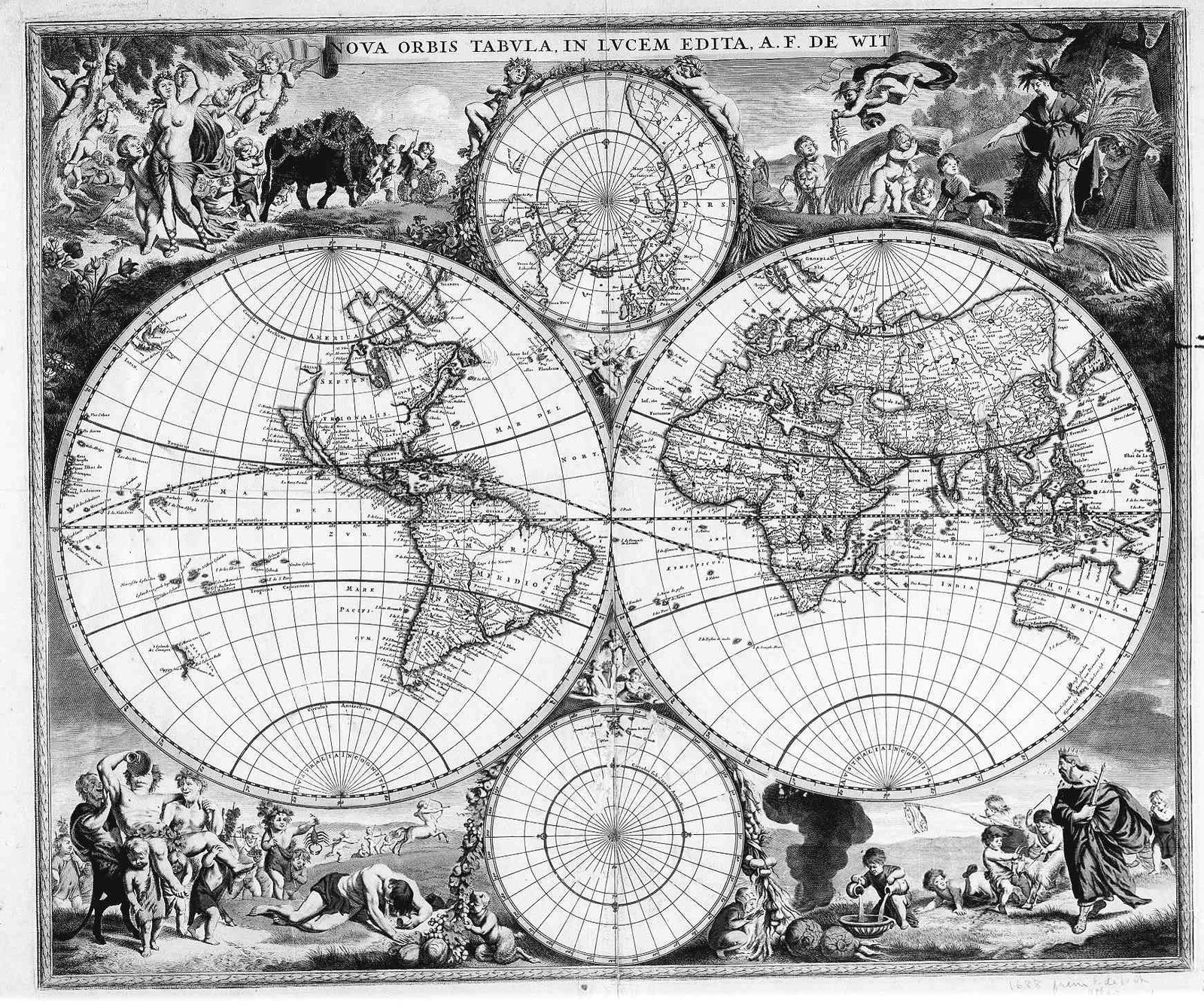Imagen de Paradygmas
Resumen
Rémi Brague supo exponer el recorrido filosófico que nos ha llevado a asumir, intuitivamente para la mayoría de personas, una determinada actitud a nuestra existencia en el “mundo”. En este texto busco seguir a Brague en este recorrido filosófico, pero haciendo énfasis en el concepto de la belleza, que es decisivo, según como lo definamos, para determinar una experiencia concreta. Mejor dicho: sostengo que en todo hombre opera una metafísica que define al ser, al bien y a la belleza, y la metafísica del hombre moderno, a pesar de que no toda persona lo sepa, tiene un origen y desarrollo específico que deseo presentar.
Palabras clave: belleza, mundo, modernidad, Dios, técnica, arte.
Abstract
Rémi Brague skillfully outlined the philosophical path that has led us to intuitively adopt, as most people do, a particular attitude toward our existence in the “world.” In this text, I aim to follow Brague along this philosophical journey, but placing special emphasis on the concept of beauty, which, depending on how it is defined, becomes decisive for shaping a specific kind of experience. In other words: I argue that every human being operates with a metaphysics that defines being, goodness, and beauty, and that the metaphysics of modern man, even if not everyone is aware of it, has a specific origin and development that I seek to present.
Key words: beauty, world, modernity, God, technology, art.
La belleza del mundo
Primero es necesario conocer a grandes rasgos las concepciones que se han tenido de la realidad física externa, lo que podríamos llamar “mundo”. Esto es relevante porque indicará, a su vez, la antropología, la ética y, también, la estética adecuada a dichas concepciones.
Rémi Brague distinguirá cuatro modelos que se han tenido del mundo[1]: El del Timeo, el abrahámico, el epicúreo y el gnóstico. De forma muy resumida, lo que distingue a estos cuatro modelos es principalmente el valor que tendrá el mundo. En el Timeo, como en el estoicismo, se describe un mundo muy bueno y bello, digno de nuestra contemplación. En el modelo abrahámico lo sumamente bueno y bello es Dios más no el mundo, pero el mundo no deja de ser bueno, puesto que, como en el Timeo, es obra de un buen Dios. En el epicureísmo el mundo es indiferente, ni bueno ni malo, su estudio nos ayuda a desmitificarlo para perder el temor y la ansiedad que sentimos por él; y finalmente, en el gnosticismo el mundo es malo, una trampa, un infierno, una cárcel, obra de un maligno o torpe demiurgo.
En cada modelo hay muchos matices, también hay mezclas y modelos alternos con diferencias y similitudes a los ya expuestos. En la edad media, por ejemplo, existía un compromiso entre el modelo del Timeo y el abrahámico, y en la modernidad vemos un resurgir de los otros dos modelos: El epicúreo y en gnóstico.
La definición de la palabra “mundo” dará luz a nuestro cometido. Orígenes de Alejandría, filósofo cristiano del siglo II, dice que: “En efecto, lo que llamamos mundus en latín, se llama en griego kosmos, y significa no sólo mundo, sino ornamento”[2] El término Kosmos, opera en la actividad que llamamos cosmética. Así mismo el termino Mundo procede del latín Mundus, que se usa también para designar el “arreglo o adorno de la mujer.”
Me gusta personalmente como lo define Baltazar Gracián: “quien oye decir mundo concibe un compuesto de todo lo criado muy concertado y perfecto, y con razón, pues toma el nombre de su misma belleza: mundo quiere decir lindo y limpio (…) De suerte que mundo no es otra cosa que una casa hecha y derecha por el mismo Dios y para el hombre, ni hay otro modo cómo poder declarar su perfección.”[3]
En el Timeo opera claramente este concepto de mundo o kosmos. La realidad, para platón, es un todo unificado, bien ordenado y bello. El Demiurgo que ha ordenado la materia es bueno y ha hecho al mundo según el modelo de la razón: las ideas eternas. “En efecto, el mundo es la más bella de todas las cosas creadas; su autor la mejor de las causas. El universo engendrado de esta manera ha sido formado según el modelo de la razón, de la sabiduría y de la esencia inmutable, de donde se desprende, como consecuencia necesaria, que el universo es una copia.”[4]
La imagen más directa de este modelo es el cielo. Los astros marcan la regularidad y el orden, El cielo fue producido con el tiempo, y el tiempo es “imagen de la eternidad”[5]. Las revoluciones del cielo son referente para nuestro actuar en la tierra. Regulamos nuestros movimientos por medio del orden captado mediante la contemplación del cielo. El hombre está invitado a imitar al mundo, tras luego conocer y contemplar su orden. De esta forma alcanzará la plenitud de su esencia. En esto radica la importancia antropológica de la belleza encontrada en los cielos, los cuales han sido hechos para ser vistos, contemplados y luego imitados. “Los movimientos, que cuadran con nuestra parte divina, son los pensamientos y las revoluciones del universo. Es preciso que cada uno de nosotros se comprometa a seguir estas revoluciones”[6]. Entre el bien, la armonía y la belleza se guarda estrecha relación “Al bien acompaña siempre lo bello, y a lo bello la armonía; de donde se infiere, que un animal no puede ser bueno sino mediante la armonía.”[7]
El estoicismo, en este sentido, se acerca al modelo ya expuesto, puesto que afirmará también la perfección y belleza del mundo, proponiendo una suerte de panteísmo. El hombre, mediante su entendimiento, conocerá el actuar del logos que todo lo ordena, y su deber será actuar conforme a él. “El propio ser humano, por su parte, se originó para contemplar e imitar el mundo; no es perfecto en modo alguno, pero sí una especie de porción de lo perfecto (…) Además, el mundo, ya que ha llegado a abarcarlo todo y no hay cosa alguna que no se albergue en él, tiene que ser perfecto en todos los aspectos.”[8]
La belleza de Dios.
El mundo, en el modelo abrahámico, puede darnos a conocer algo de Dios, puesto que vemos en él el actuar de su providencia, pero el propósito del hombre no se agota en la imitación del mundo. El referente de imitación, para la concepción cristiana por ejemplo, no son los astros, es Dios mismo. Esto, sin la revelación llega a ser difícil, o quizá imposible de lograr, pues Dios, en el cristianismo, presenta a su hijo en carne y cuerpo.
El mundo es algo que no se debe amar por encima de Dios, pues las escrituras dirán: ” No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él”[9]. El cristiano buscará guardarse de la influencia del mundo, tanto que este, junto a la carne y el demonio, es concebido como un enemigo, un obstáculo para la salvación. El camino místico empieza con apartar el alma de ese mundo y dirigir sus potencias a Dios a través de las virtudes teologales.
San Juan de Ávila, por ejemplo, dirá que el lenguaje del mundo es el de la honra vana. Dejarse seducir por el mundo es actuar conforme al juicio y el aprecio de los hombres antes que el de Dios. El hombre al oír el lenguaje del mundo “echa tras sus espaldas a Dios y a su santo agradamiento, y ordena su vida por el ciego norte del complacimiento del mundo, y engéndrasele un corazón deseoso de honra y de ser estimado de hombres; semejante al de los antiguos soberbios romanos, de los cuales dice San Agustín que por amor de la honra mundana deseaban vivir, y por ella no temieron morir.”[10]
Pero al mismo tiempo Se dice que: “de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito”[11]. Como se ha mencionado con anterioridad, el mundo para el cristiano, es obra de un Dios bueno y sabio. Brague nos aclara esta cuestión aparentemente paradójica “Pero en todos los casos, el mundo del que hay que guardarse no es la naturaleza física, obra de un Dios bueno. El «mundo» o el «siglo» es una actitud determinada hacia Dios, e incluso designa sencillamente, en la literatura monástica, cualquier otro estado de vida. El mal no procede sino de un apego desarreglado a los bienes de este mundo —los cuales, por lo tanto, siguen siendo bienes—. Vemos lo que separa al monje más ascético de la gnosis: el gnóstico es por esencia extranjero al mundo y lo es radicalmente una vez que ha tomado conciencia de ello; el monje forma parte del mundo y debe arrancarse de él mediante un esfuerzo de ascesis.”[12]
Las ideas sobre la belleza han de cambiar en este modelo, a pesar de que en él, como en el del Timeo, se declarará como “mundo” a la realidad exterior. Se predicará la belleza de todo lo creado pues “vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera”[13] y San Juan de la Cruz lo dirá de esta forma: “Dios crió todas las cosas con gran facilidad y brevedad y en ellas dejó algún rastro de quien él era, no sólo dándoles el ser de nada, más aun dotándolas de innumerables gracias y virtudes, hermoseándolas con admirable orden y dependencia indeficiente que tienen unas de otras, y esto todo haciéndolo por la Sabiduría suya por quien las crió, que es el Verbo, su Unigénito Hijo.”[14]
La estética medieval se caracterizará por el valor positivo que adquiere lo infinito: Dios, muchas veces haciendo de la luz, el sol y el fuego metáfora de él. Plotino será el padre de la llamada “estética de la luz”, y propondrá algo que contrastará con las precedentes ideas estéticas. Lo mesurado, justo y equilibrado eran valores que predominaban en los pensadores antiguos, y Plotino dirá que las formas bellas tendrán una fuente común carente de estos atributos clásicos de lo bello. “Y, por tanto, es verdad que estas cosas mensuradas tienen que ser bellas, pero la Belleza auténtica, o sea Suprema, no debe estar mensurada. Y si esto es así, no debe estar configurada ni debe ser forma. Luego la Belleza primordial y primera carece de forma. Es decir, aquella «Belleza Suprema» es la naturaleza del Bien”.[15] El uno, o Dios, ilumina a todo ser hermoseándolo. La influencia de Plotino se filtrará en el cristianismo gracias a San Agustín y El Pseudo Dionisio Areopagita.
El medieval entiende que existe en las cosas un infinito que se sugiere según su grado de perfección. Cada ente muestra, como una luz, las perfecciones que le permiten ser. La suma luz, Dios, es aquel que existe plenamente, poseyendo la plenitud de las perfecciones. Como lo expresa Santo Tomás en la cuarta vía.[16]
La huella del principio infinito de todo lo creado es observada en la creación. A pesar de que las entidades observadas sean efímeras y pasajeras, en ellas su forma resplandece, y encontramos una huella de su divino principio. Esta huella se nos muestra con belleza, es el valor, o el bien que se conoce. “Pues por la grandeza y hermosura de las criaturas se descubre, por analogía, a su creador.”[17]
Bajo la filosofía ya expuesta, hablar de la “belleza” no era muy distinto a hablar del “bien” y hablar de este no difería de hablar del ser y de Dios. Esto cambiará en la filosofía moderna y será el rasgo de mayor relevancia que veremos más adelante. La convertibilidad del bien con el ser es lo que le permite a Brague hablar de la alabanza como “el campo de cultivo del arte y de la cultura”. Dirá que: “Es difícil, digamos, pintar algo, ya sea un paisaje, un retrato o cualquier otra cosa, sin una confesión implícita del hecho de que es bueno que este paisaje o esta persona existan para que los pinte.”[18]
La belleza de la virtud
En los modelos ya expuestos el hombre tenía un propósito cosmológico, o podríamos decir también: trascendental. En el Timeo los astros eran dioses visibles, intermediarios entre nosotros y las ideas eternas. Conocerlos mediante la vista e imitarlos nos acercaba a la perfección de aquel modelo eterno. En el cristianismo es Cristo el mediador entre nosotros y el padre, y también se exhorta a imitarle, San Paulo dice: “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo”[19]. El santo busca ser imagen de Cristo puesto que Cristo es imagen de Dios “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre”.[20] El hombre es perfectible a medida que se hace más virtuoso. El hombre es superior al animal al poseer una operación más noble: inteligir, la cual se puede perfeccionar por medio de la virtud, y esto es lo que busca el santo. La contemplación, y por tanto la belleza, ocupan un papel importante en la ética de cada uno de estos modelos.
La naturaleza para los premodernos era fuente de moral, puesto que la naturaleza era, dicha de forma simple: Esencia. Y dirá Brague: “La naturaleza del hombre resulta ser entonces lo que el hombre es en su fondo, lo que constituye su forma más acabada. Y se trata de realizar concretamente la perfección de la humanidad del hombre mediante una praxis que haga posible el desarrollo de esa esencia, que incluso la exija”[21]. Las tendencias naturales quedan legitimadas si se entienden de esta forma. Los deseos naturales tienen un fin que la razón descubre, por ejemplo, la conservación del individuo o su reproducción, y en ambos casos se trata de una afirmación del ser. La naturaleza está movida por el bien y el bien y el ser se identifican. “Las virtudes se basan en la naturaleza de las cosas. Para nosotros, los seres humanos, «hacer el bien» significa desarrollarnos como humanos, llevar a cabo lo que constituye el núcleo más profundo de nuestra humanidad”.[22] “Plotino da una imagen espléndida y con frecuencia mal comprendida de ese trabajo sobre uno mismo: esculpir la propia estatua”[23]. De esta forma, la luz del principio (el “uno” para Plotino, o Dios para los cristianos) es accesible para una visión limpia, pura y por tanto bella. “Pues tampoco puede un alma ver la Belleza sin haberse hecho bella”[24] El cristiano al aceptar que es imagen y semejanza de Dios buscará pulir en lo posible esa imagen para que al conocerse así mismo, pueda conocer a Dios.
John Ruskin verá aquí una razón por la cual, según él, el cuerpo y la imagen del hombre virtuoso dominaba las artes premodernas. Los antiguos y medievales representaban a sus antepasados, a los santos, los ángeles, los héroes o los dioses, buscando en ellos las señales de la divinidad.
“Les interesaba otra belleza que no se puede adquirir sin esfuerzo, y que una vez adquirida, les parecía más sublime que ninguno de esos aspectos agrestes—la belleza y la forma del cuerpo humano—. Esta comprendían que no podía ser alcanzada más que con la práctica incesante de la virtud, y era tanto más preciosa á los ojos de Dios y á los suyos cuanto mayor sacrificio personal necesitaba.”[25]
Ha habido una relación etimológica entre la palabra arte, en latín “ars” con la palabra “virtud”, en griego: areté. Así lo recuerda San Agustín: “Lo cierto es que los antiguos definieron la virtud como el arte de vivir bien y rectamente. Como en griego la virtud recibe el nombre de areté, se creyó que los latinos habían derivado de ahí el término «arte».”[26]
El ser que aún no es. La belleza de lo posible
Ahora me propongo a comparar lo antes dicho con lo que irá llegando en la modernidad.
Brague en “las anclas en el cielo” recuerda una deriva importante hecha en el trascurso de las ideas metafísicas: “la reducción del ser a la existencia”[27]. Para comprender la tesis de Brague hay que entender por “ser” aquello por lo que cierta esencia posee existencia. Puesto que para Escoto, quien sigue en esto a Avicena, hay seres posibles que pueden existir o no existir, y esto puede llevar a confusión. Hay entes que “son” debido a que no repugnan la existencia, son lógicamente posibles, como lo podría ser un unicornio. Un caballo con cuerno es un ser posible, pero Dios no le ha dado su existencia.
“Escoto nos habla de dos momentos o instantes naturales del ente posible: el primero, cuando el entendimiento divino lo piensa y, por tanto, lo produce como ente posible inteligible (…) El segundo momento del proceso creador se da cuando la voluntad elige algunos, entre todos los entes posibles inteligibles, y le da el ser factibles o producibles ad extram”[28] “No hay más «caballeidad» en un caballo que existe que en el mismo caballo considerado como puramente posible; tampoco hay más en un caballo necesario que en otro simplemente existente.”[29]
El “ser”, o mejor dicho, la existencia, es algo que le sobreviene al ente, y “El hecho de que la existencia le sobrevenga a la esencia no la enriquece con ninguna determinación suplementaria de su contenido, pero no aporta sino una simple posición en el ser.”[30]
Esta tesis de Avicena pasa a Duns Escoto, de este a Francisco Suarez y Suarez terminará por extenderla por Europa. A veces se olvida la gran importancia de Suarez en la filosofía moderna, y aun así se puede ver en los pensadores modernos su influencia. Si bien Suarez no negaba la importante diferencia entre una esencia posible y una esencia actual, sus discípulos, siguiendo a Gilson, se hacían más ciegos ante tal diferencia[31]. Descartes, llamado padre de la filosofía moderna, es heredero del sistema suareziano. Pero, ¿cuál ha sido el error de Descartes? Maritain contesta: “el pecado de Descartes es un pecado de angelismo”[32] La razón planteada por Descartes es “independiente respecto de las cosas”[33], tal como un ángel. El hombre recibe las ideas directamente de Dios y no de las cosas. Esto genera una desconfianza de los sentidos en la labor de conocer, porque dejan de ser un medio para el acceso de las ideas. Los sentidos darán cuenta solo de esas ideas que operan en la realidad física, y la confianza en la bondad de Dios me permite creer que mis sentidos no me están engañando.
Para un Santo Tomás, por ejemplo, lo primero dado al conocimiento es el ente, las cosas que de facto existen. La realidad física es un puente entre nosotros y Dios, penetro en ella mediante los sentidos y luego mediante un proceso de abstracción, accediendo a niveles metafísicos más profundos. “La “largada” filosófica de Sto. Tomás es el yo y las cosas sensibles — copulados; y después Dios; la largada de Descartes es el Yo, Dios, y después las cosas.”[34]
Lo que a Brague le preocupa es la “reducción del ser a la existencia”[35] y luego de reducir el ser a la existencia este se reduce también a la contingencia, porque este depende de la voluntad soberana y libre de Dios para pasar de “los entes posibles” a los “entes actuales.”
Al hacerse contingente el ser, se hace también contingente el bien y su rostro: la belleza. Bien podría Dios haber llevado a la existencia otras esencias, o directamente otros mundos. ¿Acaso Dios si ha creado el mejor de los mundos posibles?
Por otro lado, entender el ser como lo posible a existir, trae consigo la muy común contingencia de la vida. Cuando pregunto: ¿Por qué estoy vivo? asumo implícitamente que yo podría estar no-vivo como si mi “yo” no estuviera necesariamente vinculado con “mi vida”. La oración “la vida es un don” o “la vida es una desgracia” también hace la misma presuposición, ¿qué ser es aquel que recibe el don o la desgracia de vivir? Se podría decir que es “el cuerpo” pero hay que reconocer que nuestra identidad no se agota en un cuerpo inerte.
Quien dice “hubiera preferido no vivir” no parece detenerse mucho a pensar: ¿Quién está para preferir la vida antes de tenerla? Nuevamente recuerda al gnosticismo, como si procediéramos de otro reino antes de venir a este mundo de penas y desgracias.
La esencia que aún no existe, para Suarez y Descartes, posee verdad, ya que basta con que sea “clara y distinta” pues la verdad es la conformidad con el intelecto, y nuestro intelecto puede conocer esencias no existentes[36]. Y si se le predica verdad a algo que no existe, ¿por qué no predicarle bondad y belleza? Si la belleza radica en la esencia de la cosa bella, entonces ¿un ente puede ser predicado como bello sin tener que existir? ¿O depende de la existencia para ser bello?
A esto se le ha de sumar la valorización de la imaginación, acompañada de la progresiva evolución de la técnica. La imaginación pasará a ser una facultad creadora. A pesar de que esto no nos cause mayor sorpresa, esta idea no es común en el pensamiento antiguo ni medieval. Este tema es tratado por Brague en “el reino del hombre”. De forma resumida dirá que: “La idea de construcción creadora aparece con la edad moderna. La imaginación es la facultad de fabricar lo que no existe en la realidad exterior (…) La invención de la creatividad, desconocida en la Antigüedad y en la Edad Media, es una de las grandes conquistas del Renacimiento, que completó su concreta aportación artística con una reflexión teórica. Rompía con el modelo de la creación divina tal cual la ponía en escena el Timeo, según el cual el Demiurgo copia las ideas.”[37]
La herencia platónica que se adopta previamente a la modernidad permite creer que el hombre imita y reproduce formas e ideas ya existentes. En Plotino, es el alma inferior, la más cercana a la materia y alejada del Uno, la que produce formas, mientras que su contraparte “superior” es la que contempla aquello que le supera en dignidad: el Nous, donde se encuentran las formas contempladas. Las realidades producidas por el artista no son más dignas que las contempladas en la inteligencia (en el Nous). Plotino anima a contemplar antes que a producir, pues es en esencia lo que anhela el alma, es más, se afana en producir porque desea contemplar.[38]
Plotino, en esto, fue más amable que Platón al describir el proceso productivo del artista. El artista no imita las cosas sensibles sino que es capaz de remontarse a las razones por las que fueron producidas. Considero que seguido del ateísmo y el menosprecio progresivo que se tendrá de la metafísica, se eliminará, en la modernidad, la instancia de realidad en donde habitan las ideas (por ejemplo el nous o en el verbo divino), y el espíritu humano pasará a ser la única fuente de las realidades no existentes.
El rostro terrible de la belleza
Ahora quiero poner un ejemplo en el que un mundo imaginado contrasta en belleza con el mundo real. En la historia de la estética es conocido el caso de Thomas Burnet, geólogo del siglo XVII e importante, junto a Milton y el antiguo tratado de “lo sublime”, para el desarrollo moderno de la categoría estética con este mismo nombre: lo sublime.
En su libro Burnet[39] sostiene la tesis de que la Tierra, hasta el Diluvio, había sido una esfera lisa y proporcionada, sin rasgos distintivos, pero que después quedó estropeada por montañas y marcada por los lechos profundos y desiguales de ríos y mares.
El mundo había sido creado perfectamente, pero la consecuencia del pecado del hombre hizo que colapsase, dando como resultado un terreno lleno de pliegues, cortes e irregularidades. El mundo, antes del pecado, debió haber sido hermoso y perfecto, y la esfera es la más perfecta de las figuras (en esto recuerda al Timeo y a la concepción estoica expuesta en la naturaleza de los dioses de Cicerón), en un mundo perfectísimo no hay cabida para quiebres e irregularidades. ¿Pero esta perfección no estaría acompañada de belleza también? Lo natural es pensar que si, pues la tradición filosófica así lo ha concebido.
Aquí viene lo interesante, Burnet no evitaba hablar de sus apreciaciones estéticas, siendo estas aparentemente contradictorias con su teoría científica, dado que muestra un gran gusto y entusiasmo por las montañas, las cuales, según su teoría, no eran sino defectos, ruinas, excrecencias de un mundo roto. Dice él:
“The greatest objects of Nature are, methinks, the most pleasing to behold (…) there is nothing that I look upon with more pleasure than the, wide Sea and the Mountains of the Earth. There is something august and stately in the Air of these things, that inspires the mind with great thoughts and passions; We do naturally, upon such occasions, think of God and his greatness.”[40]
Burnet aclarará que tipo de admiración debe ser dada a esa experiencia:
“But as we justly admire its greatness, so we cannot at all admire its beauty or elegancy, for ’tis as deform’d and irregular as it is great. And there appearing nothing of order or any regular design in its parts, it seems reasonable to believe that it was not the work of Nature, according to her first intention, or according to the first model that was drawn in measure and proportion, by the Line and by the Plummet, but a secondary work, and the best that could be made of broken materials.”[41]
No discutiré si esta teoría era realmente acorde a un pasado geológico, pero al igual que una utopía, la tierra perfecta de Burnet es un mundo no actual. El ser actual gozaba de mayor dignidad para la tradición escolástica. Dios de hecho es acto puro, y si el ser, bien y la belleza son convertibles, ¿por qué es más bello entonces la imagen de un presunto pasado geológico, o de una utopía venidera, y no la actual realidad de la tierra, con sus supuestos defectos e imperfecciones?
Filósofos posteriores como John Denis, Joseph Addison y Shafeterbury replicaron el viaje a los Alpes que entusiasmó a Tomas Burnet y teorizaron al respecto, dando paso al desarrollo de “lo sublime”, una categoría diferente de “lo bello”. Lo sublime denota una “negatividad” una hostilidad, un misterio e incluso una violencia. Para Burke, lo sublime tendrá como fuente el terror, mientras que el amor es la fuente de lo bello[43]. Pero, “No será hasta la estética de la Modernidad cuando lo bello y lo sublime se disgreguen uno de otro”[44] y en esto estoy de acuerdo con Byung-Chul Han. Puesto que como se ha dicho, la belleza, principalmente en su faceta más mística, entraña una trascendencia, infinitud y vastedad. El sentimiento de criatura, lo numinoso, el sentimiento religioso que Rudolf Otto define como “mysterium tremendum”, guarda gran semejanza con la categoría de lo sublime. “El medio más eficaz de que dispone el arte para representar lo numinoso es, dondequiera, lo sublime.”[44] Lo bello queda reducido a generar complacencia antes de conmocionarlo[45], y el proyecto que emprende el hombre irá en camino de domesticar un mundo, menguar su violencia y hostilidad; hacerlo afable, complaciente y conforme al hombre.
La indiferencia del mundo
“Ya no es posible llamar con el mismo nombre, «mundo», lo que nos presentaba la cosmología antiguo-medieval y lo que procede de la física moderna”[46] Como se ha dicho, en la modernidad reaparecen modelos pasados, como el epicúreo y el gnóstico. En la modernidad todo se aplana, no hay una estancia de mayor orden y perfección, como lo era el cielo en el modelo del Timeo. La materia del mundo supralunar no dista mucho de la del mundo sublunar, ambas son mutables, y el equilibrio será resultado de fuerzas opuestas que se anulan.
El mundo más que orden es caos y así Nietzsche lo dice: “¡no es perfecto, ni bello, ni noble, y no quiere llegar a ser nada de eso, no aspira en modo alguno a imitar al hombre! ¡No lo afecta ninguno de nuestros juicios estéticos y morales! No tiene tampoco instinto de conservación ni ningún otro instinto; tampoco conoce ley alguna. Guardémonos de decir que hay leyes en la naturaleza. Hay solo necesidades: no hay nadie que mande, nadie que obedezca, nadie que transgreda. Cuando sabéis que no hay fines sabéis también que no hay casualidad: pues solo en referencia a un mundo de fines tiene sentido la palabra «casualidad».”[47]
La filosofía medieval tenía un enfoque “logoteorico”[48] , es decir, se hacía un mayor uso de la lógica para las conjeturas de carácter físico. Los medievales concebían un mundo lleno de cualidades y esencias, de aquí la importancia de las formas sustanciales de la naturaleza. La filosofía moderna, por otro lado, tiende a reducir las cosas a exención. Para Descartes la materia es pura extensión, dispuesta a ser medida y matematizada[49], y posteriormente Newton retomará la importancia de la extensión, proponiendo un tiempo y un espacio absolutos e infinitos.
La infinitud de Dios que la naturaleza podía evocar se encuentra en la extensión, en el espacio y el tiempo. Por ello creo que domina el paisaje en el romanticismo, objeto característico por su vastedad y magnanimidad. El paisaje es por excelencia el género pictórico de mayor sublimidad. Como he mencionado anteriormente, la cualidad en la filosofía medieval podía evocar el infinito, puesto que esta era perfectible mediante la virtud. El infinito era representado con el dorado que rodean las imágenes de los santos, como la luz que eleva a la criatura a su creador. “Pues bien, la assistka[50], la aplicación más definida del oro, es la expresión no de la ontología de la fuerza en general, sino de las fuerzas divinas, de la forma suprasensible que penetra lo visible.”[51]
Siempre se ha entendido a Dios como causa del movimiento, pero en la tradición medieval no sólo era causa eficiente sino también causa final, todo estaba inclinado a dirigirse y alabar a Dios según su naturaleza. Las cosas estaban animadas por un movimiento de ascensión, cada cosa tiende a una forma más perfecta, ese es su principio de operaciones, su naturaleza. El deber ser no es, para un medieval, una realidad virtual o imaginada, el deber ser opera en cada esencia, que anima a cada ente a buscar el bien.
“Lo que todavía no coincide perfectamente con el bien está en camino hacia él. En esta manera de ver, lo que correspondería a nuestro «deber ser» sólo es provisional, y tiende hacia su reabsorción en el «ser». El deber ser lo es del ser que sufre y que, justamente, sufriría por no ser aun verdaderamente él mismo si su ser en potencia no fuese una manera de esforzarse por alcanzar su cumplimiento.”[52]
A diferencia de un caos mecánico, Dios mueve sin ser movido, porque atrae todo hacia él, la hermosura es uno de sus nombres “Gracias al Bien-Hermosura existe y surge todo. Todo le dirige su mirada, todo se mueve y se conserva por Él (…) Todas las cosas, por tanto, deben desear, anhelar, amar al Bien-Hermosura.”[53]
Francis Bacon invitará a prescindir de las causas finales en la labor científica, puesto que según él: “la causa final está tan lejos de ser útil que más bien corrompe las ciencias, excepto en lo que se refiere a las acciones humanas”[54]. Considerar en la realidad exterior el orden, los fines, y la belleza es hacer un ilegitimo antropomorfismo, es teñir al mundo exterior con algo que poseemos nosotros. Aún así, Bacon conservaba la idea de “ley de la naturaleza”, que no repugna en una concepción teísta, como era la suya, puesto que Dios es quien le ha dado ley a su creación. Pero extrayendo a Dios del sistema, que es lo que progresivamente irá ocurriendo en la modernidad, resulta incluso difícil mantener la idea de “ley de la naturaleza”, puesto que la ley sugiere al legislador. El método científico ha de esforzarse en no buscar en la naturaleza lo que encontramos realmente en el espíritu humano, y así el hombre se hace forastero o náufrago en un “mundo” que le es completamente ajeno.
Notas
[1] Rémi Brague, La sabiduría del mundo: Historia de la experiencia humana del universo, ed. cit., s/p.
[2] Orígenes, Tratado de los principios, ed. cit., s/p.
[3] Baltasar Gracián, El Criticón, ed. cit., s/p.
[4] Platón, Timeo o de la naturaleza, ed. cit., s/p.
[5] Ibid.
[6] Ibid.
[7] Ibid.
[8] Marco Tulio Cicerón, Sobre la naturaleza de los dioses, ed. cit., s/p.
[9] 1 Juan 2:15-16.
[10] San Juan de Ávila, Tratado del Amor de Dios, ed. cit., s/p.
[11] Juan 3:16.
[12] Rémi Brague, La sabiduría del mundo: Historia de la experiencia humana del universo, ed. cit., s/p.
[13] Génesis 1:31.
[14] San Juan de la Cruz, Cántico espiritual, ed. cit., s/p.
[15] Plotino, Enéada VI 7, ed. cit., s/p.
[16] “Pues nos encontramos que la bondad, la veracidad, la nobleza y otros valores se dan en las cosas creadas. Pero este más y este menos se dice de las cosas en cuanto que se aproximan más o menos a lo máximo. Así, caliente se dice de aquello que se aproxima más al máximo calor. Hay algo, por tanto que es muy veraz, muy bueno, muy noble; y, en consecuencia, es el máximo ser” Tomás de Aquino, Summa Theologiae – Parte I – Cuestión 2 – Artículo 3, ed. cit., s/p.
[17] Sabiduría 13:5.
[18] Rémi Brague, Manicomio de verdades: Remedios medievales para la era moderna, ed. cit., s/p.
[19] 1 Corintios 11.
[20] Juan 14:9.
[21] Rémi Brague, La sabiduría del mundo: Historia de la experiencia humana del universo, ed. cit., s/p.
[22] Rémi Brague, Manicomio de verdades: Remedios medievales para la era moderna, ed. cit., s/p.
[23] Rémi Brague, El reino del hombre: Génesis y fracaso del proyecto moderno, ed. cit., s/p.
[24] Plotino, Eneada I 6, ed. cit., s/p.
[25] John Ruskin, Los pintores modernos: el paisaje, ed. cit., s/p.
[26] San Agustín, La ciudad de Dios, libro IV, ed. cit., s/p.
[27] Rémi Brague, Las anclas en el cielo: La infraestructura metafísica de la vida humana, ed. cit., s/p.
[28] Antonio Pérez-Estévez, Duns Escoto: El posible lógico y su relación al ser, ed. cit., s/p.
[29] Rémi Brague, Las anclas en el cielo: La infraestructura metafísica de la vida humana, ed. cit., s/p.
[30] Ibid.
[31] Etienne Gilson, El ser y los filósofos, ed. cit., s/p.
[32] Jacques Maritain, Tres reformadores: Lutero – Descartes – Rousseau, ed. cit., s/p.
[33] Ibid.
[34] Leonardo Castellani, De Kierkegard a Tomas de Aquino, ed. cit., s/p.
[35] Rémi Brague, Las anclas en el cielo: La infraestructura metafísica de la vida humana, ed. cit., s/p.
[36] “Cómo son verdaderos los entes creados y él increado. — A base de lo anterior se comprende, en primer lugar, de qué modo conviene a todo ente real —creado o increado— él ser verdadero; pues todo ente es, de suyo, apto para adecuarse a un entendimiento; más aún, no hay ningún ente que no tenga conformidad actual con algún entendimiento, al menos con el divino” Francisco Suaréz, Disputaciones metafísicas, Disputación octava Sección VII, ed. cit., s/p.
[37] Rémi Brague, El reino del hombre: Génesis y fracaso del proyecto moderno, ed. cit., s/p.
[38] “Efectivamente, cuando los hombres se encuentran débiles para la contemplación, se ayudan haciendo de la acción una sombra de la contemplación y del razonamiento. Es que, como la capacidad de contemplación de que disponen es insuficiente por su debilidad de alma, no pudiendo captar suficientemente el objeto de su contemplación y estando por ello insatisfechos pero ansiosos por verlo, se dejan llevar a la acción a fin de ver con los ojos lo que no podían ver con la inteligencia” Plotino, Eneada III 8, ed. cit., s/p.
[39] Thomas Burnet, The sacred theory or the earth, ed. cit., s/p.
[40] “Los objetos más grandes de la naturaleza son, a mi parecer, los más agradables de contemplar (…) no hay nada que contemple con más placer que el ancho mar y las montañas de la Tierra. Hay algo majestuoso y majestuoso en el aire de estas cosas, que inspira la mente con grandes pensamientos y pasiones; en tales ocasiones, naturalmente pensamos en Dios y su grandeza” Thomas Burnet, The sacred theory or the earth, ed. cit., s/p.
[41] “Pero, así como admiramos con justicia su grandeza, no podemos en absoluto admirar su belleza o elegancia, porque es tan deformada e irregular como grande. Y al no aparecer nada de orden ni diseño regular en sus partes, parece razonable creer que no fue obra de la Naturaleza, según su primera intención, o según el primer modelo que se trazó con medida y proporción, por la línea y por la plomada, sino una obra secundaria, y lo mejor que se pudo hacer con materiales rotos” Thomas Burnet, The sacred theory or the earth, ed. cit., s/p.
[42] Edmund Burke, Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y lo bello, ed. cit., s/p.
[43] Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, ed. cit., s/p.
[44] Rudolf Otto, Lo santo: Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, ed. cit., s/p.
[45] Byung-Chul Han, La salvación de lo bello, ed. cit., s/p.
[46] Rémi Brague, La sabiduría del mundo: Historia de la experiencia humana del universo, ed. cit., s/p.
[47] Friedrich Nietzsche, La gaya ciencia, ed. cit., s/p.
[48] Término usado por Gilbert Hottois en: Historia de la filosofía del Renacimiento a la Posmodernidad, ed. cit., s/p.
[49] “Pero tampoco deben encontrar extraño si yo supongo que la cantidad de la materia descrita no difiere de su substancia más que el número con respecto a las cosas numeradas, y si concibo su extensión —o la propiedad que tiene de ocupar el espacio— no como un accidente, sino como su verdadera forma y esencia, puesto que no pueden negar que sea muy fácil concebirla de este modo” René Descartes, El mundo tratado de la luz, ed. cit., s/p.
[50] la película de oro usada en la producción de iconos.
[51] Pável Florenski, El iconostasio, ed. cit., s/p.
[52] Rémi Brague, La sabiduría del mundo: Historia de la experiencia humana del universo, ed. cit., s/p.
[53] Pseudo Dionisio Areopagita, Obras completas, Los nombres de Dios, ed. cit., s/p.
[54] Francis Bacon, La Gran Restauración (Novum organum), ed. cit., s/p.