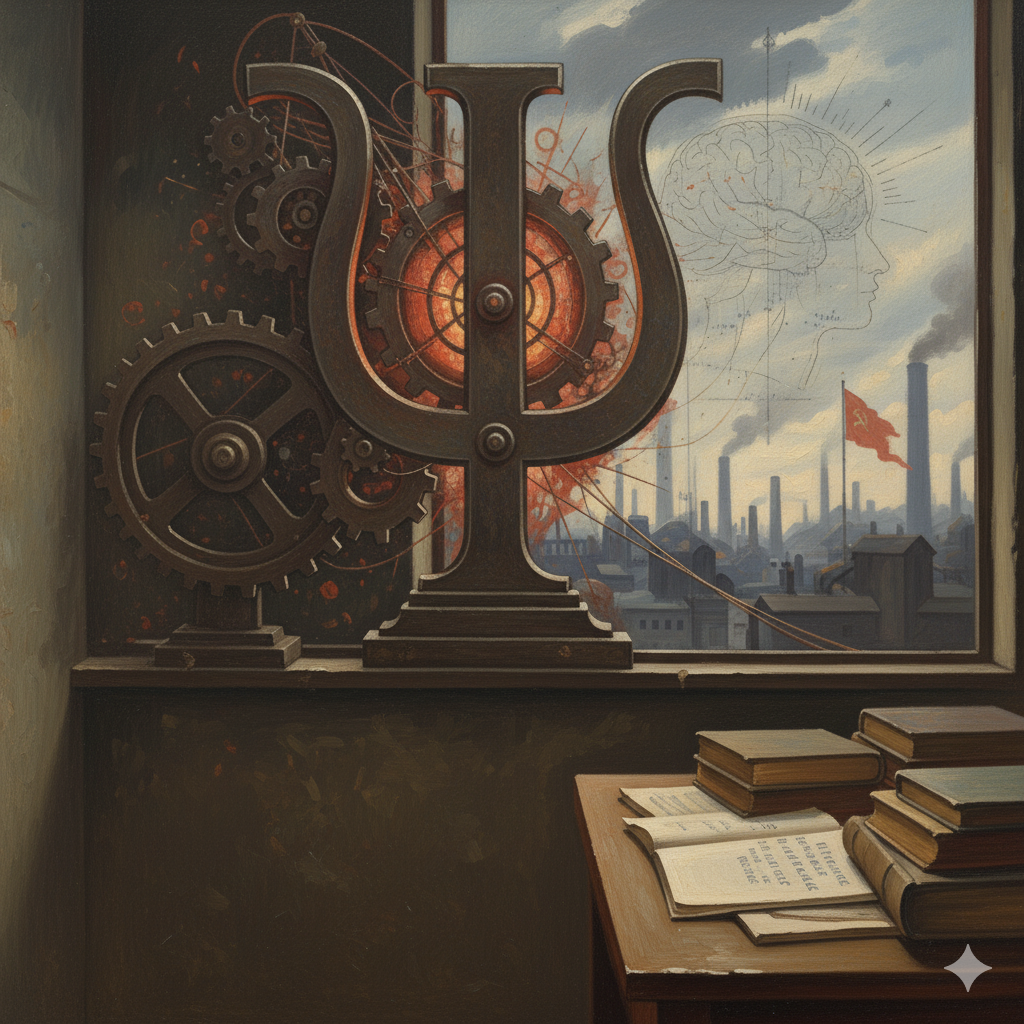Resumen:
En el presente texto abordaremos algunos de los fundamentos de la crítica a la psicología y al psicoanálisis de Georges Politzer presentes en los textos del joven Foucault. Intentamos demostrar que la crítica de Politzer al mecanismo de la abstracción presente en el psicoanálisis, y la relevancia de la figura del hombre concreto, forman parte de los análisis críticos de Foucault con respecto a la psicología y, especialmente, en su forma de concebir el psicoanálisis en la década del cincuenta.
Palabras clave: Foucault – Politzer – Freud – Psicoanálisis – Psicología – Sueño
Abstract:
The present article examines foundational principles in Georges Politzer’s critique of psychology and psychoanalysis as reflected in Michel Foucault’s early writings. It is argued that Politzer’s challenge to the mechanisms of abstraction inherent in psychoanalysis, together with his emphasis on the notion of the ‘concrete man,’ plays a significant role in Foucault’s critical engagement with psychology, particularly in his conceptualization of psychoanalysis during the 1950s.
Keywords: Foucault – Politzer – Freud – Psychoanalysis – Psychology – Dream
Introducción
Los textos publicados por el joven Michel Foucault en la década del cincuenta, así como varios de sus manuscritos publicados póstumamente, tienen una temática psicológica: el sueño, la enfermedad mental, la historia de la psicología, el debate sobre el carácter científico de la psicología contemporánea, el vínculo entre la psicología, la fenomenología y la psiquiatría existencial, etc. En ese periodo, Foucault realizó un abordaje crítico y filosófico de la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría. Este abordaje filosófico de la psicología era propio del campo intelectual francés de la época, especialmente en el terreno universitario. Las primeras obras de filósofos como Merleau-Ponty, Sartre y Althusser realizaron este tipo de análisis. Todos ellos parten de la crítica a la psicología y al psicoanálisis elaborada por Georges Politzer en 1928, en su libro Critique des fondements de la psychologie. En este texto abordaremos algunos de los fundamentos de la crítica de Politzer que, a nuestro juicio, se encuentran presentes en los textos del joven Foucault.
Politzer y la crítica a la psicología y al psicoanálisis
Georges Politzer nació el 3 de mayo de 1903 en Hungría. En 1920, con 20 años y establecido en París, pasó con éxito su examen para el ingreso a la licenciatura en filosofía en la Sorbona. Enseñó filosofía en la Universidad Obrera, fundada en diciembre de 1932 (algunas de sus lecciones se publicaron en 1948 en una obra póstuma, Les Principes élémentaires de philosophie). Fue apresado por las autoridades alemanas nazis el 20 de marzo de 1942, y fusilado como rehén el 23 de mayo. A pesar de sus particularidades biográficas y su vínculo con el marxismo, la influencia de Politzer en la filosofía y la psicología francesa se centra en su crítica elaborada en Critique des fondements de la psychologie.
La crítica de Politzer parte del siguiente argumento: la psicología científica de la época se funda a partir de tres mecanismos que permiten su existencia. Estos son la abstracción, el realismo y el formalismo. Producto de estos mecanismos, los descubrimientos de esta psicología son mitos, ilusiones, disfraces de la antigua psicología aristotélica. El antiguo culto del alma sobrevivió en el cristianismo y permanece en la psicología actual, tanto en su metodología como en sus objetos de estudio y, sobre todo, en el postulado de una “vida interior” de tradición vitalista y bergsoniana. Según Politzer, el mecanismo central que persiste en las psicologías contemporáneas es el de la abstracción. Este mecanismo consiste en abstraer al fenómeno psicológico de la persona concreta que es su fundamento. Por ejemplo, abstraer una función como la percepción del individuo concreto que percibe. Según Politzer, el hecho psicológico se define por tener su origen en la persona concreta, y al abstraerlo se le sustrae su característica propiamente psicológica. El fenómeno podrá ser estudiado como un fenómeno natural, pero no como un fenómeno propiamente psicológico. Luego, a ese fenómeno se lo realiza, dándole una entidad sustancial separada del individuo concreto, y se lo formaliza, pudiendo establecer leyes y reglas de su funcionamiento. En palabras de Politzer, se pasa de la primera persona a la tercera persona. La primera persona, el sujeto que es el sostén del hecho psicológico, queda dividido en facultades. Los hechos psicológicos ya no son manifestaciones del yo, sino facultades independientes, entidades en tercera persona. La psicología científica que afirma haber superado la teoría de las facultades del alma, se halla en el mismo plano, y con ello el procedimiento fundamental de la abstracción persiste. Contraria a esta psicología, Politzer propuso fundar una psicología concreta que sostenga el fundamento de la primera persona y mantenga lo propio del hecho psicológico como tal. El objeto de estudio de esta psicología es el drama, una idea que Politzer toma de Schelling y que refiere a la concepción del hombre como una totalidad de sus propios actos. En este punto, el psicoanálisis proporciona una de las encarnaciones actuales de esa psicología concreta y del estudio del drama.
Politzer analiza el psicoanálisis en dos dimensiones. Por un lado, considera que la disciplina freudiana representa el abordaje del hecho psicológico en primera persona. Tomando principalmente el ejemplo del sueño freudiano, Politzer afirma que el sueño se caracteriza por ser un fenómeno de sentido: “[Freud] parte de la hipótesis según la cual el sueño tiene sentido. Gracias a esa hipótesis podrá reintegrarse al sueño su calidad de un hecho psicológico”[1]. El sueño es un acto de la vida del individuo particular, y sólo puede ser explicado relacionándolo con el yo. De esta manera, Freud resume la esencia del sueño en una fórmula que expresa su carácter concreto: el sueño es la realización de un deseo. Esta fórmula tiene varios aspectos, pero todos apuntan al hecho de que el sueño se enlaza con la experiencia individual concreta. Ahora bien, así como Politzer destaca esta dimensión del sentido recuperada por el psicoanálisis, también sostiene que en el psicoanálisis aún persisten los viejos mecanismos de la psicología clásica, es decir, que el mecanismo de la abstracción se encuentra presente. El principal concepto abstracto del psicoanálisis es, justamente, el inconsciente. En Die Traumdeutung, Freud divide el relato del sueño en dos tipos de contenidos: el manifiesto y el latente. Freud admite que lo que define al sueño como tal es su relato realizado por una persona concreta. Sin embargo, a su vez también admite que las fórmulas verbales utilizadas por el sujeto que relata el sueño expresan algo más que el contenido manifiesto. Así, Freud se remonta más allá de la significación manifiesta y le opone un relato más profundo: el contenido latente. El contenido manifiesto, entonces, representa al contenido latente. Freud explica este tipo de relación a través de los mecanismos de condensación y desplazamiento. Ahora bien, de lo anterior se desprende lo siguiente: “Precisamente, como los pensamientos del sueño no pertenecen a los pensamientos disponibles del sujeto, no tienen análoga existencia a la manera de ser de los pensamientos disponibles, sino diferente: la forma de su existencia es, pues inconsciente”[2]. Como puede observarse, la distinción entre dos tipos de contenidos en el relato conduce a la hipótesis de lo inconsciente. Efectivamente, según Politzer, mecanismos como los de condensación y desplazamiento tienen su sostén en dicha hipótesis. La hipótesis de lo inconsciente vendría a llenar el vacío representado por la anterioridad del contenido latente. Hay un conjunto de pensamientos que quiere expresarse en el sueño, pero en lugar de aparecer tal cual son, están disfrazados. El sujeto concreto que se expresa en el relato manifiesto es desplazado y, vía su abstracción, se llega a los pensamientos inconscientes. Según Politzer, el recurso a nociones abstractas que hacen caer al psicoanálisis en los procesos de la psicología clásica, representa un ideal científico cuyos principales rasgos están constituidos por conceptos fisiológicos, energéticos y cuantitativos. Lo que Freud buscaba, en última instancia, era una mecánica psíquica análoga a los esquemas de los que se sirve la física en sus explicaciones. La conclusión de Politzer es que, ante este panorama, la psicología concreta deberá superar estas nociones abstractas.
Foucault, el sentido y el problema de lo abstracto y lo concreto
La crítica de Politzer tuvo impacto en la forma en la cual Foucault pensó filosóficamente la psicología en la década del cincuenta. Como ya ha sido señalado[3], Foucault estudió el libro de Politzer en su época de formación universitaria. En “La psychologie de 1850 à 1950”, un artículo publicado en 1957, Foucault traza una historia de un siglo de la psicología moderna, centrándose en la psicología de la primera mitad del siglo XX. La psicología del siglo XIX se fundó en una serie de modelos epistémicos provenientes de las ciencias naturales (la física, la química, la biología); su objeto de estudio era el hombre, en tanto su verdad era de orden natural. Ya en el siglo XX, por una serie de diversas vías se efectuó el descubrimiento del sentido. Se abandonaron las hipótesis demasiado amplias y generales que explican al hombre como un sector determinado del mundo natural, y se intentó realizar un examen más riguroso de la realidad humana. Dentro de esta dimensión, Foucault destaca la psicología de la conducta de Pierre Janet, los análisis históricos y fenomenológicos de Dilthey, Husserl y Jaspers, y especialmente el psicoanálisis freudiano. En este punto, Foucault recupera la separación trazada por Politzer entre los aspectos naturalistas del psicoanálisis y su aspecto concreto. En la lectura de Foucault, si bien el psicoanálisis continúa ligado en el pensamiento de Freud a sus orígenes naturalistas, su historia ha hecho justicia frente a ello: “es en el interior del sistema freudiano que se produce ese gran trastocamiento de la psicología; (…) el análisis causal se transformó en génesis de significaciones, la evolución dio lugar a la historia, y la exigencia de analizar el medio cultural substituyó al recurso a la naturaleza”[4]. Lo propio del psicoanálisis es que, a partir de él, “el sentido es coextensivo a toda conducta”[5]. Esta forma de pensar el psicoanálisis como separado de sus orígenes naturalistas, y ligado a un plano propio de la significación se repite tanto en la Introducción a “Traum und Existenz” de Binswanger, como en Maladie Mentale et personalité. Para Foucault, el psicoanálisis contiene tanto una concepción antropológica en términos de homo natura como una dimensión ligada a la historia y a la significación.
En Maladie Mentale et personalité, las tesis politzerianas también se encuentran presentes. Enmarcado en algunos postulados de los psiquiatras franceses ligados al partido comunista francés, y sosteniendo también una fundamentación materialista ligada a la reflexología pavloviana, Foucault recupera la figura del hombre concreto en el marco de la psicología y la psiquiatría. La psiquiatría y la psicología, en sus formas de pensar la enfermedad mental, habrían intentado apelar a esquemas naturalistas de la medicina, considerando a la patología como una entidad natural definida nosográficamente. Sin embargo, Foucault sostiene que el fundamento de la enfermedad mental es el hombre real: “La patología mental debe liberarse de todos los postulados abstractos de una metapatología; la unidad que asegura entre las diversas formas de la enfermedad es siempre artificial; es el hombre real quien sustenta su unidad de hecho”[6]. Los postulados abstractos también se encuentran presentes en el psicoanálisis. A pesar de que el psicoanálisis ha destacado el plano de la significación y de la angustia en la concepción de la enfermedad mental, para Foucault: “El psicoanálisis ha ubicado en el origen de esos conflictos un debate metapsicológico en las fronteras de la mitología”[7]. Al descuidar los fundamentos reales e históricos de la enfermedad mental, el psicoanálisis abstrae al hombre de las contradicciones reales y concretas de su existencia social y apela a nociones abstractas para explicar su patología. La Introducción a “Traum und Existenz” también recupera esta crítica al psicoanálisis, pero sin el trasfondo marxista. Al analizar el fenómeno del sueño, Foucault sigue nuevamente la vía politzeriana. El joven filósofo francés sostiene que Freud hizo del sueño la manifestación de un sentido oculto inconsciente, es decir, la manifestación de un contenido latente. Eso lo llevó a descuidar otro aspecto del problema, referido a la relación entre la significación y la imagen, que Foucault analiza a partir de Husserl. Esta insuficiencia en el tratamiento freudiano del símbolo se debe a una “mitología teórica” subyacente a la relación entre la imagen y el sentido del sueño. Es por las mitologías teóricas subyacentes (principalmente el postulado del inconsciente) que el psicoanálisis estanca el sentido del sueño, transformándolo en un fenómeno abstracto. El sujeto del sueño freudiano es una “subjetividad mínima”, un “semisujeto” que no manifiesta la subjetividad entera de la experiencia onírica: “Aquí es donde el método freudiano se muestra insuficiente; las significaciones unidimensionales que recorta gracias a la relación simbólica no pueden referirse a esta subjetividad radical”[8]. Para Foucault, el sujeto del sueño es la subjetividad entendida en los términos de Binswanger.
Como puede observarse, la crítica de Politzer a la psicología y al psicoanálisis constituye una grilla de análisis importante en los tempranos análisis filosóficos de la psicología llevados a cabo por Foucault. Una última cuestión que quisiéramos destacar, es que los límites de la crítica de Politzer también son relevantes para comprender el papel de la fenomenología y de la psiquiatría existencial en estos textos. En Phenóménologie et psychologie, Foucault afirma lo siguiente: “La crítica de los fundamentos de la psicología es entonces una tarea más compleja que aquella soñada por Politzer”; más allá de la necesidad de superar la metafísica subyacente en las nociones sobre el hombre, “la crítica de los fundamentos de la psicología debe comenzar por una crítica del hombre en sí mismo”[9]. En Ludwing Binswanger y el análisis existencial, se prosigue esta línea. Allí, Foucault sostiene que tanto Sartre como Binswanger habrían compartido la preocupación por el hombre concreto politzeriano. Ambos comparten una crítica a la abstracción, pero a partir de ella esbozan dos caminos filosóficos distintos. Mientras que Sartre se inclinó hacia el problema de la elección libre que el hombre hace de sí mismo, “para Binswanger es cuestión de recuperar la unidad que funda todas las dimensiones de su presencia en el mundo, la raíz de su ser”[10]. El hombre concreto es la unidad radical de todas las formas empíricas de su existencia. En estas tempranas reflexiones foucaulteanas, la crítica de Politzer, finalmente, deriva en el Daseinsanalyse de Binswanger.
Bibliografía
Basso, Elisabetta, Young Foucault. The Lille Manuscripts on psychopathology, phenomenology and anthropology, 1952-1955, Columbia University Press, Nueva York, 2022.
Elden, Stuart, The Early Foucault, Polity Press, Cambridge & Medford, 2021.
Eribon, Didier, Michel Foucault, Anagrama, Barcelona, 1992.
Foucault, Michel, Enfermedad mental y personalidad, Paidós, Buenos Aires, 1961.
Foucault, Michel, “La psychologie de 1850 à 1950”, en Dits et Écrits, Vol I, Gallimard, Paris, 1994a, pp. 120-136.
Foucault, Michel, “Introduction”, en Dits et Écrits, Vol I, Gallimard, Paris, 1994b, pp. 65-119.
Foucault, Michel. Binswanger y el análisis existencial, Siglo XXI, Buenos Aires, 2022.
Foucault, Michel, Phénoménologie et psychologie, Gallimard/Seuil, Paris, 2021.
Politzer, Georges, Crítica de los fundamentos de la psicología y el psicoanálisis, Davalos/ Hernandez, Buenos Aires, 1964.
Notas
[1] Politzer, ed. cit., p. 41.
[2] Politzer, ed. cit., p. 95.
[3] Basso, ed. cit.,; Elden, ed. cit.,; ed. cit., 1992.
[4] Michel Foucault, ed. cit., p. 127.
[5] Michel Foucault, ed. cit., p. 128.
[6] Michel Foucault, ed. cit., p. 24.
[7] Michel Foucault, ed. cit., p. 98.
[8] Michel Foucault, ed. cit., p. 98.
[9] Michel Foucault, ed. cit., p. 26.
[10] Michel Foucault, ed. cit., p. 173.