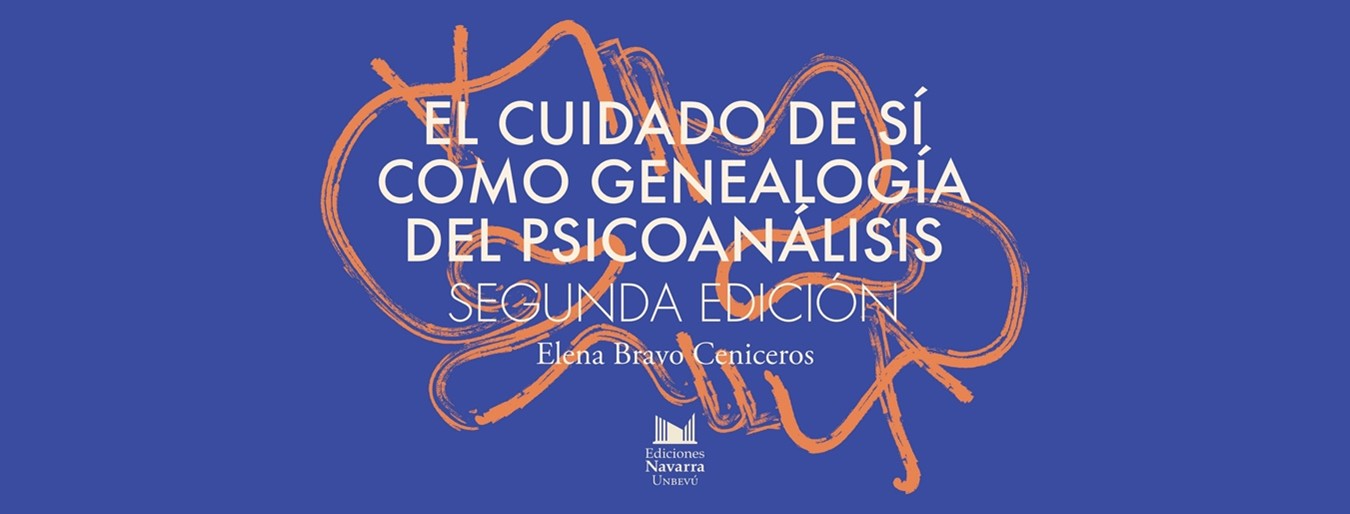La siguiente exposición es representante, más que nada, de emociones particulares que viví con el texto de Elena Bravo; antes que pretender alcanzar una exposición académica. Por ello habla también de mí; no puedo aquí poner paréntesis a mi subjetividad.
A principio de cuentas, he de compartir. Debido a la dinámica azarosa de la vida, no pude tener la primera edición del libro, a pesar de la comunicación previa que tenía con Elena. Los temas del libro eran desde hace mucho tiempo preocupaciones de vida para mí (muchos borradores están en mi archivero).
Cuando, después de algunas aguas sacudidas singulares, solicité el libro de El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Antigüedad, Nietzsche y el Psicoanálisis (2021); desafortunadamente, ya se había agotado. Eran épocas aún de alta pandemia, yo hacía una mudanza de domicilio y otras de vida.
Después de esas mudanzas, henos aquí, delante de un texto, que ansié mucho tener en mis manos.
He de resaltar, mi intervención psicológica siempre tuvo presente a Foucault y al psicoanálisis (gran parte de ella pertenece, antes bien, a ámbitos psicosociales). Diversas reflexiones me han llevado a un cruce entre ambas propuestas de pensamiento, y en específico, al quehacer psicoanalítico, que yo no ciño netamente a ámbitos clínicos; he ahí mi punto de convergencia con los aportes de este libro.
A lo largo de mi aprendizaje académico, experimenté como “un corto circuito”, la aparición a trozos, de la obra de Foucault [hablo de cuando apenas circulaba el discurso inaugural del College de France; y donde, los cursos de esa institución aún no veían la luz; ello sucedería hasta 1997]. La modalidad de aparición de la obra foucaultiana (con distintas firmas editoriales, y diferentes introducciones) me remitió siempre a múltiples dudas. Al comenzar a conocer -tiempo después- al psicoanálisis -ya en profundidad-, me inquietaba, aún más, saber cómo podía hacerse dialogar, la reflexión foucaultiana y el psicoanálisis; se trataba de pensar en la ruta de un honesto pensamiento (ahora no le quiero denominar filosófica, a la cavilación foucaultiana), y se trataba de un quehacer práctico (aunque incluso el libro que reseñamos, también nos deja la inquietud sobre la mesa, de sí también hablamos de una vereda filosófica, con el pensar psicoanalítico).
No sé si encontré alguna forma de hacerlas converger, pero muy probablemente ambas cayeron con todo su peso en mi quehacer de juventud; aunque fuese sólo por la ancha insistencia de ambas dentro de mi formación profesional; y por otra parte, tampoco hubo una pausa (ni siquiera en transcurso vital) debido a la demanda apremiante que han exigido los diversos campos de intervención, donde diversas personas e instituciones me han permitido participar en su vida a partir de un hacer disciplinar (con sus demandas inherentes).
Eso que pareció más un desencuentro entre dos propuestas era más bien un gran punto de encuentro (y es que el denominado tercer Foucault, aún, era casi un pre-existente en el mundo y, sobre todo, para el universo de habla hispana; a pesar de que ya circulaba su curso de Massachussets y Utah, a principios de los años 90, con eruditas notas de Miguel Morey -uno de los grandes introductores de Foucault al mundo de habla hispana).
El libro de Elena -ya entro con él, dispensen- me otorga un camino de convergencia para esas insistentes búsquedas netamente subjetivas, que he andado, a partir de dos proyectos de tesis doctoral: uno filosófico (Barcelona) y otro psicoanalítico (México). Este punto de convergencia -para la autora, y con el que tengo ancha convergencia- está puesto en “el cuidado de sí”. Mas, en su tránsito hacia aquella temática nodal del libro, Elena nos expone elementos fundamentales, y pedagógicos, sobre términos clave de la teoría (y práctica) psicoanalítica, así como nociones nodales de la problematización foucaultiana (cosa que otros, que lo hemos intentado, no lo hemos conseguido).
Se agradece que aparezca un libro con ancha claridad, para la densidad de los temas planteados. Elena es una gran lectora de Foucault, y una reconocida psicoanalista, y que, con este texto, puede generar un gran interés en el lectorado neófito, para la temática traída (cuidado de sí).
Alcanzo a entender que, para este libro, en su primera edición, fue una gran guía Friedrich Nietzsche; aunque como he comentado, siempre reconoció como elemento fundante de su decir, las problematizaciones de Michel Foucault. Es ese pensador francés (ya mencionaré a otros indispensables) el que impulsa al texto; en verdad, se trata de uno de los hálitos más relevantes del decir de Elena.
Muchas y muchos, conocemos la deuda nietzscheana en Foucault; por ello es por lo que me parece que también aparece, dentro del libro, aquella otra carreta que impulsó al pensador francés. Nietzsche participa de elementos nodales para las reflexiones del libro, aunque no se haya hecho tan palmaria la guía nietzscheana, como la foucaultiana. Tampoco tenía por qué desmenuzar tanto a Nietzsche, pero me queda la duda, de por qué sale Nietzsche del subtítulo de la primera edición, y sobre todo, por qué estaba en la primera edición (quizá por aquello que dice Pierre Hadot, en torno a los pensadores del siglo XIX, que dieron continuidad al “arte de vivir”, que estaría inherentemente imbricado en la comprensión y el cuidado de sí). Tal vez ello se ilustre con una frase traída por Elena: “Foucault avanzará en sendas ya abiertas por Nietzsche… Foucault y Nietzsche relativizan el concepto de verdad” (p. 32)[1], explicándonos que Foucault declara haber encontrado en Nietzsche el más actual de los modelos para realizar sus propias investigaciones.
Aunque debo destacar: en una vereda, el texto para mí, es también deudor del pensamiento nietzscheano; me gusta y me inquieta el lugar que se le brinda -por ejemplo- a Ecce homo; un texto para mí muy potente, y de los primeros que leí del autor de Weimar; Elena lo trata con una alta justicia (y he de compartir, que una maestra de mi doctorado en filosofía, allá en Barcelona, me sugería no tomar en cuenta al “último Nietzsche” -al que pertenece el Ecce Homo-, porque era una etapa “ya de su locura”… a lo que yo respondía, que “si era una locura, yo quería tener una locura de esas”… ); Elena en cambio, sí leyó con equidad ese libro, como tantos otros textos nietzscheanos, como La ciencia jovial -o Gaya ciencia-, o desde luego, El crepúsculo de los ídolos (que alcanza también a representar una gaya reflexión), al Zaratustra, Humano demasiado humano, etc., y sobre todo, a La voluntad de poder.
1.
Veo en este libro a una psicoanalista gestando pensamiento, en diálogo con la filosofía (también es su formación), de una manera profunda y pedagógica, pero también gestando pensamiento a través de “su profundo sentir” (claro que esta es mi interpretación); eso es lo que emociona del texto de Elena.
Pues si levanto el oído para notar su forma de redacción, escucho la retórica y la glosa (en el sentido poético) de una mujer, que nos permite conocer un tipo particular de expresión de pensamiento. Muchas y muchos psicoanálisis tienden a hablar -solo- en masculino; y no me refiero solamente a la impostura a la que obligan los idiomas, que aún se guían por la preponderancia de la estructura masculina; me refiero a que una mujer psicoanalista se sabe hablando como mujer cuando escribe (eso que me ha parecido notar en otros casos, como con Margaret Little, con Silvia Bleichmar, con Julia Kristeva, con Anne Dufourmantelle, o con Jessica Benjamín), y Elena, nos lo hace saber desde el comienzo. Además, he de comentar, en ese sentido, tiene un carácter sutil; no grita ese su elemento de voz mujer; lo lleva despacio, porque incluso es cautelosa con la redacción desde un yo -o la primera persona del singular- [claro, no podemos olvidar, que una de sus problematizaciones, es “el sí mismo”, o “el sí” -exclusivamente-; pero ¡qué fuerte encontrarlo también en la consistencia de su narrativa!, espero que alguien más lo haya notado].
Su habla -nunca en voz baja- es sutil con este elemento; no lo grita, por ello resulta ser más firme y potente.
2.
Por otra parte. El recorrido del libro nos invita a hacer algo muy relevante para el pensar psicoanalítico, nos incita a una búsqueda genealógica sobre el pensamiento de “sí”, como una gran antesala histórica (no historiográfica). Queremos decir, la reflexión de la antigüedad helénica, sobre la temática de sí, generó diferentes gestos de pensamiento y acto, para que pudiera hacer su aparición en “un momento dado”: el quehacer psicoanalítico (como notaron, usé retórica foucaultiana).
Alguien podría preguntarse si el texto arqueologiza o genealogiza, conociendo las llamadas “primeras etapas” de la obra foucaultiana, y sobre todo, al observar el título del libro.
Desde luego que existen veredas y estrategias arqueo-genealógicas en el trabajo de Elena, pero esa, tampoco resulta ser su preocupación fundamental; en ese sentido, se trata, por ende, de un pensamiento más libre, y por ello, más liviano. Es -la que considero- una de las grandes fortunas de la escritura de Elena Bravo Ceniceros.
Ahora bien, desde mi punto de vista, el gran compañero de la reflexión de la autora es el curso del College de France que Michel Foucault dictó entre 1981 y 1982, que él denominó: “La Hermenéutica del sujeto”; con claridad, puedo comentar que esas palabras conferenciadas, custodian todo el tiempo a su libro.
Un trabajo evidentemente de años de reflexión por parte de Elena, que también pudo complementar con el curso que inicialmente se llamaba “Truth and Subjectivity” (Subjetividad y verdad) y que fue expuesta con diferentes cambios en conferencias de Berkeley y Dartmouth (el compilado realizado por Defert y Ewald -su viejo amigo archivista- en Dits et Écrits, ya tenía un condensado sobre aquellos cursos), y que datan de finales del año 1980 (esta información, puede sorprender a muchas y muchos, que hayan considera-do que este pensamiento, nacía únicamente, en y para, su curso del College de France). Los encargados del llamado “tesoro de Foucault” [los archivos descubiertos en últimos años], decidieron nombrar a este curso “El origen de la hermenéutica de sí”; ello resulta muy atinado, porque nos da a entender, que posee todo un trabajo previo en Michel Foucault, para llegar a ese ancho pensamiento, que me parece, se gesta desde 1978; y aquí notamos, cómo aparece de modo patente, desde fines de 1980. Esta decisión facilita -me parece-, saber que existía un trabajo antecesor, al dictado de su curso 1981-1982 en Francia. Elena aprovecha hasta los elementos más tenues que aporta “el descubrimiento”, o la desgravación y transcripción de estos textos (igual, lo hace de modo sutil, con ancho conocimiento, y sin petulancia).
3.
Si bien he dicho que el libro de Elena está custodiado por La Hermenéutica del sujeto, me hace falta decir; que tampoco es que se trate de “su natural” deudor. Esto debo señalarlo claramente, porque de lo contrario, se puede pensar equivocadamente, que el texto de Elena, solo recopiló información de ese curso o etapa de Foucault, para gestar su reflexión; y no, el libro tiene una propuesta por sí misma, que incluso escapa al propio Foucault, porque debió interrogarle, para hacer uso del trabajo foucaultiano, cual maletín de herramientas; para ir entonces sí, sobre su propio aporte concreto: una profunda reflexión de los pensamientos antecesores, que facilitaron que existiese esa rica y profunda tarea, gestada a muchas manos, que se ha dado en llamar psicoanálisis. Y debo recordar, a Foucault no le interesaba el psicoanálisis en sí (a pesar de su diálogo -más interno- con Lacan), aunque algunos autores medio oportunistas quieran ponerlo más cercano al psicoanálisis de lo que realmente estuvo, a partir de elementos biográficos (como Simone Wade, o James Miller); lo que sí es destacable, es el interés de Foucault por el aporte del sujeto lacaniano, rescatado por Elena.
Ella habla con mayor justeza de lo que sí rescata Foucault del psicoanálisis, y por otra parte, también, de aquello que pudo ser parte del riesgo foucaultiano para hablar de él: escuchó -desde mi punto de vista- algunas palabras, desde su significado o significante coloquial inmediato (ese que tanto prejuicio ha generado en la sociedad); como lo hace, con el problema del deseo (y muchas y muchos analistas, pensaríamos, que quien no comprenda este elemento fundante del psicoanálisis, se ha extraviado en gran parte de la franca reflexión psicoanalítica -y aclaro, esta forma de expresarlo, me pertenece, Elena lo dice de otro modo).
4.
Hablemos ahora de la estructura del texto. El capítulo 1, habla de “El cuidado de sí”; entra directo a su tema, sin rodeos. Ahí es donde entendemos por qué La hermenéutica del sujeto, y sus años precedentes (1978-1981), acompañan la reflexión de Elena.
También habla de un referente importante para Foucault, se trata de Pierre Hadot. Entra con ambos la redacción sobre el cuidado de sí. Hadot, un gran erudito de la antigüedad griega, le permite a Elena -desde mi punto de vista- seguir veredas no mencionadas por Foucault, ya que su pensamiento y sus cursos, iban muy rápido; los que hemos sido el lectorado de Foucault, conocemos de sobra, como a veces no nos deja respirar (una disnea foucaultiana, me gustaría denominarle), ante el excedente informativo (y a veces comunicacional), que impide la reflexión más continua de un pensamiento [y claro, tampoco pretendo violentar con mi comentario, el aprovechamiento estratégico que hace Foucault del tema de la discontinuidad en su escritura y decir oral]. La hebra que anuda ciertos hiatos expresivos los ha hecho hablar Elena, con Pierre Hadot [luego entro con él, no pretendo ser injusto].
Ese trabajo de nuestra autora es titánico; y sobre todo, pulcro. Desconozco si fue la pretensión de Elena, pero me atrevo a pensar que había una sistematización delante de estos dos grandes que hablaban sin ton ni son, del pensar helenístico en distintas épocas; ¡y vaya que les ha dado un orden para que digan de modo claro!, para saber qué “cuidado de sí” es el que atiende Elena. Ella “no recita” el cuidado de sí trabajado por Foucault en la época mencionada; más bien, lo usa para comprenderlo, y orientar un camino de intelección que le permita comprender su primera propuesta: PENSAR AL PSICOANÁLISIS, COMO UNA FORMA DE CUIDADO DE SÍ (ello tampoco representa a la genealogía foucaultiana, ni a una genealogía de orden histórico, antes bien, habla de una posible genealogía particular, a ser pensada, con toda su valentía constituyente).
Usar a Foucault, y hablar de genealogía; no tiene por qué representar un inherente “modo de uso” de uno de los métodos foucaultianos. Antes que nada, la genealogía usada por Elena, me parece que le pertenece solo a ella; pero destaco, noto como sí aprovecha la genealogía de Foucault y la de Hadot, para interrogar algo que es gran preocupación suya (claro que sí de Foucault, y me sumo desde luego a esta gran preocupación): LA ATENCIÓN DEL CUIDADO DE SÍ, MÁS ALLÁ DEL PROBLEMA DEL YO (se trasciende una conceptualidad en términos “yoicos”).
Obviamente ella hace valer profundamente a Hadot y a Foucault para este tema. Ahí sí usa las interrogantes pitagóricas, las cínicas, las epicúreas, y las estoicas. El arte de vivir se transformó en algún momento, en la problemática del Yo. Pero ello no siempre fue así; y Elena, nos lleva mucho más de la mano que Michel Foucault (es decir, sin tantos vericuetos); para comprender profundamente cómo epocalmente, se ha construido el cuidado de sí como un arte de existencia, antes que como un tema del YO (que para los primeros lectores de Foucault, se pudo haber pausado -o quedado- en una problematicidad de lo que llamó “época clásica”, para designar el mundo pre y postindustrial con su Yo particular-inherente a dicha circunstancia temporal -como lo hace en su Historia de la Locura o su Nacimiento de la clínica; ese Yo, puede resultar mayormente inteligible, para el lectorado del siglo XXI, ya que al estar más cerca de nuestra actualidad, que la antigüedad griega, podemos tener quizá, mayores campos de decodificación epocal).
El archivo, ha sido un problema para el Foucault de la genealogía del poder, debido a los dolores de cabeza que le dio trabajar con un archivo troceado, a ser interpretado, y después problematizado. El trabajo de Foucault sobre la que ahora también se llamará “era clásica” (en idéntica manera terminológica, entre lo que nota como una “era clásica” con dos modalidades: 1. siglo pre y postindustrial; y 2. la antigüedad griega -se remontará al trabajo incluso presocrático-); en ese camino, es que Foucault, habla de una hermenéutica del sí. Obviamente no de un Yo, y a pesar de que a Foucault (como bien lo recuerda Elena) le agradaba la terminología anglófona Self, para hablar del “sí” o del “sí mismo”; a mí en particular no me agrada tanto (incluso, puedo subrayar, debido a esta circunstancia mencionada, hubo traducciones que en su momento no tuvieron otro modo de verterlo al castellano, y le llamaron a uno de sus textos compilatorios de conferencias: “Tecnologías del Yo” [Tecnologías del sí mismo, hubiese yo traducido]; no es una errata de traducción, pero con el puro título, no da cuenta del sí mismo foucaultiano, que ocupaba las inquietudes del último trecho de su obra -y que quizá, fueron preocupaciones desde los años 50).
Para el inicio de su capítulo 1, Elena Bravo no ha entrado de lleno al psicoanálisis (aunque por supuesto que es todo el rato, su motor reflexivo), ello lo hará más adelante para notar cómo un tránsito de Platón a los Cínicos puede acercarnos, a una problematización sobre la preocupación de sí, que ahora ha vivido -o pervivido- en el psicoanálisis. Es hacia las páginas 30, donde ello comienza a cobrar forma, para quien esté interesado directamente en el psicoanálisis y lo inconsciente (estas últimas cuestiones, no son tan mencionadas aquí, como en los apartados siguientes).
Y parece que me estoy saltando algo… pero creo que no solo ese salto me pertenece a mí, perdón, también es parte de una información atesorada a lo largo de todo el libro, y nos lo cuenta Elena hasta el final, como buena novela de suspenso (no porque nos quiera mantener en vilo, sino porque ella, lo quiso mostrar en esta segunda edición, hasta el final del texto -espero no estar espoleando algo de lo estimulante de su obra-). Se trata de otro gran incitador, y que en verdad -a pesar de mi falta de estudio riguroso sobre él- me resulta uno de los autores más estimulantes, y con el que parezco sumarme a su sublevación psicoanalítica (junto con Lacan), se trata de Jean Allouch (me atrevo a llamarle autor contemporáneo del psicoanálisis, a pesar de sus escritos de diferentes épocas; un autor que muere recientemente en 2023).
Una incitación grande, que invita a reconocer una genealogía diferente para el psicoanálisis en Foucault (para empezar con su subversiva frase: “El psicoanálisis será foucaultiano o no lo será”), en distintas oportunidades, le brindó una inquietud a Elena -según sus palabras-, para en verdad hacer ese proyecto -que desde luego que no es allouchiano-; hablo de una incitación nuevamente, porque el impulso todo del libro le pertenece a Elena Bravo. Ella hizo suya la provocación de Jean Allouch, y se puso manos a la obra, con un proyecto nada sencillo, para alcanzar un libro asequible al público interesado.
No niego la inquietud de Allouch, solo resalto el exclusivo trabajo de Elena. Si no había mencionado a Allouch en el comienzo de las incitaciones del libro, es porque las apariciones de Allouch, vienen más dispersas, y no constituyen (en su redacción), un elemento narrativo nodal para la explicación de las disertaciones de Elena (aunque a mí me enloquezcan, y me sobresalte con cada participación del psicoanalista francés). Sin embargo, quien conozca a Allouch, sabe cómo entra en el texto: como un verdadero disruptor, que la autora lo hace en su retórica, de forma suave, para después dejarle el gusto disruptor, cuando se precise (así, ya no puedo decir que Allouch, no sea también nodal para el libro).
Quedan aquí patentes los primeros grandes incitadores del texto: Nietzsche, Foucault, Hadot (aprovechando la lectura de Luis Roca Jusmet), Freud, Lacan, Allouch…
A un exclusivo lectorado interesado en la problemática psicoanalítica, le sugeriría leer con atención este primer capítulo, aunque pueda parecer que sigue una senda netamente filosófica, no lo es como tal, es un preámbulo muy pedagógico (y afectivo con el pensamiento griego), por el que Elena nos abre una vereda de reflexión sobre el psicoanálisis, sin la cansina cantaleta de sucesos netamente históricos del psicoanálisis, que a veces arrebatan la pasión de nuestro quehacer. Sugiero seguir su narrativa, y su verdadero impulso por regalar una forma diáfana, de cómo el cuidado de sí ha llegado hasta lo que después se ha llamado psicoanálisis (¡en verdad es apasionante!).
Y es destacable, que precisamente el guion por dilucidar lo psicoanalítico, no es abandonado nunca a su suerte, posiblemente también ahí al libro, le sirve mucho Hadot (quizá permite tratar con menor hosquedad al psicoanálisis, que desde la más patente voz foucaultiana -el pensador de Poitiers, tiene muchas formas de mirar al psicoanálisis a lo largo de su recorrido-; ahora más bien hablo sobre esa idea de Foucault, el torno a “la regla de diván” que “otorga un poder privilegiado al médico”; pág. 34); Hadot es un insistente desde el comienzo (pág. 22). Ahí Elena nos deja ver hacia dónde se dirige, señalando incluso ya, las que pueden ser “vertiginosas apreciaciones de Foucault” en torno al psicoanálisis.
5.
El gran tema del cuidado de sí. ¿Alguien lo había pensado así para el psicoanálisis?… Sí; el tema, es que se trataba de disertaciones dispersas, tanto para el campo filosófico (o pensamientos de distinta índole) como para la praxis psicoanalítica. Por ello, nos conmina a aplaudir de pie, cual concierto magistralmente interpretado; pero no solo eso, se trata de un aria escogida con novedosa interpretación que ya no viene solo de otros, sino de una clara dirección de trabajo: gestar una genealogía diferente del psicoanálisis, a partir de la interrogación del cuidado de sí.
Epocalmente, se ponderaría el trabajo de la antigüedad helénica, para destacar ese cuidado de sí; pero atención, aquí el aporte, es que la guía fundamental, parte de la constitución psicoanalítica -muy distante históricamente del pensamiento clásico– desde sus inicios, hasta el complejo psicoanálisis contemporáneo. El tema del género -como intenté destacar más atrás- y la voz mujer, incitó (hasta donde entendí), algunos de los cambios de la primera, a la segunda edición; así que la voz mujer -no quiero decir, fémina, ni femenina- se sube al aparataje retórico del texto, pero no solo eso, se suma a lo que subrayé al inicio, a auto-interrogarse, acerca de por qué fueron tan insistentes las voces varón, y los pensadores masculinos; ello le dio un vuelco, que ya interrogue la estructuración del decir heleno, solo varón, y aparecen bellamente: Teano de Crotona (alumna de Pitágoras, y con quien gesta una conyugalidad-hasta la redacción de Elena para llamarle “esposa de” Pitágoras, subvierte la cansina narrativa en lenguaje masculino-), al igual que Fintis (otra pitagórica), asoman también las maestras de Sócrates: Diótima y Aspasia; también, Lastenia de Mantinea, Axiótea de Fliuente (ella vestía de “hombre”); así como la filósofa epicureísta Leontion; o la interesante Hiparquia (la única que rescata en su compilado de “filósofos ilustres”, el pensador e historiador griego, Diógenes Laercio).
6.
El capítulo primero del libro, para mí fue muy disfrutable, lo hube de releer en tres ocasiones; y lo hice, más que por diversidad de elementos traídos, para antes atenderlo de muchos otros modos (entre las primeras lecturas, hice la lectura de un neófito; ello lo estilo a hacer siempre, como parte de un ejercicio de verdadero encuentro con lo otro, y con el otro).
Al leer el libro entero por segunda ocasión, podía casi gritar, estaba sorprendido de la sistematización, y la redacción precisa, sutil; así como impresionado justo por el manejo de esa disrupción que brinda la sutileza (en verdad es una gran experiencia); por ello sugiero leerlo despacio. Es un capítulo que brinda un regalo en ocasiones, párrafo a párrafo, línea a línea. Espero su lectorado tenga oportunidad de leer la obra, con el mismo detenimiento y paciencia de su autora. Con atrevimiento puedo decir, que el capítulo 1, representa ya un libro en sí (por eso me detuve aquí, más en él; su lectura sobre los pitagóricos, epicúreos, cínicos y estoicos, adquiere el nivel de una pensadora altamente respetable; quiero decir, en verdad se trata de una franca estudiosa).
7.
Importante decir, Pierre Hadot, no es solamente una oportunidad en este libro, para anudar la dispersión foucaultiana, también otorga una propuesta por sí misma, a partir fundamentalmente de su texto “Ejercicios espirituales y filosofía antigua”. El problema de lo espiritual es recuperado de la antigüedad griega, desde un aporte específico de Hadot, y Foucault recuperará a su manera esa misma antigüedad griega, siguiendo a Hadot o no, pero haciéndola hablar de multiplicidad de maneras. En alguna medida, sí puede haber influencia ancha en Foucault, por parte de Hadot; pero debo destacar, que muchos aportes foucaultianos, tienden a cruzarse con pensamientos cercanos geográficamente, o en otras latitudes. Esto pasó, por ejemplo, con Canguilhelm, que, al ser maestro de Foucault y gran lector de su pupilo, debió reformular uno de sus textos -hoy- más atendidos “Lo normal y lo patológico”, y que no tendría el formato que actualmente todo el mundo conoce, si no fuera por los aportes de Michel Foucault; el libro primero, era otra cosa [sin dejar de subrayar, el aporte de Canguilhelm a reflexiones epistemológicas y filosóficas].
La espiritualidad recuperada por Elena es la reconocida primero por Hadot, y después por Michel Foucault para la antigüedad griega; que escapase a las ideas de espiritualidad religiosa, sobre todo para las religiones judía, árabe, y cristiana (en específico, para la última). Las interrogaciones de Hadot son eruditas, y facilitan el replanteamiento de lo que el mundo contemporáneo entiende por espiritualidad, después de las fuertes improntas cristianas. Siguiendo a Elena y a Luis Roca, podemos decir, Foucault recupera a Hadot, pero desde luego que lo hace con una fuerza crítica distinta; él también era un erudito en muchos temas -no en particular de la antigüedad griega, eso fue hacia el final de su pensamiento-, pero, como bien recuerda Elena, Foucault también pasaba por militante de causas y circunstancias sociales de su época; ello le obligaba a gestar una crítica con mayor severidad (me parece). Aunque yo no diría como David Halperin, que vivió de acuerdo con su pensamiento, me parece muy aventurada esa afirmación, que creo, puede conminar a “monumentalizar” autores o pensadores [pero también digo, de este escritor: sugiero no dejar de leer su libro: San Foucault -que emula el título y el tipo de escritura del Saint Genet, escrito por Sartre-].
El gran aporte de Elena, en el primer capítulo -y después a lo largo de todo el libro-, es rescatar la espiritualidad griega, con la finalidad de comprender el abordaje del mencionado “sí mismo”, o podríamos decir sencillamente del “sí” (aunque no baste con justo enunciarlo de esta manera).
8.
Hadot da el impulso, y permite leer más claramente las disertaciones de Foucault. Aparece el pitagorismo en primer lugar, como gran antecesor del “cuidado de sí”, una escuela nacida en el siglo cuarto antes de cristo, y justo fundada por Pitágoras (de ahí su nombre). En un momento Elena nos deja ver cómo ciertas prácticas pitagóricas se manifiestan como excedentes para los aspirantes a formar parte de su escuela; que conllevaba tolerancia a muchas pruebas exigentes, así como un campo de autocuidado o de cuidado del alma (importante no confundir estas altas exigencias, con los maltratos católicos de la edad media). Pitágoras no se escapa a la propuesta de seducción y de persuasión, que quizá hubiéramos deseado que no fuera tan importante para el filósofo y su escuela. Una recuperación relevante de nuestra autora es que hay un rescate o casi-descubrimiento de LA ALTERIDAD en las prácticas pitagóricas, que considera Elena (pág. 42), que son rescatadas a partir de elementos como la simpatía y la amistad (que no tendrían por qué ser antítesis de las duras pruebas para pertenecer a esa escuela griega). Esta ruta conduce, lo que será el también bello capítulo 2: “El lugar del otro en el cuidado de sí”.
Pero antes de ello, hemos de transitar por el platonismo; como tantas veces se dice es la figura de Platón la que ha sido mayormente recuperada para el cuidado del alma, que no debemos dejar de señalar, ya era coincidente el alma platónica, con las que después serán premisas cristianas, y las dualidades cuerpo-alma cartesianas. Hay un acompañamiento que hace Elena, y resulta muy afortunado, no habla de cada escuela traída, sino va usando las posibilidades reflexivas, donde analiza los encuentros, acompañamientos, complementos y divergencias entre diferentes pensamientos helenos (sin hacer -por supuesto- un mero analogon, es decir una mera analogía).
Desde los epicúreos, con su Jardín, aparecerá también otra vereda para pensar otras vías de participación del otro (claro, después lo hará hablar ya desde el psicoanálisis, con la propuesta de alteridad en Lacan); se trataba, si no bien de una escuela, era un espacio de circulación, donde participaban las mujeres, y se fomentaba la amistad (quizá algo diferente a la pitagórica; y hacia la segunda parte del libro, Elena me deja la inquietud, de cómo aún resta un gran trabajo por hacer en el psicoanálisis, con el tema de la amistad; pág. 99). “Epicuro es quien ha pasado a la historia como un hedonista” (pág. 150), sin embargo, el gran rescate aquí es el de no reconocer ya al alma como espiritual, sino como “materia corpórea”, ello nos puede llevar a una nueva concepción de lo humano (para no llamarle hombre, que nos estorba tanto, sobre todo, después de Darwin, digo yo; es mejor saber que hablamos desde la cosmovisión griega antigua). Quizá alguien podría pensar que el hedonismo abrió cierta puerta inmediata para la consideración del deseo en psicoanálisis, pero ello sería un pase inmediato, como si no hubieran pasado dos milenios de Epicuro a Freud, algunos, como Michel Onfray, hasta a partir de estas premisas reprochan “algo alto” al psicoanálisis, pero creo que ese autor no deja estudiado de modo pormenorizado sus argumentos y se salta periodos. Esto no lo menciona Elena (solo menciona al autor), pero ella sí hace lo que creo que no hace este señor, que es el trabajo pormenorizado de las escuelas y vías de pensamiento de la época helenística.
Heráclito y Aristóteles, ya traían una visión del alma, que trascendía a lo platónico; en el sentido, de cuerpo vivo, físico y orgánico (pág. 67) y para Heráclito, ya formará parte de lo corporal (pág. 66) [algo del problema del “alma”, luego vuelto históricamente como “mente”, también puede ser aprovechado en algunos textos de George Makari; aunque justo lo faltante en el libro de Makari, es precisamente la antigüedad que toma en consideración Bravo Ceniceros]. La entrada del cuerpo desde Aristóteles puede ser recuperada en el proyecto de Elena, para terminar de hacer hablar al psicoanálisis… pues pienso, en las teorizaciones psicoanalíticas, el cuerpo no está separado, el escindido es el sujeto, no el ser… podemos preguntar ¿qué lugar tendría el psicoanálisis si no hubiese comenzado también por el cuerpo?…
Esta revisión, no es un apéndice para Elena, está revisada de manera sesuda, pero eso sí, tiene clara su dirección, llegar a preguntar cuándo se transformó la práctica de sí, en el ego contemporáneo de la Modernidad, o ese ego hijo del capitalismo. Incluso Descartes es parte de esa problemática, pero debido a su propuesta dualista, ya también habla de un sujeto escindido (sin embargo, no es el sujeto dividido de Lacan; aunque justo Lacan no podría llegar a tal sujeto, sin la propuesta dualista y de escisión, gestada por el pensamiento cartesiano). Sin embargo, como hemos notado, Elena, Hadot y Foucault, sí llegan hasta Descartes; pero en particular, la atención específica de Elena está toda volcada sobre la “práctica del cuidado de sí” en la vida griega, y que alcanza a llegar hasta la época romana (ese es justo su aporte; su trabajo está bien delimitado).
9.
Bien, como alguien puede notar, ya avancé sobre el capítulo 2, mientras continúo haciendo dialogar al primero; siguiendo nuestra premisa analítica de asociación libre. Pero, deseo, no conduzca a una exposición extraviada, ya que entrarán también los siguientes apartados del mismo modo.
El lugar del otro es fundante para el ser humano (un ser gregario), y es fundante del sujeto, para el psicoanálisis (con acento puesto en Freud y Lacan). Y he de decir, el otro para Elena, es traído de muchos modos. Trae, desde el elemento de amistad, hasta, la relación con los animales (si bien, ella dijo que no había prácticamente atención teórica psicoanalítica para el problema de la amistad, digo yo, mucho menos para la relación interespecie, y para “los animales de compañía” -aunque agrego, no me sumo a la propuesta cultural, que adhiere a los animales como sustituto de “algo” humano: hijos, padres, compañeros sexuales, etc.-)… Es lindo leer las historias de Topsy y, sobre todo, Jofi la perrita chow-chow de Freud; mientras también nos deja conocer como para Pitágoras “el cuidado” implica “una atención y un buen trato a los animales” (pág. 96).
¿Cuál es una de las preguntas insistentes de la humanidad?… ¿y más hoy en día?… La cuestión de quién o qué es el otro. Pero esta pregunta ha tenido muchos modos, antes el otro no era propiamente un Yo, un ego, y hoy que parece serlo solo así (un mero y único yo). Las investigaciones de Elena, con los autores citados, cruzan de un lado a otro el paisaje terminológico, para preguntar una de las cuestiones fundantes de lo humano (sugiero para adolescentes -y adultos- leer el capítulo del Yo adentro, yo afuera, de Fernando Savater, en su libro “Las preguntas de la vida”). Hoy al mundo le cuesta hablar fuera de un yo, y el texto de Elena, cuenta junto con Hadot y Foucault, cómo el sí mismo, pudo preceder a ese ámbito yoico, que además implicaba prácticas de sí, pero no las que cursaron por “prácticas disciplinarias” hasta obtener un yo hecho silueta, para ser enviado a un mundo caótico y frenético (digo yo). ¿No apetece más hablar en términos de sujeto?… sí, presa del lenguaje, pero finalmente no es solo presa de un ego enmarcado por una silueta, dispuesto a ser colocado en la pared que a alguien le pareciese que le corresponde.
Foucault habla de “prácticas subjetivadoras” gestadas a partir de “dispositivos disciplinarios” (esa fue una de las grandes preocupaciones de Foucault: las prácticas de subjetivación). Y Elena se adhiere a usar mayormente el campo de subjetividad, que a cualquier ámbito que designe lo humano como: individuo, persona, yo, o ego. Ese regalo foucaultiano me encanta, y yo lo vengo aprovechando desde hace mucho tiempo; el acierto y el camino de Elena, es que lo hace dialogar, nada más y nada menos que con Lacan, para finalmente hacerlo estallar con Jean Allouch.
El otro puede ser cuidado, o jamás vislumbrado; el capítulo 2, nos hace notar la importancia de: el otro, para la existencia de una subjetividad. El otro siempre irrumpe con cierta cuota de violencia, nos constituye la irrupción del otro: el otro porque llega, el otro porque no llega, el otro porque nunca llegará, el otro porque está incompleto, el otro inalcanzable, el otro inasible, el otro invasivo, el demasiado otro, el casi-otro, etc. Allouch se sorprendía que ¡cómo era posible que los psicoanálisis no estuvieran verdaderamente sacudidos después del curso de La hermenéutica del sujeto!… y desde luego que estoy de acuerdo con la sorpresa, igual que Elena (pág. 63). Ella considera -con tono allouchiano- que Foucault hablaba ya de la genealogía del psicoanálisis, desde sus cursos de El Poder psiquiátrico, y el de Los anormales, junto con el de la hermenéutica… Eso me gusta, porque son los que yo he usado a lo largo de años, junto con Genealogía del racismo (con su vieja y adorada portada amarilla de editorial La Piqueta); pero yo por mí mismo, no podría decir lo que dicen Elena y Allouch, quizá más con Elena, porque sé a dónde va (y Allouch, ¡vaya!… siempre va en multiplicidad de direcciones), estaría de acuerdo, que con ellos, se pueden comprender las prácticas de subjetivación de las sociedades disciplinarias, encontrando en ellas a las escuelas, los servicios de salud, los hospitales, las cárceles, etc.; sin embargo, también creo que hay un pero: un Foucault no escuchado por el psicoanálisis, y por otra parte, aún un Foucault conyugalizado con la idea de que el psicoanálisis pertenece a un “control disciplinar” (época de la publicación de su Voluntad de saber), y aún no ha querido tomar en cuenta al inconsciente (aunque lo haya escuchado directamente de Lacan, como bien nos lo cuenta Elena). No sé si esté generando ahí una “genealogía del psicoanálisis”, en este caso, Allouch se puso muy hadotiano, y Elena lo tomó para su propio decir.
Pero aquí viene otro aporte de Elena, primero habla del Lacan que reconoce una subversión del sujeto (que retomara Jean Allouch) en la obra de Freud, a partir de una dialéctica del deseo; ella considera que ahí se pueden acompañar las perspectivas lacaniana, freudiana y foucaultiana, en ancha medida. Y yo creo que ello, desde luego que encuentra una gran ruta dialogal.
10.
Los dos últimos apartados, ya están mayormente destinados a asir el aporte del mundo heleno directamente al psicoanálisis. Se trata de un capítulo 3. La práctica del cuidado de sí; y el capítulo 4. Una nueva genealogía del psicoanálisis. Dos hermosos apartados, de los que se aprende mucho de psicoanálisis, de Freud, de Lacan, y nuevamente de Foucault. La práctica del cuidado de sí, se encuentra con el tema fundante del psicoanálisis: el deseo (me gustaría hablar más, pero como siempre he de ir acotando mi decir “reconociendo el límite”, reconociendo al “objeto a”, reconociendo “al sujeto en falta”, debo acabar; de lo contrario, me extendería hasta hablar del alcance de su libro directamente en el hacer y el pensar psicoanalítico, así como en la recuperación que hace en esta segunda edición de los aportes de mujeres psicoanalistas, como Sabina Spielrein).
Antes de cerrar, debo destacar un elemento que usa el libro desde el principio. Se trata de la premisa délfica de “conócete a ti mismo”, es esa interrogación tomada por Foucault, y rescatada por Elena, que ha sido analizada filosóficamente, en infinidad de ocasiones. Pero las y los que hemos trabajado a Foucault, sabemos el gran estudio que existe detrás de aquella premisa délfica (que derivará para el pensador de Poitiers, en el “ocúpate de ti mismo”, pág. 25; aunque reitero, igual que Elena, eso nada tiene que ver, con las prácticas de literatura de autoayuda, ni de añejas premisas cognitivo-conductuales).
Con la epimeleia heautou griega, Foucault se interroga por un imperativo, pero ya con el formato ético y estético. El Alcibíades de Platón, le sirvió mucho a Foucault como representante de lo que puede ser el tránsito del universo platónico, a otro universo helenístico (pág. 27). 1. Ocuparse de sí, ya no es ocuparse de otros, sino es una forma de vida para sí (pero ojo, esto nada tiene que ver con la literatura de autoayuda del mundo contemporáneo; Elena insiste todo el tiempo en ello); 2. Ya no es una preparación momentánea, sino, una preparación permanente de vida; 3. Ya no se trata de una función pedagógica, sino de una función terapéutica (hemos de revisar qué entendemos hoy por esa palabra, a partir de su surgimiento en la Grecia antigua); y 4. Sería -en resumen- poner en duda, de sí se debe pagar por “la verdad” con el propio cuerpo [aclaro, nuestra autora, no se queda en esta reflexión foucaultiana, que será una atención de su primera parte hermenéutica].
El cuidado de sí puede no ser el sí que se preocupa por sí mismo (importante reflexión de Elena, con Hermenéutica del sujeto). El cuidado de sí, parece como imperativo, y la preocupación por el sí mismo, involucra ya una premisa ética (que Elena recupera directamente de las conferencias de Massachussets, y como dije, siguiendo su ancho estudio, y afecto -por La Hermenéutica del sujeto, que me parece, es evidente-).
El deseo que entra en el campo de lo inconsciente nunca estará bien o mal; siempre será solo por lo que es. Quizá ahí los cínicos y los estoicos ayudan a pensar en cómo es factible un campo de parresía.
El hablar franco de los cínicos, la parresía -con, o sin h-, es la disertación que invita a la prudencia, y a la franqueza de lo dicho y actuado, ahí es donde aparece también la interrogante lacaniana hacia el analizando, “dígalo todo” o también “diga lo que usted guste”, “diga si tiene que decir… finalmente podrá también decir” (perdón, ya agregué lo mío).
El sujeto puedo hablar de su “novela familiar”, de su “fantasía” … esa que aún sin conocerla el sujeto mismo, puede ser pesquisable para el psicoanálisis. Jean Allouch encuentra una hebra para hacer acompañar la parrhesía (παρρησία) con la asociación libre (pág. 179) … ya que ambas parten de un libre decir, y no de un deber decir (claro, respetando la salvedad epocal de ambas propuestas). La premisa délfica está aquí siendo usada como una transvaloración de los valores, tal como hace Foucault usando a Nietzsche, y Elena aprovechando su decir, para lograr hacerlo libremente.
11.
Elena se despide estéticamente. Después de hacernos notar, y recordarnos que el hueco que divide al sujeto, es ese deseo o pulsión que nos arma y nos des-arma, Trieb o Wunsch -desde Freud, pág. 160-, un deseo mediatizado por el lenguaje (o por multiplicidad de lenguajes diría yo, -pues no siempre sigo la vereda lacaniana sobre “el lenguaje”-), nos recuerda Lacan desde su objeto a, surge la sujeción del sujeto, o la subjetividad del sujeto (para esas y esos que ya no toleramos tan fácilmente el discurso de lo fálico y su inherente castración -interesante reflexión de Elena con Freud, sobre la felicidad y la falicidad-). El sujeto está en falta, que sería de-limitado, o limitado-de un algo (a mí ya no me sirve propiamente, el tema de la castración, ni freudiana, ni lacaniana).
Y viene su poético y hermoso cierre:
“Al final del día, el cuidado de sí es cuidar de lo más valioso de sí que es el deseo, y que el deseo continúe, continúe y continúe. […]
Y cuando caiga la noche,
y yo no esté ahí, se continúe en el sueño” (pág. 224).
Notas
Elena Bravo Ceniceros, El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis, Segunda edición, Ediciones Navarra, México, 2025.