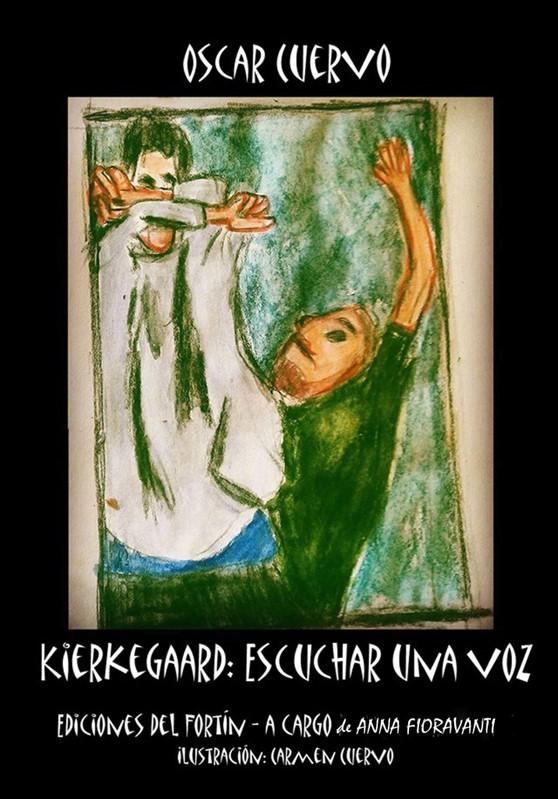En 2010 apareció mi libro Kierkegaard, una introducción. Escuchar una voz (Quadrata, Buenos Aires), que rápidamente se agotó y Quadrata no volvió a editar. El año pasado navegando por internet descubrí acá que en Europa se vendía una edición fechada en 2017 por una editorial que desconozco, De la Araucaria, al precio de 16,00 €, (en la cotización oficial del Banco Nación de hoy serían $ 1117. En la cotización actual del euro blue valdría $ 1312).
Lo gracioso es que yo nunca firmé ninguna autorización para que se hiciera una segunda edición, ni sé quiénes son ni dónde están los propietarios de De La Araucaria. Originalmente la edición que apareció en 2010 estaba incluida en una colección de precios económicos, pero se ve que con el correr de esta década el libro se ha ido cotizando bien.
No conozco el mundo de las editoriales y sus extrañas reglas. Cuando llamé a los editores de Quadrata para preguntarles de dónde había salido esa edición de 2017 de la que el autor no había sido informado, me dijeron que era una pequeña cantidad de libros de la edición original 2010 que se habían enviado a Europa. Quedaron en averiguarme cuánto me correspondía por las ventas que se hubieran hecho de esa edición -por otra parte tan bien cotizada. Los editores que hace 10 años me habían encargado el libro son Adrián Cangi y Ariel Pennisi.
Pasó el tiempo y no recibí ninguna comunicación de parte de ellos, así que volví a mandarles un mail insistiendo con la pregunta por los derechos de autor que me corresponderían por el libro que en la red se vende como edición 2017 De La Araucaria. Me respondieron que en realidad, deducidos los gastos de representación, el pasaje en barco, los impuestos de la Unión Europea y la Sarasa <<<<<<<<<<especial y definitiva>>>>>>>>> en realidad, más que pagarme por esos ejemplares a la venta en Europa, en realidad soy yo el que estaría debiéndole plata a De La Araucaria.
Unos amigos que se dedican a escribir libros me contaron que es ya una tradición venerable que los escritores no tengan ningún control sobre las ventas que se hacen de sus libros y que los editores siempre, invariablemente, te cagan.
Otros amigos que querían conseguir el libro en Bs. As. me dijeron que quedan algunos pocos ejemplares dando vueltas de la edición 2010, a precios muchos más baratos que los 16,00 € que se ofrecen en internet.
Dado que supongo que De La Araucaria jamás se va a contactar conmigo y explicarme cuándo fue que autoricé esa edición, o si acaso De La Araucaria en realidad no existe y la venta en Europa del libro que escribí en Bs. As. hace diez años es una fake news, en 2018 decidí subir a la red una edición con el título definitivo Kierkegaard: escuchar una voz -que es el verdadero- 2018 corregida y aumentada, de acceso gratuito a través de este blog KBSAS, para quienes no quisieran pagarle 16,00 € a esta editorial fantasma o salir a buscar por librerías de saldo algún ejemplar perdido.
A mi amiga Anna Fioravanti se le ocurrió pasar esta nueva edición (a la que considero francamente mejor que la primera de la que se apropió La Araucaria) al formato pdf.
Buenísimo, así no tienen siguiera que ir a buscar por el blog donde la fui publicando por capítulos y lo pueden descargar en A4. Pueden imprimirla de esta edición pdf de editorial Del Fortín, a cargo de las hermanas Fioravanti, en forma totalmente gratuita. Se ahorran los euros -supongo que al precio que figura en internet, le tendrían que sumar el 30% que dispone la recién aprobada Ley de Emergencia; descargándolo por acá las divisas quedan en nuestro país y los pueden destinar a la reactivación de la economía nacional- y tienen un libro más completo y preciso. Le pueden agregar como tapa la ilustración de Carmen Cuervo que encabeza este capítulo.
Por último, si alguno conoce a los ejecutivos de De La Araucaria y saben dónde está constituida esta sociedad (o si se trata de una offshore), mándenles saludos de mi parte.
¿Quién fue Søren Kierkegaard?
Acerca de en qué sentido él es un contemporáneo nuestro y de lo que tiene para decirnos sobre lo que nuestra época todavía no es capaz de pensar voy a extenderme más adelante. Pero para empezar me permito una rápida referencia biográfica. Esta referencia nos dejará ubicarlo en ciertas coordenadas históricas y culturales y mencionar unos pocos episodios que parecen haber marcado su vida. También nos tendría que invitar a apartar cualquier tentación por explicar su pensamiento a través de su biografía. Una biografía solamente es lo que se ha escrito sobre una vida, los dichos de otros acerca de algunos sucesos exteriores. Cuando hablamos de un pensador como Kierkegaard, perderse en los meandros del decir biográfico es uno de los recursos más eficaces para desoír lo que él dice, para no tomarlo en serio, para reducir su pensamiento a una simple expresión de sus conflictos psicológicos. En el texto que acá empieza no me motiva la mera curiosidad por un lejano personaje de una ciudad periférica del siglo XIX, sino una posición de pensamiento que puede revelarnos algo sobre nuestras actuales encrucijadas.
Søren Kierkegaard nació en Copenhague el 5 de Mayo de 1813. Fue hijo de Michael Kierkegaard y Anne Lund, el hijo menor del matrimonio. Siendo muy joven, Søren emprendió estudios universitarios de teología. Dos personas parecen haber ejercido una influencia especial en su vida: en primer lugar, su padre, un comerciante exitoso inclinado a discurrir sobre cuestiones como la culpa y el castigo, preocupaciones que le trasmitió a su hijo desde muy chico. En su diario personal, Kierkegaard dice que esa atmósfera en la que creció lo llevó a ser un hombre melancólico. Su padre murió en 1838, el mismo año en que conoció a la otra persona que marcaría su vida: Regina Olsen, una chica diez años más joven que él. Søren se comprometió con Regina, pero meses después rompió ese compromiso por motivos nunca aclarados. Al episodio de su noviazgo y de la ruptura con Regina, Kierkegaard se iba a referir de manera indirecta en muchos de sus libros, introduciendo siempre nuevas variantes en la forma de contarlo. Sin que se pueda -ni tal vez valga la pena- determinar lo que ocurrió realmente, es posible intuir que Kierkegaard tomó la decisión de privilegiar su misión de escritor por sobre cualquier otro vínculo personal.
En 1841 defendió su tesis doctoral, El concepto de ironía en especial referencia a Sócrates. En 1843 empezó a publicar sus libros a un ritmo sorprendente.
Algunos, los llamados Discursos Edificantes, los firmó con su nombre real; otros, bajo diversos pseudónimos. En 1843 publicó O lo uno o lo otro, Temor y temblor y La repetición; en 1844, Migajas filosóficas y El concepto de la angustia; en 1845, Etapas en el camino de la vida y en 1846 el Postscriptum no científico y definitivo a “Migajas filosóficas”. Todos estos libros fueron firmados con distintos pseudónimos y constituyen lo que Kierkekgaard denominó posteriormente su obra estética, que desarrolló paralelamente a su obra religiosa. En 1846, al final del Postscriptum, Kierkegaard hace público que esos libros pseudónimos fueron escritos por él, cuestión sobre la que se extiende en su libro de 1848, Mi punto de vista, atribuyendo esta “estrategia de escritor” al “método de la comunicación indirecta” (a la que volveré más adelante).
De ahí en más, Kierkegaard escribió otros libros firmados con su propio nombre, pero significativamente creó un pseudónimo, Anticlimacus, que no respondía a lo que él llamaba una posición estética sino -según consta en su diario personal- a un cristianismo más perfecto que el que él mismo se sentía capaz de encarnar. Con este pseudónimo escribió dos de sus libros más importantes: La enfermedad mortal (también conocido como Tratado de la desesperación) y Ejercitación del cristianismo. Con su propio nombre firmó otro de sus libros fundamentales, Las obras del amor, y más discursos edificantes.
Hubo todavía otro suceso en su vida que iba a repercutir sobre su actuación pública y que signó el último tramo de su obra. Es sabido que Kierkegaard fue un hombre imbuido de un espíritu religioso, aunque siempre manifestó serias reservas hacia las formas que la religiosidad adoptaba en su contexto social. Esto lo llevó a establecer una distinción entre el cristianismo -esto es, la experiencia de un vínculo personal e intransferible con el Cristo de los Evangelios- y la cristiandad -con lo que aludía a una institución meramente mundana, organizada alrededor de la iglesia cristiana en sus entonces 1800 años de historia. La muerte del obispo de Copenhague Jacob P. Mynster, ocurrida en enero de 1854, marcó un quiebre en esta relación conflictiva. Mynster había sido pastor de su padre y muy allegado a su familia. El sucesor de Mynster, el obispo Hans L. Martensen, pronunció el discurso fúnebre del fallecido obispo, a quien llamó “testigo de la verdad” y “un nuevo eslabón de una cadena sagrada cuyo origen se remontaba a Cristo y a sus apóstoles”.
Estas palabras tuvieron en Kierkegaard el efecto de un potente revulsivo. En su diario escribió: “debo entender como mi máximo deber […] lanzarme al ataque y hacer una protesta, la protesta contra una predicación del cristianismo que a su vez tendría necesidad de una explicación frente al Nuevo Testamento”.
Ese fue el punto de partida para una batalla pública contra la cristiandad oficial que absorbió sus últimos meses de vida. En el periódico Fædrelandet N° 295 (19 de diciembre de 1854), publicó un artículo titulado “¿Fue el obispo Mynster un ‘testigo de la verdad’, un verdadero ‘testigo de la verdad’? ¿Es esto verdad?”, en el que alegaba que un auténtico testigo de la verdad no podría haber vivido con comodidad, entre placeres burgueses y honores. El verdadero cristianismo, sostenía, consiste no en aceptar ese confort, sino en caminar sobre las huellas de la pasión de Cristo. Poco después empezó a publicar un periódico llamado El instante, en el que su virulencia contra la cristiandad oficial se acrecentó. En el número 6 de El instante escribió: “Hay un mundo de diferencia, un abismo, entre la filosofía de vida de Mynster (que en realidad es epicúrea, es la filosofía del goce de la vida, de las ganas de vivir, propia de este mundo) y la cristiana, que es la de los sufrimientos, la del entusiasmo por la muerte, propia del otro mundo; sí, hay tal diferencia entre estas dos filosofías de vida, que esta última (si es que hay que tomarla en serio y no exponerla apenas una vez en un momento de meditación) debe parecerle al obispo Mynster como una especie de locura”.
El instante llegó a publicar nueve números, entre mayo y octubre de 1855. Cuando estaba a punto de salir el décimo número, Kierkegaard sufrió un colapso en plena calle. Pocas semanas después, el 11 de noviembre de 1855, moría en un hospital de Copenhague. Tenía 42 años.
Escuchar una voz
Hay muchos modos posibles de empezar a leer a un autor, muchas entradas posibles a su obra. En el modo que cada lector entra interviene el trayecto singular por el cual uno llegó a él. Generalmente se llega con determinadas preguntas que uno trae de antemano. Estas preguntas son brújulas que orientan, destacan, subrayan, desdeñan, pasan por alto o marcan hitos en la superficie de un texto: interpretan inevitablemente, más allá de los usos que un escritor pudo prever en el momento de escribirlo. La lectura desencadena posibilidades, pero también se desplaza o se desvía de los propósitos iniciales del escritor. Y este desvío puede no ser simplemente una traición que el lector le inflige al autor, porque un desvío puede ser productivo si expande los sentidos que el texto tenía, hasta hacerlo decir algo que antes de esa lectura ni siquiera estaba pensado por el autor. Soberanía de la posibilidad, un texto es siempre algo más, algo distinto de una cosa, de un objeto cerrado sobre sí que está ahí para ser simplemente recibido. No existe algo así como una objetividad en la lectura de un autor. La singularidad propia de cada lector va armando a ese autor para cada uno. Este recorrido singular y donador de sentidos no depende del mero arbitrio del lector: nadie le puede hacer decir a un texto lo que a uno se le antoja. La lectura no es invención sino escucha. Y nadie escucha lo que quiere, sino más bien lo que puede: la manera en que recibimos un texto depende del camino por el que llegamos a él o por el que él llega a nosotros. Este trayecto siempre es mediado por una tradición cultural que facilita tanto como obstaculiza esa lectura. Dicho más corto: autor, obra y lector tienen una forma de existencia especial que no es la de las cosas que se cierran sobre sí mismas sino la de la posibilidad.
Søren Kierkegaard es el pensador contemporáneo que desplegó el problema de la escritura y de la lectura, de la palabra y de la escucha, de la comunicación y de la verdad, como actos propios de un ser posible. Para Kierkegaard la posibilidad es el modo de ser humano y de sus actos más propios: escuchar y hablar, leer y escribir, son actos de un ente que existe como posibilidad. Cada uno de nosotros es posibilidad y ese es nuestro privilegio y también el motivo de nuestra angustia. Escucha, posibilidad, singularidad, angustia son palabras claves en la posición de pensamiento de Kierkegard.
Decía que él es un contemporáneo nuestro. El hecho de haber vivido en el siglo xix no lo hace menos contemporáneo para nosotros, dado que la contemporaneidad no es una simultaneidad meramente cronológica. Somos contemporáneos de toda palabra que logra interpelarnos, que percibimos dirigida a nosotros, es decir, que se dirige a alguien que en cada caso puede decir: es a mí a quien se le está hablando. La época de la que un autor procede no lo encierra inevitablemente en el ámbito de las cosas pasadas, ya muertas, ni lo puede aplastar en el marco de ciertas coordenadas socioculturales. ¿Para quién escribe un autor? ¿Para quién escribía Kierkegaard? Siempre que se escribe la pregunta está pendiente de modo más o menos velado. Pero mientras Kierkegaard escribía, no dejó ni por un instante de hacérsela. Muchas veces se hallan en sus libros invocaciones a “mi querido lector”. Este afecto y esta intimidad, el ser querido, no tiene nada que ver con una familiaridad de un autor que simula saber quién es el lector. Eso no se sabe nunca. El modo de comunicación al que Kierkegaard apostó su vida -hasta llegar a convencerse de que esa era su única misión en la tierra- no es la comunicación de un saber, sino una comunicación de poder. Una comunicación de esta especie nunca se reduce a los significados habituales que se admiten en una época determinada. Un autor que apuesta a comunicar una posibilidad y no un saber ya definido y fijo quiere ser contemporáneo de su lector y, por más lejos que se encuentren en el tiempo, autor y lector se hacen contemporáneos en el instante de la lectura.
Entre todas las puertas posibles para introducirnos en la obra Soren Kierkegaard la que aquí propongo es la figura de la escucha, con el acto de escuchar una voz. Tal vez no sea el tipo de cuestiones que generalmente se resaltan cuando se habla de Kierkegaard, cuando se lo divulga. Es más usual adscribirlo a cierta tendencia filosófica, decir por ejemplo que es el padre del existencialismo. Pero estos “ismos” nunca le hacen demasiado favor al pensamiento y se muestran especialmente ineptos para comprender la posición de un pensador como Kierkegaard. Cuando se dice “existencialismo” parece que se sabe qué se está diciendo, pero en realidad sólo se logra amontonar una cantidad de problemas bajo una misma etiqueta, sin ser capaces de reconocer que cada autor es por sí mismo un problema y que una suma de problemas nunca da como resultado una solución. De modo que prefiero aquí obviar ese procedimiento que ubica a Kierkegaard como iniciador o como precursor de una determinada escuela. Me valgo entonces, como clave interpretativa, de la figura de la escucha. Kierkegaard es el pensador de la escucha, sus desvelos giran alrededor de ese misterio que sucede cuando alguien escucha una voz. Esta figura no es un simple invento mío: en torno a ella se organiza, como vamos a ver, uno de sus libros principales, Temor y Temblor. Mi propuesta afirma que la figura de la escucha permite organizar también el sentido de los principales conceptos diseminados por su obra.
Las personas de hoy vivimos en medio de una selva de palabras, el poder tecnológico multiplicó esta abundancia de mensajes que a mediados del siglo XIX apenas se vislumbraba, cuando Kierkegaard cuestionaba con mordacidad los límites del discurso periodístico. Hoy habitamos un espacio saturado de mensajes. Escuchamos demasiadas voces, leemos demasiadas palabras, y ya no sabemos cuáles de ellas se dirigen especialmente a cada uno de nosotros. La experiencia por la cual alguien se reconoce como destinatario de una palabra es cada vez más rara, porque prima en todo momento un modelo de comunicación impersonal, las palabras que oímos o leemos parece que nunca son “para mí”, sino para cualquiera, en definitiva para nadie. Corremos el riesgo de olvidar lo que significa que una voz nos hable, más precisamente que una voz me hable, que se dirija únicamente a mí, que yo pueda reconocer que soy el destinatario único de esa voz. Esta figura aparece en la historia de Abraham, en ese célebre pasaje del Génesis (22, 1) que dice:
“Después de estas cosas sucedió que Dios tentó a Abraham y le dijo:
«¡Abraham, Abraham!». El respondió: «Heme aquí». Díjole: «Toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga». “Levantóse, pues, Abraham de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a dos mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios”.
Este pasaje comparte la mala suerte de todo texto célebre, lo escuchamos tantas veces que su significado queda naturalizado, es decir: ya no nos dice nada. Kierkegaard se sorprende de que en la misa del domingo se pueda leer este pasaje sin que nadie se sienta presa del temor y del temblor, ya que lo que este relato cuenta es terrible, aunque no nos pase nada al oírlo. Y el relato no es terrible solamente porque lo que se cuenta en él incluya la posibilidad de la muerte de un niño (más aún: del asesinato de ese niño por parte de su padre). Es terrible ante todo porque esa voz a la que Abraham le adjudica una autoridad inapelable se dirige a él en particular para que haga algo que sólo él puede hacer. Le pide que haga un sacrificio, es decir que haga algo sagrado.
¿Comprendemos qué significa un hacer sagrado? ¿Dice la palabra “sagrado” algo todavía para nosotros? Porque si esa palabra ya no dice nada, lo que se está contando es la historia de un asesino, del peor asesino, porque está dispuesto a matar a su propio hijo. Kierkegaard quiere entonces reavivar el fuego terrible que este relato enciende, de modo que vuelva a trasmitir ese temor y ese temblor que, bien escuchado, debe suscitar. Con ese fin es que escribe Temor y temblor, con el de desnaturalizar la indiferencia con la que hoy escuchamos el relato, porque se ha convertido para nosotros en un bien cultural, es decir, algo que no tiene nada de sagrado y que por eso no puede provocar temblor.
¿Cómo lograr ese propósito? Kierkegaard piensa un dispositivo de escritura de una complejidad y un refinamiento que la filosofía de su época -una filosofía dominada por la pretensión de sistematicidad- desconocía. Para empezar, elige un discurso narrativo y no argumentativo: no va a desarrollar una serie de razonamientos encadenados en sucesivas premisas y conclusiones, sino un relato: va a contarnos una historia. Pero no va a contarnos directamente la historia de Abraham, sino la de un hombre que ha leído la historia de Abraham y al leerla quedó obsesionado por ella. Por consiguiente, este hombre, el protagonista de Temor y temblor, vuelve una y otra vez, a lo largo de los años de su vida, a pensar con horror en la historia de Abraham, un horror que incluye la conciencia de que él es incapaz de comprender del todo lo que esta historia significa. El libro trata entonces no directamente de la experiencia de Abraham al escuchar esa voz que le ordena hacer algo terrible (algo sagrado), sino de la dificultad que tiene un lector de este relato por comprender de qué se trata la misión de Abraham, de cómo Abraham puede escuchar una voz dirigida exclusivamente a él y ser capaz de responder a esa voz.
Aun así no está todo dicho: el que relata la historia de ese lector obsesionado por Abraham y por la voz que le habló no es directamente Kierkegaard, sino un escritor llamado Johannes de Silentio. Para que se entienda: Kierkegaard crea un personaje, Johannes de Silentio, para que escriba un libro, Temor y temblor, que cuenta la historia de un hombre obsesionado por un relato del Antiguo Testamento. Esto es lo que unos años después de Temor y Temblor Kierkegaard declarará como su “estrategia de comunicación indirecta”, puesto que lo que hay para comunicar no es un saber que se pueda trasmitir de modo directo, sino algo que sólo se puede comprender de un modo oblicuo, en el que el lector tiene que tomar una decisión acerca del sentido del mensaje que recibe. Este juego de cajas chinas es el refinado mecanismo de escritura y de pensamiento que Kierkegaard pone en marcha, muy lejos de ser una mera presentación decorativa de algo que podría decirse de manera más sencilla. Porque lo que Kierkegaard quiere resaltar es un obstáculo productivo (poiético, en el sentido clásico) para la comprensión: la dificultad de ponerse en el lugar de otro. Aquí, en un juego de espejos, hay varios otros: Abraham, el lector de la historia de Abraham, el escritor de Temor y temblor -Johannes de Silentio-, y el propio lector, es decir: cada singular de los que leen Temor y temblor. Lo que así queda planteado es que estas posiciones son intransferibles, que hay un sentido que atañe en cada caso a uno y sólo a uno y ese sentido no puede trasmitirse como si se tratara de un saber. Kierkegaard, a través de Johannes de Silentio, quiere hacernos pensar en la distancia que nos une a Abraham o en la cercanía que nos separa de él:
“Leemos en la Escritura: «Dios tentó a Abraham y le dijo: ‘¡Abraham, Abraham!’. El respondió: «Heme aquí»”. ¿Has hecho otro tanto tú, a quien se dirige mi discurso? ¿No has clamado a las montañas «¡ocultadme!» y a las rocas «¡sepultadme!» cuando viste llegar desde lejos los golpes de la suerte? O bien, si hubieras tenido más fortaleza, ¿no se habría adelantado tu pie con lentitud suma por la buena senda? ¿No habrías suspirado por los antiguos senderos? Y cuando el llamado resonó, ¿guardaste silencio o respondiste muy quedo, quizá con un susurro? Abraham no respondió así; con valor y júbilo, lleno de confianza y a plena voz exclamó: «Aquí estoy»”. (Temor y temblor)
Notemos la irrupción del narrador que se dirige abruptamente al lector: “¿Has hecho otro tanto tú, a quien se dirige mi discurso?”. Esta irrupción hace aparecer al lector que hasta ese momento parecía oculto y que mediante esta apelación es iluminado con un haz de luz violenta. Así como Dios llama a Abraham, en una duplicación especular, Johannes de Silentio llama a su lector. Si Abraham responde: “heme aquí”, si reconoce que es precisamente a él y a nadie más a quien están llamando por su nombre, ¿qué le cabe hacer al lector de Temor y temblor? ¿Es capaz cada lector de hacerse cargo de responder a esta voz que le habla y responder también “heme aquí”? ¿Existe una voz que pueda interpelarme de esa forma? Y si existiera, ¿sería yo capaz de oírla, de reconocerme cuando se me llama por mi propio nombre?
Es sobre estas cuestiones, las que podemos llamar las cuestiones de la singularidad, del ser cada uno único –Enkelte en el idioma danés- y quedarse cada uno solo, sin auxilio posible, ante una voz que nos interpela, que Kierkegaard despliega la temática no sólo de Temor y temblor, sino de toda su obra. De modo que puede tomarse este libro -que en el momento de publicarlo Kierkegaard no firmó con su propio nombre sino con el de Johannes de Silentio- como el punto de cruce de las diversas posibilidades de sentido que despliega la obra de autoría kierkegaardiana en su totalidad. Esta autoría incluye varios otros libros que la mano de Kierkegaard escribió, pero que firmó con diversos pseudónimos que siempre encarnan voces diferentes; pero también están los libros firmados por Kierkegaard en su nombre propio. Y a esto podemos agregar las miles de entradas que escribió en su diario personal a lo largo de los años, cuya pertenencia a su obra de autor es digna de discutirse. Esa totalidad a la que aludimos cuando hablamos de la obra kierkegaardiana dista de ser una totalidad cerrada, porque fue concebida mediante una estrategia literaria que ensaya una comunicación indirecta, es decir, algo que no puede ser dicho del todo. Esta totalidad autoral está, por así decirlo, siempre trunca, no existe como una cosa o como un conjunto de cosas en determinado lugar, disponible para ser manipulado cada vez. Si Kierkegaard dispuso su obra como una polifonía de voces cuya unidad será siempre problemática, es ante todo porque es el pensador que tematiza y cuestiona para la filosofía occidental el problema de la comunicación indirecta, una forma de dirigirse al otro que siempre está a la espera de que cada lector desencadene un sentido que sólo a él, singularmente, le atañe.
El Kierkegaard estético
Kierkegaard se definió a sí mismo como un escritor religioso. En esta manera de presentarse cada palabra tiene su peso y encierra su dificultad. Cuando oímos la palabra “religioso” nuestras representaciones nos guían hacia cierta tradición habitual de las iglesias instituidas. Pero ya dije que para Kierkegaard los hábitos de las religiones instituidas son un obstáculo que, lejos de facilitar la experiencia de la confianza, la desvirtúan. Por esta razón, ponerse en sintonía con la noción de experiencia religiosa que sostiene el autor danés nos va a exigir deshacernos de lo que entendemos por religión usualmente. Este problema será analizado en extenso en los próximos capítulos. Por ahora, nos conviene detenernos en el otro término de su presentación: él dice ser un escritor religioso. Su carácter de escritor nos conduce hacia la dimensión estética de su pensamiento. Kierkegaard fue uno de los más originales escritores del idioma danés y parece ser que era consciente de su talento. Según dejó escrito varias veces en su diario, siempre vivió en tensión entre esos dos llamados, dos vocaciones: la religiosa y la estética. Si no hubiera experimentado con similar intensidad los dos llamados-el religioso y el literario- si una de las dos fuerzas hubiera prevalecido sobre la otra, es posible que su obra no creciera en esa tensión problemática.
Puestos a considerar la dimensión estética de su obra, hay varios Kierkegaard posibles, encarnados por sus diversos pseudónimos, máscaras detrás de máscaras. Son sorprendentemente diversos: humorísticos, románticos, cínicos, desesperados, entregados a irónicos juegos del lenguaje. Pero ¿hay una clave secreta que los unifica? ¿Es preciso mantener la pluralidad de sus diferencias? ¿Cómo leer entonces a Kierkegaard?
La filosofía académica no tiene grandes problemas al respecto: procede como siempre lo hace, aplasta la particularidad del pensamiento kierkegaardiano contra el fondo del pensamiento anterior. Un filósofo entre otros, un filósofo después de otros, sólo se trata de armar “el sistema kierkegaardiano” en su diferencia específica. En la época del idealismo moderno, Kierkegaard es aquel que -según esta versión-, contra Hegel, acentuó el valor del hombre individual contra la filosofía hegeliana que en su época acaparaba la máxima atención. La de Hegel es una filosofía sistemática donde predomina el punto de vista de la totalidad, el despliegue de la Historia Universal.
Si hay una voluntad del saber académico de aplastar a Kierkagaard contra el fondo de la filosofía anterior, no es necesariamente porque la academia tenga una saña especial contra el danés. Así es como el saber académico procede con cualquier filósofo: según estas simplificaciones, Descartes es un racionalista, Kant es un idealista crítico, Hegel un idealista absoluto y así sucesivamente. Todo se resuelve con etiquetas, el pensamiento se reduce a una serie de enunciados que se sintetizan en cada caso en una carilla o en unas cuantas; y para las cuestiones de detalles vale sumergirse en el texto con el fin de descuartizarlo, para atravesarlo de referencias previas, para minarlo de discusiones filológicas y rastrear la proveniencia de su terminología, cuestión de que puedan hacerse monografías, tesis y tesinas donde el descuartizamiento se repita una y otra vez. Lo preocupante es que, con este tipo de proceder, Kierkegaard queda encerrado en el pasado de la filosofía. Cuando se le concede su diferencia específica –ser “padre del existencialismo”- es porque él mismo ya es el pasado de otros: Sartre, Jaspers, Marcel, a su vez, ellos mismos pasados. La filosofía sería así un capítulo de la historia de la cultura.
Esta lectura simplificadora también es posible, en el específico caso kierkegaardiano, porque su obra, la manera como el propio autor la dispuso -su “estrategia literaria” de la “comunicación indirecta”- es un terreno minado, propicio a todos los equívocos. Y la edición castellana de sus libros consuma una catástrofe: sus obras fueron muchas veces editadas de la manera más descuidada posible, en la mayor parte de los casos se omitió el problema de la obra pseudónima, y en algunos casos (O lo uno o lo otro, por ejemplo) se lo fragmentó de manera amorfa, inventando libros y títulos donde no los había (Ética y estética en la formación de la personalidad, Estética del matrimonio, por poner dos ejemplos). Sólo en 2008, se llegó a publicar en castellano O lo uno o lo otro tal como el autor lo había concebido. Sólo en estos últimos años se empezó a tomar con seriedad el problema de los pseudónimos a la hora de leer cada libro. En los estudios kierkegaardianos aún hoy existen obstinad@s en el error que todavía se molestan cuando se hace alusión a la cuestión de los pseudónimos.
Existe también una manera más seria de salvar a Kierkegaard de este maltrato: la escrupulosa lectura de sus textos, el intento de reparar la unidad plural de sus voces, teniendo en cuenta la declaración que él hizo de su estrategia literaria en Mi punto de vista y en el Postscriptum no científico y definitivo a “Migajas filosóficas”. En esos libros, él declara que no se debe atribuir a su pensamiento ninguna idea que no haya firmado el propio Søren Kierkegaard y que todo lo firmado con pseudónimos no le pertenece como autor porque -dice- sólo ha sido la mano que escribió lo que le dictaron esas “voces”. Esta curiosa declaración, propia de un autor que tiene la clara voluntad de desafiar al lector a arriesgar interpretaciones, combinada con el espíritu lúdico propio de un singular artista literario, muestra hasta qué punto el propio Kierkegaard quiso volverse un problema para sus lectores. Desde una lectura más seria, entonces, hace falta reconducir cada párrafo, cada frase escrita en los diversos libros “estéticos” (los que firmó con pseudónimos, con excepción quizá de los que firma el pseudónimo Anticlimacus), hacia la posición subyacente, que es la que el autor asume cuando firma con su propio nombre: los Discursos edificantes, Las obras del amor, su última intervención pública en El instante: allí, podría suponerse, es donde habla Kierkegaard. Además, nunca se debe perder de vista una remisión fundamental: el texto kierkegaardiano se escribe siempre en referencia a una voz que lo precede, que lo rige, a una Autoridad a la que siempre apela: la palabra del Nuevo Testamento.
Una actitud más cuidadosa ante la obra kierkegaardiana es ineludible: no se puede seguir leyendo a Kierkegaard sin tomarse en serio esta tarea, hay que limpiar el camino de todas las malezas que se han dejado crecer a lo largo de tantos años de lectura descuidada. Pero aun así no es suficiente: hace falta advertir que esta opción no carece de otros problemas interpretativos; uno de los más complejos es el de qué hacer con el Kierkegaard de los Diarios. Porque nuestro autor dejó anotados, a lo largo de varias décadas, sus pensamientos ocasionales, sus ideas en germen, los borradores de los textos que después serían publicados como libros, incluso las propias opiniones que un tiempo después le merecían los libros que escribió, su manera de interpretarlos y hasta de distanciarse al cabo de los años. ¿Qué hacemos con este Kierkegaard de los Diarios? ¿Es este el verdadero Kierkegaard? No lo creo. Es ciertamente un invitado molesto. ¿Lo debemos tener en cuenta? Sí.
¿A título de qué? ¿Como la clave secreta de todas las dificultades de sus lecturas? ¿Es en los Diarios donde están las respuestas? No. ¿Hay que reconducir todos sus libros, no sólo los estéticos, sino también los religiosos, hacia los Diarios, hacia la “trastienda” de sus pensamientos? No me parece. Tomar semejante decisión implicaría someter incluso los textos que él indicó como los privilegiados (los que firmó con su propio nombre) a una lectura regida por las opiniones de la persona Kierkegaard, quitándole soberanía al acto de la lectura del texto posible. ¿Tenemos que postular la posibilidad de que Kierkegaard se nos haga “presente” en sus Diarios, para indicarnos cómo debemos entenderlo? No lo pienso. ¿Hay una interpretación subyacente de su pensamiento que pudiera quedar establecida de modo pacífico y definitivo si seguimos las indicaciones que él nos hace en sus Diarios o si tomamos al pie de la letra sólo los libros que firmó con nombre propio? Definitivamente no adhiero a este cierre.
Existe todavía otra posibilidad, que me parece más fértil: la de dejar en suspenso la idea de un Kierkegaard “a mano”, aquel que se completaría al ensamblar la totalidad de sus textos, asignándole a cada parte el lugar y el significado que ese Kierkegaard “a mano” indica. Dejar en suspenso la idea de un autor a mano para encontrarse con una multiplicidad de voces, dejar en suspenso la posición religiosa como clave fundamental y excluyente, para oír por primera vez a las voces estéticas en todas sus diferencias. Dejar hablar a cada uno de sus pseudónimos, modular nuestro oído con sus diversas entonaciones (Stemning es una palabra clave a la que volveré en los capítulos siguientes, cuando tengamos que pensar las distintas tonalidades que puede entonar una voz): Víctor Eremita, el juez Wilhelm, Un Esposo, el Joven A, El Seductor, Johannes Climacus, Johannes de Silentio, Constantin Constantius son los distintos “autores” dispuestos por Kierekgaard para algunos de sus libros más conocidos. Incluso a veces estos nombres cambiaron de estatus a lo largo de su obra, pasando de ser personajes de algunos libros a autores de otros. Leer todos estos pseudónimos por primera vez, dejar ser la proliferación estética de pseudónimos y personajes como voces singulares, incluso al que firma como Kierkegaard, animarse a dejar en suspenso provisoriamente al escritor religioso, no precipitarse en suponer que detrás de todos estos Kierkegaards hay finalmente uno que se halla más o menos oculto. Es posible atreverse a aceptar la idea de que el pensamiento de Kierkegaard no se puede reducir a una voz única, admitir que puede haber pensamientos entre la pluralidad de sus voces, en el vacío que queda entre ellas, en sus hiatos y silencios, y dejar subsistir todavía sus contradicciones y secretos como propios de la vacilación de un pensamiento que lucha consigo mismo.
Me angustio, soy (Escuchar una voz II)
Crítica del saber sistemático
La filosofía occidental quiso ser un discurso transparente, totalizador, claro y distinto y muchas veces se arrogó la capacidad de decirlo todo. La constitución histórica de la filosofía europea, especialmente en la modernidad, la llevó a presentarse a sí misma como el saber de todos los saberes, el saber que se sabe a sí mismo: un saber absoluto. El autor que llevó más lejos esta pretensión de absoluto y que trató de realizar esta aspiración a un saber que se sabe a sí mismo es el alemán G. W F. Hegel (1770-1831). Hasta Hegel, muchos filósofos enunciaron la idea de que la filosofía tenía que llegar a desarrollarse de forma sistemática, como un saber lógicamente articulado y capaz de dar cuenta de la totalidad de las cosas que existen, incluso de sí misma. Sólo con Hegel ese ideal sistemático y totalizador dejó de ser sólo un programa a desarrollar para transformarse en una realidad efectiva. La desmesura racionalista de Hegel consiste en no limitarse a enunciar ese programa sino además en llevarlo a cabo. Para el autor de Fenomenología del espíritu y Ciencia de la lógica, la filosofía es el Sistema del Saber Absoluto, en el que la palabra “absoluto” cancela toda posibilidad de aceptar una filosofía relativa. El Sistema del Saber Absoluto consiste en un pensamiento de un poder tal que es capaz de desligarse de toda relatividad, no sólo para saberlo todo sino también para saberlo totalmente, es decir, sin reconocer ningún límite. El Saber Absoluto se sabe a sí mismo en el despliegue de toda su riqueza concreta, un saber totalizador en el que nada queda afuera. El Sistema del Saber Absoluto no es para Hegel una representación sobre algo distinto de sí mismo, sino que su absolutez (ab-solución, soltura de toda relación) consiste en negar la separación entre el saber y lo sabido -negar la separación entre el sujeto y el objeto, para decirlo en términos modernos. El Saber Absoluto suprime así toda exterioridad, porque es la realidad efectiva misma la que, al saberse, llega a ser lo que es. La realidad se realiza sabiéndose: ser deviene en saberse. Negación de la inmediatez y mediación son nombres para designar la energía que realiza la realidad y la vuelve verdadera absolutamente. El Saber lo contiene todo realmente y no de un modo representativo. No hay un otro que se resista. Todo lo real es racional y todo lo racional es real.
Este es el concepto de filosofía que triunfa en la época de Kierkegaard y contra esto es que Kierkegaard se rebela. Todo pensador encuentra a su adversario y lo trae a su terreno. Es lo que hace Kierkegaard con Hegel. La segunda mitad del siglo xix recusa el predominio de este absolutismo de la Idea: capítulo- hegelianos o anti-hegelianos fueron, cada uno a su modo y de modos muy distintos entre sí Arthur Schopenhauer (1788-1860), Ludwig Feuerbach (1804- 1872), Karl Marx (1818-1883) y más tarde Friedrich Nietzsche (1844-1900). Kierkegaard, como ellos, trata de pensar después de Hegel, contra él, pensar la falla del desmesurado proyecto del Sistema del Saber Absoluto.
El partido que Kierkegaard toma, el que lo coloca en un lugar de disidencia en la tradición filosófica occidental, es la afirmación de la singularidad personal frente a la universalidad del Sistema. Recuperemos la figura propuesta en el capítulo anterior: la escucha de una voz. ¿Quién habla en cada caso en el discurso filosófico? Esta es la pregunta que hasta Kierkegaard no fue sostenida hasta el fondo: quién habla en la Crítica de la razón pura de Immanuel Kant (1724-1804), qué voz es esa; qué voz es la que habla en la Fenomenología del espíritu o en la Ciencia de la lógica hegelianas. Cuando Hegel escribe en sus libros acerca de la Idea Absoluta y del Saber Absoluto ¿es la propia voz del Espíritu Absoluto la que habla o es la voz de Hegel? ¿Es el concepto que se piensa a sí mismo (tal como Hegel presenta su discurso) o es simplemente un particular del siglo XIX que pretende hablar en nombre del Espíritu Absoluto? Si aceptamos lo primero, adjudicamos al pensamiento una capacidad de auto- transparencia, ya que en el Saber Absoluto no existiría distancia entre el pensamiento, las palabras, la realidad y la verdad; eso es lo que significa la célebre fórmula hegeliana: Lo que es racional es real y lo que es real es racional.
En la filosofía -entendida como Hegel la entiende: como Sistema del Saber Absoluto- el que habla es el mismo concepto, con una transparencia que atraviesa el habla. Kierkegaard desecha esa confianza en la capacidad del habla para hacer aparecer el pensamiento, la realidad y la verdad, e instala esta sospecha como problema filosófico: siempre es una voz la que habla, incluso en la filosofía que se pretende sistemática. “Una voz” señala una singularidad, con una tonalidad que le es propia, no equivalente ni intercambiable con otras voces. Kierkegaard pone en cuestión la engañosa naturalidad con que la filosofía se arrogó la capacidad de pensar de modo neutro e impersonal. Invita a pensar: ¿qué género literario es este que se pretende abarcarlo todo, incluso a sí mismo? Como género literario, la filosofía está sometida a ciertas regulaciones discursivas, necesita una retórica persuasiva de elevación por sobre los intereses particulares, como si quien hablara y escribiera filosóficamente no fuera una voz particular, situada siempre en una posición relativa e interesada, como si esa apariencia desencarnada y desinteresada no fuera una de las formas más engañosas de un discurso interesado. Frente a la filosofía sistemática, Kierkegaard insinúa que toda filosofía es un género literario y lo es precisamente en la medida en que, en su pretensión de transparencia, se desconoce a sí misma. Así, queda destituida de su posición de saber de saberes.
¿Tiene razón Kierkegaard en sus objeciones contra Hegel? ¿O es que no conoce con precisión el horizonte de problemas en el que se debate el filósofo alemán? Hay intérpretes que sostienen que Kierkegaard discute no con Hegel sino con la versión vulgarizada que en Dinamarca se había instalado de esa filosofía. Incluso algunos críticos de Kierkegaard sostienen que toda su posición filosófica podría subsumirse en una de las categorías hegelianas, la de la conciencia desgarrada. Quizás no sea ni tanto ni tan poco: que ni
Kierkegaard alcance a desvelar el núcleo candente que mueve a la filosofía hegeliana, ni su cuestionamiento a la voz filosófica pueda reducirse a la ilustración de un mero momento del sistema. Quizás estas desavenencias respondan a un temblor de la tradición filosófica occidental que los sacude a ambos a su manera. Poner en continua fricción las filosofías de Hegel y Kierkegaard (o de Hegel y Marx; o de Hegel y Nietzsche; o de Hegel y Heidegger) puede que sea una tarea pendiente para hacer aparecer un problema no declarado que obra agazapado en la intimidad de estas desavenencias. Hacerlo no para terminar de interpretar con corrección a cada uno de ellos (como si tal cosa fuera posible de modo inequívoco), sino para encontrar en qué punto se halla nuestra época ante las cuestiones que estos filósofos señalaron con sus propias palabras. Puede que ninguno (Hegel, Kierkegaard, Marx, Nietzsche, Heidegger) tenga razón, ni tampoco que todos estén equivocados, sino que no sea apropiado acercarse a la filosofía con la intención de dirimir estas disputas tomando partido por uno cualquiera de ellos, sin reconocer que sus voces responden a tensiones a las que todavía no alcanzamos a visualizar. La filosofía podría no ser la busca de una tesis correcta, sino una manifestación oscilante en la que todo fundamento se nos escurre continuamente.
Lo atractivo y desafiante de la escritura kierkegaardiana es que su destitución del discurso filosófico no es desarrollada a través de una teoría de su opacidad. En lugar de eso, se despliega a través de sus textos, firmados por diversos autores pseudónimos caracterizados precisamente por la imposibilidad de que alguno de ellos pueda decirlo todo. En todo libro de Kierkegaard o de sus pseudónimos hay un punto en que el autor se topa con esa imposibilidad, no contingente, no atribuible a una falla accidental que fuera subsanable si tal autor se empeñara en devenir más racional. La opacidad que caracteriza a todo discurso, incluso y especialmente al que se pretende sistemático, es necesaria, es decir: incesante. Radica en que no puede decirse nada si no desde una voz personal, voz encarnada, la voz de una persona singular (Enkelte) y distinta a otros.
La palabra danesa Enkelte alude a un singular, el que se diferencia o se separa de otros. Se usa para referirse a cada uno, al que está solo, al soltero (equivalente a single en inglés) y difiere etimológicamente de “individuo”, como usualmente ha sido traducido al castellano. La palabra “individuo” significa in- divisible, es decir, un átomo. Subjetividad unitaria y autosubsistente, base de todas las posturas sociológicas atomistas, política y económicamente liberales, que han encontrado un nuevo auge en la época del neoliberalismo y las psicologías consoladoras de la auto-estima (Yo Puedo, Yo Quiero…). El singular kierkegaardiano no propicia esa acepción. Traducir Enkelte por individuo es una decisión que desvía a Kierkegaard hacia las doctrinas de la auto-afirmación, ajenas a su pensamiento. El Enkelte, solo en su soledad, se halla escindido, desesperado por no querer ser sí mismo y, al mismo tiempo, desesperado por querer serlo. No reposa en sí, no es consistente ni puede salir de esa desesperación sin el encuentro con un otro no semejante (escuchar una voz…). Se trata de nombrar lo que cada uno tiene de propio e intransferible. Más praxis que atañe a cada uno que condición natural, no puede reducirse a un concepto ni a una norma general. No es singular por naturaleza, sino que deviene singular cuando emprende la tarea de llegar a serlo, lo que deriva de una decisión personal, distanciándose de la civilización de masas a la que el individualismo post-moderno es incapaz de sustraerse. Según Kierkegaard en cada caso siempre habla un ser único, por más que se adjudique una dimensión universal. Lamentablemente la lectura que durante muchos años se hizo de sus obras desconoció esta clave, motivo por el cual se tomó con literalidad lo que un pseudónimo decía en alguno de sus libros y se lo trató de hacer compatible con lo que otro pseudónimo dijo en otro libro, para armar un remedo de “sistema” kierkegaardiano, exaltador de la individualidad, que es justo lo que él cuestionó.
Al dispositivo de escritura que Kierkegaard puso en marcha, como dije en el capítulo anterior, lo denominó su “estrategia literaria de la comunicación indirecta”. Con él, anticipa la problematización del discurso en general y del filosófico en particular e instala un problema que hallará eco en el pensamiento más innovador del siglo XX. Resulta clave para la comprensión de su obra tener en cuenta la singularidad propia de cada pseudónimo. Muchos de los libros más famosos de Kierkegaard están firmados por pseudónimos: Temor y temblor por Johannes de Silentio; El concepto de angustia, por Vigilius
Haufniensis. Migajas Filosóficas y Postscriptum no científico y definitivo a “Migajas Filosóficas”, por Johannes Climacus, y así sucesivamente. ¿Por qué los seudónimos? No es que Kierkegaard se haya querido ocultar detrás de un nombre de fantasía por un simple juego estético sino que dispuso que el autor de esos libros no fuera directamente el propio Kierkegaard ni fuera lícito interpretarlos de esa manera. Así sometió a una fuerte tensión la naturalidad con la que la tradición nos vincula con la idea de autor, no solo de él mismo como autor, sino de cualquier autor. Y en especial de los autores que se ocultan detrás de voces supuestamente desencarnadas.
También pone en suspenso la noción de que un autor es el fundamento de un texto. Él crea a un autor que piensa un determinado concepto y lo crea justamente para que piense ese concepto. El autor no precede al concepto y tampoco es una mera figuración sensible del concepto. En realidad, esta operación desata un círculo interpretativo en el que queda girando la recíproca dependencia entre autor y concepto. Esto hace temblar el suelo de todo hablar filosófico e impide en particular que el propio Kierkegaard sea leído de un modo que su escritura rechaza. Lo que se dice en cualquiera de sus libros no puede ser atribuido ingenuamente a Kierkegaard (así como tampoco lo que dicen los textos de Hegel puede atribuirse a Hegel).
La sutileza de esta operación es pasada por alto con frecuencia. Esto permitió que fuera leído durante el siglo xx por sucesivas oleadas de filósofos de diversas escuelas que construyeron un Kierkegaard a la medida de sus intereses: Theodor Adorno, Georg Lukács, Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Emmanuel Levinas: algunos de ellos se consideraron sus discípulos, otros sus encarnizados oponentes. Muchas veces estos autores conocían solo una parte de su obra pseudónima y le atribuyeron a Kierkegaard lo que esos pseudónimos decían. Esta confusión pasa por alto que Kierkegaard ni siquiera es neutral o equidistante respecto de cada uno de sus pseudónimos: a veces es más irónico, en otros casos es difícil deslindar la distancia que lo separa del pseudónimo o el grado de ironía que está aplicando. Para agravar el problema, se desconoce completamente la pregunta de cómo puede tomarse cada texto que Kierkegaard firma por sí mismo. La estrategia de la comunicación indirecta genera una onda expansiva que excede incluso sus propósitos particulares: ¿quién habla cuando hablo?
Este interrogante señala a la vez qué le resulta posible decir a una determinada voz y qué entonación (Stemning) se requiere para decirlo. Nunca un discurso puede decirlo todo. Todo discurso está sometido a un régimen particular: quién habla, a quién se dirige la palabra, qué género discursivo se ejerce, qué tono hay que emplear de acuerdo con el asunto del que se habla. Con entonaciones diversas se pueden decir distintas cosas y hay cosas que no pueden decirse sino en un determinado tono (a esto alude el título Temor y temblor). La palabra danesa Stemning, que los traductores virtieron como “atmósfera”, “preludio”, “ambiente”, “temple”, “temperamento” o “talante”, contiene la raíz “Stemme”, que significa voz. El Stemning tiene una acepción musical que se refiere a la tonalidad, el temple (en el sentido en que decimos “templar las cuerdas de una guitarra” o “el clave bien temperado”). Equivale al alemán Stimmung -en alemán, “voz” se dice Stimme– que después usaron Nietzsche y Heidegger y se tradujo como “estado de ánimo”, “temple” o “disposición afectiva”. Vale la pena conocer la familiaridad de todos estos términos traducidos de diversas maneras, porque indica una afinidad de pensamiento. Cuando uno habla, lo hace indefectiblemente en un determinado tono, incluso el que imposta un tono neutro en un habla impersonal o teórica. Por ejemplo, si una sinfonía está compuesta en do mayor y un instrumento toca en sol menor, va a sonar desafinado, fuera de la tonalidad apropiada. Captar esa resonancia musical del tono o la afinación puede ser crucial para comprender lo que Kierkegaard dice. Si uno no acierta en la tonalidad, puede desbaratar el sentido de lo que dice.
Un ejemplo de entonación: El Concepto de la Angustia
Veamos cómo obra este problema de la entonación en uno de sus libros pseudónimos: El Concepto de la angustia, firmado por Vigilius Haufniensis. El asunto central de este libro, curiosamente, no es la angustia sino el pecado. Del pecado, dice Vigilius Haufniensis, no se puede hablar de cualquier manera. Hay tonos para hablar del pecado en los cuales, si se desafina, uno se vuelve cómico Esto pasa con muchos sacerdotes cuando en misa hablan del pecado: son cómicos. Hablan también para otras personas que participan de esa comicidad, a quienes Kierkegaard, en sus feroces críticas a la cristiandad, llama “cristianos domingueros”, los que van a la iglesia a cumplir con un rito social ridículo. También la filosofía especulativa se vuelve cómica cuando habla del pecado, ya que el pecado no es un concepto teórico, dado que radica en una decisión personal y no en una generalidad. El tema del pecado, dice Haufniensis, es íntimamente serio. Y la tonalidad con la que debe hablarse de él es la seriedad. Quien no afina una voz seria cuando habla del pecado es imposible que hable de eso; en cambio, es probable que hable de su propia falta de seriedad, de su ridiculez o de su fariseísmo. El riesgo de cualquiera que empiece a hablar de un determinado asunto es decir algo que podría ser muy interesante pero, al no acertar con la tonalidad que la cuestión demanda, terminará por volverlo cómico o hipócrita.
¿Qué disciplina es la adecuada para hablar del pecado? Vigilius Haufniensis declara que del pecado no puede hablar ni la Metafísica, ni la Estética, ni la Ética ni la Lógica. Hay una sola forma discursiva en la que se puede hablar con propiedad de ello: es la predicación. Cuando en un contexto como el nuestro, tan alejado de la “tonalidad” religiosa, hablamos de predicación, podemos llegar al sobresalto, porque esta palabra nos suena a las liturgias de la cristiandad. Hace falta recordar entonces que Kierkegaard cuestiona siempre la representación teatral de la cristiandad, a la que considera un reemplazo fraudulento de la fe auténtica. Al contrario, Haufniensis dice que el arte de la predicación se acerca al antiguo diálogo socrático. ¿Cómo se puede asimilar predicación y diálogo, si todas las apariencias indican que en el diálogo hablan dos y en la predicación monologa uno? Haufniensis dice que lo decisivo en ambos casos no es si uno toma la palabra y el otro escucha o si hablan ambos. Cuando se habla teóricamente, se habla de un objeto exterior y se entona una frialdad científica, porque el teórico no se encuentra involucrado con aquello de lo que habla, sino que especula sobre eso. En la predicación o en el diálogo, una palabra es dicha personalmente por alguien y dirigida a la interioridad del otro. No se puede hablar del pecado, dice Vigilius, de modo impersonal, porque siempre es el pecado de alguien, de un singular. Siempre es mi pecado y no el pecado concebido de modo general. Lo decisivo, si hablamos de pecar, es si vos pecás, si yo peco. No importa, en cambio, cómo puede definirse de una forma que valga indistintamente para cualquiera el carácter pecaminoso de la condición humana. Si hablo de mí, del pecado como una posibilidad estrictamente mía, mis palabras adquieren un tono serio -o ridículo, si no me concierne-. Se trata de mi vida, de lo que me atañe a mí y a nadie más (remito a lo que dije en el capítulo anterior acerca de Abraham y de la voz que se dirige sólo a él). Si hablo teóricamente de la condición pecadora de la humanidad tomada como un conjunto, me vuelvo cómico. De la primera manera, predico o dialogo; de la segunda, teorizo. Cada una de estas dos formas de hablar tiene una afinación propia.
El nombre “Vigilius Haufniensis” que firma El concepto de angustia tiene un significado (como sucede con todos los pseudónimos) que se podría traducir como “el vigía de Copenhague”. Vigilius también es una persona que está en estado de vigilia, que no duerme, se queda despierto, vigila. Quizás sea un insomne. Este vigía -no el propio Kierkegaard, sino una de sus posiciones discursivas- dice ser un psicólogo. El concepto de angustia dice ser un libro de psicología. Este ensayo psicológico se dirige hacia el tema del pecado original pero con una peculiar advertencia: no se puede hablar en psicología del pecado original. ¿Entonces? El libro anuncia desde su propia presentación su disloque: a pesar de que todo se dirige hacia el problema del pecado, en el libro no se puede hablar de él. El pecado se presenta en El concepto de angustia como eso de lo que psicológicamente no se puede decir nada. El pecado es irrepresentable. En cambio, de lo que sí se puede hablar y de lo que el libro efectivamente habla es de la angustia. ¿Cómo se justifica este desplazamiento de un texto titulado irónicamente El concepto de la angustia, que dice girar en torno del problema del pecado original, pero que a la vez reconoce de antemano que no podrá hablar propiamente de él? La angustia, sostiene el psicólogo vigía, es un fenómeno concomitante con el pecado, es una tonalidad, un Stemning que acompaña, rodea, precede, sucede al pecado. De la angustia sí se puede hablar psicológicamente. Esta oscilación temática de un autor que pendula entre un tema propio y otro impropio -algo de lo que se puede hablar y algo que se le escapa- es un típico ejemplo de esa ironía kierkegaardiana que caracteriza a la comunicación indirecta: un modo de señalar en dirección a los asuntos cruciales de manera oblicua.
Angustia y posibilidad
Voy a citar ahora algunos párrafos del libro que resultan especialmente reveladores. En el capítulo 5, capítulo final, dice:
“En uno de los cuentos de los hermanos Grimm se relata la historia de un mozo que salió a correr aventuras con el solo fin de aprender a horrorizarse. Dejemos a este aventurero que siga su camino sin preocuparnos si llegó o no a encontrar algo capaz de infundirle espanto. Lo que sí quisiera dejar bien en claro es que ésa es una aventura que todos los hombres tienen que correr, es decir, que todos han de aprender a angustiarse. El que no lo aprenda, se busca de una manera u otra su propia ruina: o porque nunca estuvo angustiado o por haberse hundido del todo en la angustia. Por el contrario, quien haya aprendido a angustiarse en la debida forma, ha alcanzado el saber supremo.
“El hombre no podría angustiarse si fuera una bestia o un ángel. Pero es una síntesis y por eso puede angustiarse. Es más, tanto más perfecto será el hombre cuanto mayor sea la profundidad de su angustia. Sin embargo, esto no hay que entenderlo -como lo suele entender la mayoría de la gente- en el sentido de una angustia por algo exterior, por algo que está fuera del hombre, sino de tal manera que el hombre mismo sea la fuente de la angustia. Sólo en ese sentido ha de entenderse sobre lo que se dice acerca de Cristo: “que se angustió hasta la muerte”; y también así se ha de entender lo que el mismo Cristo le dice a Judas: “Lo que haz de hacer, hazlo pronto.” Ni siquiera las terribles palabras: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” que a Lutero tanto le horrorizaban cada vez que predicaba sobre ellas…, ni siquiera esas palabras, repito, expresan el dolor con tanta fuerza como las anteriormente citadas. La razón es bien sencilla, ya que con las últimas palabras se designa la situación en que Cristo se encontraba, mientras que con las primeras se designa la relación con un estado todavía inexistente”.
La angustia concebida por Vigilius Haufniensis no se refiere simplemente a una situación ni a un estado emocional motivado por algún hecho exterior. El singular no se angustia ante un determinado peligro, ante un suceso o una persona, cuando le ocurre un accidente o un imprevisto. No se angustia por una cosa. La angustia no tiene objeto. Uno se angustia cuando experimenta una posibilidad: la posibilidad que caracteriza el modo de ser humano. No viene de algo que esté afuera, sino que radica en la propia intimidad. Una persona se angustia cuando se experimenta a sí misma como lo que es: una posibilidad.
El concepto de posibilidad fue tratado en la tradición filosófica occidental como una categoría de segundo orden en la jerarquía proposicional. Generalmente se habla de la posibilidad como de una categoría meramente lógica. Digamos: si yo dejo caer este papel desde cierta altura, es posible que caiga hacia abajo, pero también sería posible que fuera hacia arriba. Con lo cual se quiere significar que el hecho de que el papel fuera hacia arriba no sería absurdo ni contradictorio, aunque por nuestra experiencia nos parezca improbable. Este es el ejemplo típico de la posibilidad en su dimensión lógica. Lo posible ha sido tradicionalmente lo que no es contradictorio, opuesto a lo lógicamente imposible: no es imposible que el papel vaya hacia arriba en lugar de ir hacia abajo. Se trata así de un grado de enunciación más bajo que la realidad: algo meramente posible es por eso mismo no realmente efectivo. Lo posible se recluye en el terreno de la imaginación y no del conocimiento. En la realidad empírica cotidiana no hemos visto que los cuerpos físicos vayan hacia arriba, a pesar de ello no es lógicamente imposible.
En la filosofía tradicional -que remite al menos a Aristóteles-, la posibilidad es concebida como algo ontológicamente más débil que la realidad. Contra esa tradición, Kierkegaard dice que el modo de ser humano es la posibilidad. Pese a que predomina una tendencia a pensar al ser humano como una cosa de límites ontológicos y conceptuales prefijados, como un objeto entre los otros objetos del mundo, la persona humana en la concepción de Kierkegaard es un ser posible. Cada singular nunca se limita a ser sólo lo que efectivamente está a la vista, es más que eso, porque es también lo que puede ser. El humano es una conjunción de lo finito (lo que tiene límites determinados) y de lo infinito (lo que no tiene límites). Una síntesis, dice Haufniensis en una jerga engañosamente hegeliana. Pero en Kierkegaard hay que entender la síntesis como una juntura, un cruce en el que se intersectan dos características opuestas e inconciliables. ¿Qué se junta en el humano? Lo infinito y lo finito. Cuando una persona advierte que es un ser posible, se descubre no simplemente como lo que “ya” es, eso que ve en el espejo o el perfil que los demás le devuelven, no una cosa dentro del ámbito de las cosas. Cuando nos experimentamos como cosa (como res, como algo meramente real) ocupamos un lugar, nos definimos (nos delimitamos) por una profesión, por una identidad, un nombre y un apellido, una nacionalidad, un género, una generación: el hombre joven, el argentino, de género masculino, el profesor, el hijo de…, el marido de… etc. Este modo de percibirnos nos lleva hacia la cosificación y el conjunto de estas determinaciones que nos fijan en una identidad en el fondo no es más que algo ajeno, porque no es eso lo que la persona más propiamente es. Ni siquiera es la suma de esas determinaciones, es algo más, que aún no está determinado y le da al singular un carácter abierto, práctico: libre.
Cuando un hombre liga su propio ser a una mirada que le es ajena (el definirse a sí mismo por su nacionalidad, su profesión, sus vínculos familiares, el perfil que los otros le devuelven), cuando desea limitarse a eso y no percibir que además puede ser otro, entonces uno no quiere ser él mismo, no quiere ser el que es. El ser humano se apropia de sí cuando se percibe como posibilidad, alguien cuyo ser no se acaba en su realidad efectiva. Este poder ser no es una posibilidad puramente lógica, algo imaginario, sino que toca lo que él es más auténticamente. La posibilidad está abierta hacia el futuro. Más que una cosa en el espacio soy una posibilidad arrojada en el tiempo, hacia el futuro -un proyecto, dirá Heidegger, siguiendo la línea abierta por Vigilius Haufniensis. Captarnos que esta indeterminación pone de manifiesto nuestra precariedad: esta es la experiencia de la angustia. No nos angustiamos ante una amenaza exterior, sino por lo que somos. La angustia es la experiencia en la cual un hombre se capta a sí mismo como ser posible.
Es interesante señalar que, a pesar de la originalidad de Kierkegaard en el planteo del ser humano como posible, no puede decirse que esta problemática haya salido de la nada. No se ha prestado suficiente atención a la forma en que la angustia aparece en uno de los padres de la filosofía moderna, René Descartes (1596-1650). A Descartes se lo califica como el paradigma del racionalismo y, no obstante eso, hay en él un preanuncio de la temática kierkegaardiana de la angustia. Esto nos lleva una vez más a relativizar las etiquetas con las que se clasifica a los pensadores. El libro de Descartes Meditaciones Metafísicas suele tomarse como el texto fundante de la filosofía moderna. Descartes propone experimentar de una manera radical y extrema la duda para llegar a asentarse finalmente en alguna certeza: ser cierto. ¿Qué es lo que yo puedo saber por mí mismo y no porque me ha sido dado por otro?
¿Qué es lo que realmente sé? Para detectar si sé algo por mí mismo tengo que someter a todas las cosas que hasta hoy creía saber, dice Descartes, a la duda: si algo sobrevive a la posibilidad de duda, entonces eso lo sé de verdad. Si algo me parece aunque sea mínimamente dudoso, entonces voy a hacer de cuenta de que no lo sé de verdad, lo voy a dejar de lado. Manifiesto, en este ejercicio subjetivo, la voluntad de negar lo incierto como si fuera falso.
Empiezo dudando de los que mi ojos ven, de lo que mis sentidos me trasmiten, porque me doy cuenta de que mis sentidos a veces se contradicen y las cosas pueden ser de un modo diferente a como ahora las veo; más tarde puedo verlas de un modo distinto, por lo que resulta prudente desconfiar de los sentidos. El célebre argumento del sueño dice que esto que estoy percibiendo ahora puede que no sea realmente efectivo, ya que es posible que yo esté durmiendo: puede que esté soñando que estoy leyendo este texto: me ha pasado a veces el creer que estaba en una determinada situación, cuando en realidad sólo se trataba de un sueño. Por lo tanto, quiero dudar de este dato por su incerteza. Y así puedo seguir dudando. Llega el momento en que la duda se extiende a todo. Descartes descubre que se puede dudar de cada una de las cosas que hasta ahora creí como más ciertas; por ejemplo: de que 2 más 3 es igual a 5, cosas que nunca me atreví a concebir como si fueran erróneas. En la época de Descartes una certeza semejante sólo la podían otorgar las matemáticas. Dudar de la matemáticas, para un filósofo del siglo XVII es terrible. Así el filósofo que busca la certeza indubitable llega a la inquietante situación en que es posible dudar de todo. Si buscaba estar cierto de algo, el resultado de esta voluntad de certeza es que dudo de todo. Yo puedo poner voluntariamente todo en el campo de la duda, es decir: de lo falso.
En ese preciso tránsito, al comienzo de su “Meditación Segunda”, Descartes escribe esto:
“La meditación que llevé a cabo ayer ha llenado mi espíritu de tantas dudas que desde ahora ya no estará en mi poder el olvidarlo. Y sin embargo no veo de qué manera podría resolverlas, pues como si de improviso hubiera caído en aguas muy profundas, estoy tan sorprendido que no puedo afirmar los pies en el fondo ni nadar para mantenerme a flote en la superficie”.
Las dudas me llevaron a no poder hacer pie en el fondo ni salir a flote, en un estado suspendido en la posibilidad. Es decir: nada cierto a lo que pueda aferrarme. Muchas veces, en las facultades de Filosofía, este pasaje se pasa rápido, porque se lo considera una especie de decoración literaria superflua. Se pasa a la parte argumentalmente fuerte, que se considera que es el momento en que Descartes define su posición racionalista. Se olvida que, justo en el momento previo a hacerse la pegunta “Pero yo mismo, ¿qué soy?”, lo que está en las puertas de esa pregunta es su angustia, la percepción de su falta de fundamento, ese no poder hacer pie ni salir a la superficie, el temor de no poder olvidarse de su propia incerteza, un límite para su voluntad cognitiva que lo afecta en su ser más íntimo. La angustia de Descartes no es un adorno literario sino la travesía necesaria que anticipa y posibilita la pregunta: “Pero yo, ¿no soy acaso algo? ¿qué es lo que soy?”. La pregunta nace de mi vacilación, no de mi intelecto, ni de mi voluntad, sino propiamente de mi ser. Lo que me angustia no es que me descubro como ignorante de algo, sino que descubro que todo mi ser está expuesto a ese temblor: soy el que tiembla. “Me angustio, ergo soy” podría haber sido el comienzo de una filosofía moderna que no fue. Porque Descartes va a aplacar su temblor tranquilizándose rápidamente: “soy una cosa que piensa”. Quizás por esto es que Kierkegaard unos siglos después va a decir que la angustia es una aventura que todos los hombres tienen que correr: todos han de aprender a angustiarse.
Desesperación y Recuperación (Escuchar una voz III)
Experiencia de la finitud del hombre y sed de infinito
Hay en la literatura argentina una novela escrita por Abelardo Castillo titulada El que tiene sed. Está protagonizada por Esteban Espósito, un alcohólico. “El que tiene sed” es una posible traducción para la palabra de origen griego “dipsómano”. Es una figura eficaz para comprender una de las nociones centrales del pensamiento de Kierkegaard: la desesperación. El que tiene sed no la puede saciar con nada, la sed lo lleva a tomar y el tomar le da más sed y entonces toma más. Esto desencadena una deriva infinita que, como tal, está destinada al fracaso, porque el dipsómano nunca va a saciar su sed. Un ejemplo similar se halla en el cuento de Liliana Heker “Cuando todo brille”. Presenta a una mujer obsesionada por la limpieza, presa de una compulsión que la lleva a no poder parar nunca ante la insoportable idea de que el menor rastro de polvo pueda ensuciarlo todo. Después de limpiar su departamento frenéticamente, Margarita quiere detenerse a descansar pero algo la inquieta:
“Después respiró profundamente el aire embalsamado de cera. Echó una lenta mirada de satisfacción a su alrededor. Captó fulgores, paladeó blancuras, degustó transparencias, advirtió que un poco de polvo había caído fuera del tacho al sacudir el escobillón. Lo barrió; lo recogió con la pala, vació la pala en el tacho. De nuevo sacudió el escobillón, pero esta vez con extrema delicadeza, para que ni una mota de polvo cayera afuera del tacho. Lo guardó en el armario e iba a guardar también la pala cuando un pensamiento la acosó: la gente suele ser ingrata con las palas; las usa para recoger cualquier basura pero nunca se le ocurre que un poco de esa basura ha de quedar por fuerza adherida a la superficie. Decidió lavar la pala. Le puso detergente y le pasó el cepillo, un líquido oscuro se desparramó sobre la pileta”. Es fácil imaginar que Margarita nunca logrará el reposo porque, a medida que limpia, va desplazando y extendiendo más y más la suciedad que quiere eliminar: “Fregó la pileta con el trapo y se dio cuenta de que si ahora lavaba el trapo en la pileta esto iba a ser un cuento de nunca acabar”. Si limpia la pileta, se le ensucia el trapo; y si limpia el trapo, se le ensucia otra cosa. Esto nos vuelve a empujar hacia una deriva infinita, un cuento de nunca acabar. El título “Cuando todo brille” parece estar señalando una imposibilidad. No va a llegar el día en que todo brille y esta obsesión por la limpieza va a llevarla a propagar la suciedad incesantemente.
El hombre que al beber tiene más sed y la mujer que quiere que todo brille pero ensucia su casa cada vez más son figuras muy aptas para ejemplificar la desesperación. Se trata de una situación de la existencia en la que el ser humano está tironeado entre lo finito y lo infinito. Somos finitos, es decir: limitados; pero tenemos sed de infinito. Sentimos esa sed al mismo tiempo que la imposibilidad de saciarla. Al advertirlo, pensamos: “todo está perdido”. Kierkegaard define la desesperación con estas tres palabras pero también señala la posibilidad de una salida. Se trata de una de las ideas más difíciles y peor entendidas del pensamiento kierkegaardiano. A esta posibilidad que permite salir de la desesperación se la conoció en las traducciones al castellano como la repetición. La palabra danesa que usa Kierkegaard es Gjentagelsen. Otra traducción posible y quizás más precisa sería “recuperación”.
Para interpretar este concepto conviene adoptar la cautela que requiere la estrategia kierkegaardiana de la comunicación indirecta. Si alguien intentara indicar directamente cómo apagar esta sed insaciable, todo lo que podría decir sería un engaño más, como si a Margarita intentáramos venderle un detergente que dejara todo definitivamente blanco. En cambio, lo que Kierkegaard se propone es hacernos topar con la experiencia de que ningún detergente puede limpiarlo todo, porque efectivamente todo está perdido. Y después suspendernos en la pregunta de cómo sostener la existencia cotidiana frente a esa pérdida ineludible.
Gjentagelsen es el título del libro en el que Kierkegaard aborda este problema, conocido en los países de habla castellana como La repetición. El libro está firmado y narrado por el pseudónimo Constantin Constantius. Hoy en día es de público conocimiento pero, cuando se editó en 1843 en Copenhague, para los vecinos de Kierkegaard ese libro no estaba escrito por él. El mismo día en que editó Gjentagelsen, Kierkegaard también editó Temor y temblor bajo el seudónimo de Johannes de Silentio. De un modo indirecto, Temor y temblor también trata de esta experiencia de advertir que “todo está perdido”, así como de una posible salida a esa desesperación.
Es interesante tener en cuenta que Gjentagelsen tiene como subtítulo: Un ensayo de psicología experimental. Pero el libro no tiene nada que ver con lo que entendemos por psicología experimental. Lo que Constantin cuenta es el vínculo de confidente que establece con un joven enamorado de una chica. La pareja está en el pináculo del amor, un amor correspondido. Pero precisamente en ese momento feliz se despierta en el muchacho una rara melancolía porque siente que, teniéndola, ya la perdió. Empieza a proyectar con su imaginación las posibilidades futuras y teme que cada acercamiento hacia ella sea una pérdida. Esa proyección funciona entonces como una profecía autorrealizada. Empieza a perderla. Padece la finitud de su felicidad amorosa, la angustia ante la posibilidad de perder lo que tiene. Lo curioso es que el joven vive este amor presente como si fuera un recuerdo, es decir, como si ya hubiera terminado y él estuviera colocado en una posición en la cual el amor ya se ha perdido. En el mismo momento en que está con ella experimenta su relación como un recuerdo. Dice Constantin Constantius:
“Nuestro joven, pues, estaba profunda e íntimamente enamorado. De esto no podía caber la menor duda. Y, sin embargo, ya en los primeros días de su enamoramiento se encontraba predispuesto no a vivir su amor, sino solamente a recordarlo. Lo que quiere decir que, en el fondo, había agotado ya todas las posibilidades y daba por liquidada la relación con su novia. En el mismo momento de empezar ha dado un salto tan tremendo que se ha dejado atrás toda la vida”.
Constantin no objeta que el joven atraviese esta experiencia, porque la considera típica de esa disposición (Stemmning) erótica. Pero se sorprende de que el muchacho no pueda contrarrestar esa melancolía con una disposición equivalente de signo contrario:
“Cada uno debe de hacer verdad en sí mismo el principio de que su vida ya es algo caducado desde el primer momento en que empieza a vivirla, pero en este caso es necesario que tenga también la suficiente fuerza vital para matar esa muerte propia y convertirla en una vida auténtica. En la aurora de la pasión amorosa luchan entre sí el presente y el futuro con el fin de alcanzar una expresión eternizadora”.
Constantin señala la tensión entre finitud e infinitud que antes mencioné. El narrador pseudónimo considera la situación desde una posición subjetiva distante, como si observara el drama desde afuera, sea porque, ya maduro, logró aplacar el ardor juvenil, o por su imposibilidad particular de involucrarse pasionalmente. A Constantius le gusta el teatro y por eso es estéticamente un espectador. Encuentra su disfrute cuando el muchacho le cuenta sus pasiones.
Constantin vincula la pasión que está atravesando el joven con una experiencia que él mismo vivió un tiempo atrás. Había viajado a Berlín y asistió a una representación teatral que lo fascinó. Esa temporada fue para él inolvidable. Recuerda el hotel, la habitación donde estuvo, la ventana por la que se asomaba, el palco desde el que presenció la obra, los nombres de cada integrante del elenco. Goza en el recuerdo. Tiempo después se propone repetir esa experiencia feliz. Vuelve a la misma habitación del mismo hotel, al mismo teatro, para ver la misma obra, desde el mismo palco, con el mismo elenco… ¡y no vuelve a sentir el placer que experimentó la primera vez! Esto representa una pérdida enorme. También él se plantea el problema de cómo recuperar lo que continuamente va perdiéndose. La experiencia de la finitud humana no impide una sed de infinito. Pero su Stemmning distante le permite contrapesar la pérdida y no caer en la melancolía del muchacho.
La recuperación
Lo que el libro plantea es: ¿cómo es posible recuperar esta cima de felicidad? ¿cómo transitar esta experiencia sin que se vea amenazada continuamente por el hastío, la ruina, la certeza de que lo que se tiene está perdiéndose? ¿O es que no hay salida y todo está perdido?
Volvamos a considerar el término danés con el que Kierkegaard se refiere a la posibilidad de sostenerse frente a esta pérdida incesante. Como ya dije, Gjentagelsen se tradujo al castellano como “repetición”. La traducción no es incorrecta pero, si no se capta con precisión el matiz que designa, puede dar lugar a malos entendidos. La etimología de Gjentagelsen dice literalmente: re- toma. Se vincula con un término latino del lenguaje jurídico, reintegratio, la reintegración. Es decir, el re-cobrar, la recuperación, el acto por el cual se me restituye un bien que se me quitó.
El idioma danés también cuenta con la palabra de origen latino Repetition. Si Kierkegaard usó Gjentagelsen y no Repetition es porque no quería aludir al concepto usual de repetición, el hábito al que se vuelve mecánicamente cada día o, lo que es mucho peor, una rutina que se desgasta cada vez más. En cambio, Gjentagelsen alude a una recuperación, recobrar el amor de modo que cada vez sea no “como” la primera, sino verdaderamente la primera. Esto es lo contrario de la repetición circular del matrimonio, en la que el hombre empieza a ver a la que años atrás fue su joven amada como parte de una institución establecida y se aburre de ella, de la pareja que forman y de sí mismo. El asunto es cómo recuperar lo que inevitablemente se pierde, si es que este propósito no es en sí una paradoja.
El consejo que le da Constantin al joven es que, dado que la relación amorosa le provoca un dolor intolerable, él fuerce la situación para lograr la ruptura del noviazgo, que se muestre como un tipo despreciable e infiel para que la chica crea que fue ella la que tomó la decisión de separarse. Hay quienes encuentran en este relato una referencia a lo que el propio Kierkegaard estaba viviendo por esos días en su noviazgo con Regina Olsen. Es posible, pero esta referencia biográfica no logra echar luz sobre la idea de recuperación que Kierkegaard está persiguiendo. Lo que sí puede saberse por los testimonios que Kierkegaard dejó escritos en sus Diarios es que él vaciló mucho acerca de cómo terminar el relato e incluso decidió cambiar el final que tenía previsto.
El joven no acepta la sugerencia de Constantin de una ruptura inducida y corta abruptamente el contacto con el confidente. Constantin se queda intrigado. Pasado un tiempo, el muchacho vuelve a enviarle correspondencia. Le cuenta que abandonó a la chica sin revelarle el motivo. El confidente no parece comprender del todo la conducta del joven, pero, dado que él es quien nos relata la historia, esto le permite a Kierkegaard dejar el sentido de todo este embrollo en un cono de sombras, en una típica operación de comunicación indirecta. El lector no tiene más remedio que tratar de comprender al joven desde el punto de vista de alguien que en el fondo no lo entiende: “Quizá no haya comprendido bien al muchacho, quizá él me haya ocultado algo esencial, quizá ame todavía ver a la joven que abandonó sin decir una palabra, ni la menor explicación”.
El muchacho reaparece a través de una carta que le manda a su confidente, con un entusiasmo inusitado por el Libro de Job, el relato del Antiguo Testamento: Job es un hombre bueno y justo a quien Yahveh permite que Satán ponga a prueba. Es curioso este pasaje del Antiguo Testamento en el que Yahveh y Satán comparten este trato, poniéndose de acuerdo en probar a Job. No hay rastros acá de una teología binaria, a la manera de los maniqueos, con el Bien y el Mal luchando como dos entidades opuestas, pero tampoco puede reconocerse algo parecido a una ontología platónico-agustiniana que pendula entre el Bien y el No-Bien, la que finalmente terminó prevaleciendo en la doctrina de la cristiandad. En este antiguo relato, Satán es sencillamente el acusador, sin las connotaciones éticas y ontológicas que en los siglos siguientes va a adquirir. El acusador sostiene que Job es un hombre tan íntegro sólo porque Yahveh lo benefició habiéndole regalado una familia numerosa y una vida próspera; es decir, Job es bueno porque es feliz, pero bastaría con que perdiera sus dones y su bienestar para que el buen hombre se muestre impío y mezquino. Yahveh acuerda con Satán que le quite a Job sus posesiones, sus riquezas, su familia e incluso su salud, para ponerlo así a prueba. Lo único que a Satán no le está permitido es quitarle la vida. Job atraviesa entonces una serie de catástrofes personales: pierde a sus hijos, su hacienda, su bienestar. Pero lejos de maldecir a Yahveh por esto, dice la frase: “Yahveh dio, Yahveh quitó. Bendito el nombre de Yahveh”. Hasta su propia mujer, al verlo despojado de todos sus bienes terrenales y sus afectos, le reprocha que con todo eso no sea capaz de maldecir a Dios:
“«¡Maldice a Dios y muérete!». Pero él le dijo: «Hablas como una estúpida cualquiera. Si aceptamos de Dios el bien, ¿no aceptaremos el mal?». En todo esto no pecó Job con sus labios” (Job, 2, 9-10).
El joven enamorado de Gjentagelsen parece encontrar en Job un espejo de sus desdichas, en realidad prefiguradas, porque a él todavía nada se le ha quitado, sólo perdió el sosiego que se quitó a sí mismo al vivir lo que hoy tiene como si ya lo hubiera perdido. El muchacho admira la entereza espiritual de Job para sobreponerse a la pérdida. Le escribe a Constantin:
“¡Oh Job, déjame unirme a ti con mi dolor! Yo no he poseído las riquezas del mundo, ni he tenido siete hijos y tres hijas, pero también el que ha perdido una pequeña cosa puede afirmar con razón que lo ha perdido todo; también el que perdió a la amada puede decir en cierto sentido que ha perdido a sus hijos y a sus hijas; y también él que ha perdido el honor y la entereza, y con ellos la fuerza y la razón de vivir, también él puede decir que está cubierto de malignas y hediondas llagas”.
Job perdió efectivamente sus posesiones terrenales y esta historia le permite al joven comprender su propia posibilidad aniquiladora. Por una proyección de pensamiento, el muchacho vive su posible pérdida, aún no consumada, como una posibilidad inevitable. Perder algo es el anticipo de perderlo todo. El muchacho tiene el amor de su chica pero cree o sabe -incluso provoca- que la va a perder. Perder algo finito despierta un vértigo infinito. En la carta a Constantin, el joven dice que ha encontrado en Job a su auténtico confidente. Vuelve una y otra vez a este relato para identificarse con los lamentos de Job, que clama al cielo por el dolor de sus pérdidas, pero también para sostenerse en la confianza del hombre que ni siquiera en la desgracia más espantosa reniega de su piedad. Job logra que el propio Yahveh comparezca ante sus reclamos y le responda en persona. Yahveh le dice que no se trata de ser premiado por sus buenas acciones, puesto que no es posible captar humanamente Sus motivos. Job comprende la respuesta y acepta que, aun siendo un hombre justo, no se arroga la capacidad para comprender esto:
“Yo te conocía sólo de oídas/ mas ahora te han visto mis ojos. / Por eso me retracto y me arrepiento / en el polvo y la ceniza” (Job, 42, 5-6).
En el Antiguo Testamento, Yahveh, al ver que Job no perdió su fe y se percató de la vanidad de sus lamentos, le restituye todo lo que le había quitado, pero ahora se lo da por partida doble. Se trataba de una prueba a la que Job fue sometido y que él pudo superar. En esta restitución, el joven encuentra una salida a su propia desesperación. Pero a la vez se da cuenta de la dificultad de reconocer en qué consiste una prueba. No hay un saber posible respecto de cuándo alguien está siendo sometido a una prueba y cómo ha de actuar frente ella. No hay una ciencia de las pruebas. Cada prueba atañe a una persona singular y solo a él. Se trata de ser capaz de quedarse sólo y sin saber frente a un otro cuyos motivos no se comprenden. Constantin Constantius no entiende cabalmente cómo el joven encuentra una salida en la posición de Job. El final de este relato que giró alrededor del problema de la recuperación queda envuelto en un aire enigmático.
Leí este libro varias veces y siempre me quedó la sensación de que la cuestión decisiva está elidida, solo indicada de manera indirecta. Kierkegaard logra ese efecto enigmático a través de la disposición formal de su obra: Constantin Constantius, el que cuenta la historia, nunca termina de entenderla. ¿Cómo sonaría una historia contada por un narrador que no la comprende del todo? Así funciona la comunicación indirecta: merodear el asunto sin poder abarcarlo. Cuando le comenté mi idea a otros expertos en estudios kierkegaardianos, no fue muy bien recibida. Los lectores de filosofía están acostumbrados a leer libros en los que quien enuncia dice saber de qué está hablando. En cambio, la idea de un narrador que no comprende bien su historia no es tan extraña para una literatura no filosófica. Gjentagelsen pertenece a un extraño género literario, una especie de novela filosófica trunca, a pesar de que su “autor”, Constantin Constantius, la caracteriza como “Un ensayo de psicología experimental”, parece una broma, como muchas veces pasa con los títulos y los subtítulos de los pseudónimos estéticos de Kierkegaard.
En esta torsión formal puede reconocerse la auténtica discrepancia de Kierkegaard con el Sistema del Saber Absoluto postulado por Hegel. Y esto vale más allá de los críticos que alegan que Kierkegaard no conocía la filosofía hegeliana de primera mano, sino a través de sus epígonos daneses -hipótesis que consideré en el capítulo anterior -“¿Tiene razón Kierkegaard en sus objeciones contra Hegel?”-. Kierkegaard se diferencia de Hegel no sólo ni principalmente por su reivindicación del singular contra la primacía del universal, sino por la posibilidad de resistencia que la verdad opone contra el concepto. Hegel plantea la exigencia de una manifestación completa del saber absoluto, que no puede resistir la voluntad de conocer. Dice en su Enciclopedia de las ciencias filosóficas:
“La esencia primero oculta y cerrada del universo no tiene fuerza alguna que pudiera prestar resistencia al coraje del conocimiento, tiene que abrirse a él y poner ante sus ojos y dar a disfrutar su riqueza y profundidades”.
En el sistema hegeliano, el absoluto está imposibilitado de ofrecer resistencia a su propia manifestación, porque su esencia consiste en su voluntad de mostrarse totalmente. Esta imposibilidad de resistirse al saber es la fuerza de su absolutez. Todo lo real es racional. En el dispositivo kierkegaardiano de comunicación indirecta, por el contrario, queda siempre un resto de verdad que se resiste a la voluntad de saber, un punto ciego ante cuya elusividad todo decir se topa una y otra vez ante un límite. Este “tener que abrirse y ponerse ante los ojos” es lo que según Kierkegaard nunca termina de cumplirse. El secreto insiste. Algo, lo decisivo, se sustrae al saber. A la irresistible imposibilidad de sustraerse sostenida por Hegel se opone la posibilidad resistente de Kierkegaard. Se escribe para hacer lugar al silencio.
Un año después de Gjentagelsen, Kierkegaard publica El concepto de la angustia con el pseudónimo Vigilius Haufniensis. El libro tiene otro curioso subtítulo: “Un mero análisis psicológico en dirección al problema dogmático del pecado original”. Otro psicólogo, ¿otra broma? En la nota 3 de ese libro, Vigilius se refiere sarcásticamente a Gjentagelsen y lo vincula con un libro, Temor y temblor -¡editado ese mismo día, el 16 de octubre de 1843!-, firmado por Johannes de Silentio, otro pseudónimo de Kierkegaard.
En esta nota, Vigilius dice:
“Este último libro [Gjentagelsen], desde luego, es una obra estrafalaria, y lo curioso es que así lo quiso el autor intencionadamente. Sin embargo, en cuanto yo sepa, él ha sido el primero que con energía se ha fijado en la repetición [Gjentagelsen, i.e.: la recuperación]. Pero C. Constantius vuelve a ocultar en seguida lo que ha descubierto, camuflando el concepto con el ropaje bromístico de la correspondiente descripción. Es difícil decir por qué ha hecho semejante cosa, o más bien es difícil de comprenderlo. Claro que él mismo nos aclara (al principio de la carta con que cierra el libro) que ha escrito de esa forma “para que no puedan entenderlo los herejes”. Por otra parte, no pretendiendo otra cosa que tratar el tema estética y psicológicamente, era natural que la forma fuese humorística. Tal efecto lo consigue admirablemente, unas veces haciendo que las palabras signifiquen todo, otras significando lo más insignificante. De esta suerte, el tránsito de un sentido a otro -o, mejor dicho, el constante estar cayendo de las nubes- es provocado sin cesar por los contrastes bufos que escalonan la obra”.
Efectivamente, en una carta que funciona como epílogo de Gjentagelsen, Constantius se dirige a su lector:
“Mi querido lector:
“Perdona que te hable con tanta confianza, pero no te preocupes, que todo quedará entre nosotros. Porque a pesar de ser un personaje ficticio, no eres para mí una colectividad, una multitud indiferenciada, sino un singular. Estamos, pues, los dos solos, tú y yo.
“Si admitimos de entrada que no son lectores verdaderos los que leen un libro por razones fortuitas y baladíes, extrañas por completo al contenido del mismo, entonces tendremos que afirmar categóricamente que incluso los autores más leídos y celebrados no cuentan en realidad sino con un número muy reducido de verdaderos lectores. ¿Quién, por ejemplo, desperdicia hoy ni un minuto de su precioso tiempo entreteniéndose con esa idea peregrina de que ser un buen lector es un auténtico arte? ¿Y, todavía menos, quién es el prodigio que intente de veras ejercitarse en este arte de ser un buen lector? Este lamentable estado de cosas no ha podido menos que ejercer una influencia decisiva en un autor a quien conozco personalmente y que, a juicio mío, hace muy pero muy bien, a imitación de Clemente de Alejandría, en escribir de tal manera que los herejes no puedan comprenderlo”.
Entonces no es Constantin, sino un autor a quien él dice conocer personalmente y no nombra el que imita a Clemente de Alejandría [150-215]. Es Clemente quien dice escribir para que los herejes no puedan comprenderlo.
Constantin aprueba y emula ese proceder. Vigilius Haufniensis atribuye imprecisamente esas palabras al propio Constantin. ¿Quién será ese autor a quien Constantin conoce personalmente? ¿Tal vez el propio Kierkegaard? Esta marginal nota al pie es reveladora de los procedimientos laberínticos de enunciación que Kierkegaard pone en marcha a través de su remisión de pseudónimos. Constantius le habla a un lector que él mismo define como un personaje ficticio, querido y singular. Dice estar solo con ese ser ficticio a quien escribe. Hoy sabemos que el propio Constantin es un personaje ficticio creado por Kierkegaard para escribir Gjentagelsen, al que otro autor ficticio creado por Kierkegaard, Vigilius, califica a la vez de original, errático e inconsecuente. Parece claro que a través de estos reenvíos, en el vacío que estos textos circundan, debe buscarse el sentido al que Kierkegaard se propone llevarnos.
Constantin epiloga su libro diciendo que es muy difícil que un autor encuentre a un verdadero lector. Le adjudica a la buena lectura el rango de prodigio artístico. Este encuentro anhelado se hace posible si el autor hace silencio sobre lo decisivo y confía en que puede existir al menos un lector que sea capaz de detectarlo solo. Cuando alguien escribe un texto pensando en un lector singular que no sabe si existe, no puede estar seguro de que su silencio será leído. Solamente un lector atento puede encontrar el silencio en medio de un texto.
La repetición
En todo este análisis que estoy desarrollando evité referirme a Gjentagelsen como La repetición. Sé que esta decisión complica una lectura inmediata, porque el texto que analizo es usualmente conocido como La repetición. La razón que tuve para hacerlo es que Constantius no usó la palabra Repetitio – que en el idioma danés de la época era de uso común-, sino Gjentagelsen, palabra que resulta más preciso traducir como “recuperación”, para resaltar este matiz semántico que la decisión del autor insinúa.
¿Podríamos a esta altura de nuestras lecturas re-titular la traducción y empezar a hablar de un libro llamado La recuperación? No sin descalabrar toda una literatura de comentaristas que giraron durante más de un siglo alrededor del concepto de repetición. ¿Sería una traición a Kierkegaard traducirla como La recuperación? No. ¿Haría ese pequeño cambio más comprensible el libro? Puede ser. ¿Qué hacemos con los lectores célebres que en la filosofía y en el psicoanálisis hicieron girar todos sus desarrollos a partir de la repetición? Dejar que sigan. ¿Entienden bien aquello a lo que Kierkegaard apuntaba al crear al autor Constantin Constantius? Quizás no. ¿Es este malentendido subsanable? Es un poco tarde. ¿Podemos volver a empezar a leer a Kierkegaard prescindiendo de un siglo y medio de lectores? Debemos volver a empezar a leerlo prescindiendo de todos los lectores anteriores.
¿Cambiar el título La repetición por La recuperación hará que ahora sí lo entendamos? No es seguro. Es posible que Kierkegaard haya inventado a un escritor que no entiende a su personaje y que el resultado sea que el modo adecuado de entender el libro sea no entenderlo del todo. Es posible que el obstáculo sea todavía más intrincado. El muchacho puede que tampoco entienda bien lo que le pasa. Al leer a Job, él cree haber podido salir de su desesperación. Admite que ya perdió a su amada real para quedarse con una amada ideal, a la que dice estar seguro que no podrá perder nunca. El cree que la sustitución de la amada real por una amada ideal pondrá su amor a salvo. ¿Pero no podría ser que justo así la haya perdido definitivamente? Es lícito hacerse una pregunta más: ¿entendió bien el muchacho la historia de Job? Parece que no: cuando cree haber encontrado en Job la salida, él se entera de que la chica, comprensiblemente cansada de sus vaivenes, se va con otro. Entonces el muchacho, lejos de serenarse, sufre un shock. ¿Pero no estaba verdaderamente resignado a la idea de que todo está perdido? Por lo visto, su reacción indica que ni siquiera había aceptado la posibilidad de perder algo. Su lectura de Job parece que no lo hizo llegar al fondo del pozo.
Propongo: Kierkegaard quiso que la oscilación semántica entre la repetición y la recuperación esparciera una niebla en la comprensión de su libro. Muchos lectores podrían interesarse por el suspenso estético de cómo el muchacho lograría repetir cada día un enamoramiento perpetuo y es posible que la certeza de que todo va a perderse les parecería un obstáculo penoso. Entonces sigamos leyendo Gjentagelsen como La repetición / La recuperación. Quedémonos en este vaivén que nos desorienta. Una oscilación es algo no apropiado para acuñar un concepto teórico. Pero la teoría no es un problema para el joven enamorado: tampoco parece serlo para Kierkegaard. Sí lo es para Constantius, autor del “ensayo de psicología experimental”, un espectador de teatro, es decir, alguien preocupado no tanto por el amor y su posible pérdida sino por la representación.
Para mí ya es tarde: ya no me es lícito desconocer la otra resonancia de Gjentagelsen. Dejemos que la lengua, los desplazamientos semánticos, los estudios académicos y los malos entendidos hagan su trabajo, pero tratemos de recordar lo que suele olvidarse. Ya bastante olvidadiza es la existencia cotidiana como para seguir afianzando este olvido a expensas de Kierkegaard. Que los comentadores se las arreglen como puedan.
Hagamos una pregunta aparentemente más sencilla: ¿En el relato de Gjentagelsen se produce finalmente la repetición, la recuperación, o como quiera que la llamemos? Recorro mentalmente el relato una vez más y me topo con lo que quizás ya sabía. No, en Gjentagelsen no hay repetición, recuperación ni como se quiera llamarlo. Otra vez Temor y Temblor.
Dije que Kierkegaard vaciló mucho hasta llegar a la forma definitiva de Gjentagelsen. Incluso una vez escrito, arrancó del libro unas páginas que consideró inconveniente publicar. Estas hojas arrancadas quizás sean algo más que un arrebato ocasional y su ausencia puede aludir a una necesidad más íntima de la posición kierkegaardiana. Hay en el relato una especie de agujero. Y hay todavía algo más: un año después, Vigilius Haufniensis en El concepto de angustia sostiene que Constantius en Gjentagelsen se refiere al mismo problema que Johannes de Silentio en Temor y temblor, una interpretación que ninguno de ambos textos explicita. Gjentagelsen y Temor y temblor son libros de tonalidades muy distintas, cuyo vínculo conceptual no tiene la evidencia que le adjudica Vigilius. No es tan asombroso ahora que sabemos que Kierkegaard los publicó el mismo día, como el lado A y el lado B de un mismo asunto. Entonces: ¿eso que falta en Gjentagelsen debería estar en Temor y temblor? ¿o tal vez lo que falta en uno falta también en el otro? Si Gjentagelsen es, según la caracterización que hace Vigilius Haufniensis, una obra de tonalidad bromística, Temor y temblor pertenece al género de los relatos terroríficos.
¿Dónde está Kierkegaard? ¿En la broma de sacar dos libros, uno humorístico y otro terrorífico, el mismo día, con distintas firmas? ¿Hay algo más detrás de esta broma? ¿Radica la broma en escribir de tal manera que los herejes no puedan comprenderlo, como dice Vigilius? Y si algunos no van a poder entender esto porque el escritor mismo se lo propuso, ¿quién podrá entenderlo? Kierkegaard dice que es un escritor religioso. ¿Nos permitiremos decir que es un escritor que no sabemos dónde ubicar? ¿quién ubica hoy lo religioso? Él no es un filósofo, no es un teólogo, no es un pastor, no es un psicólogo ni un poeta. No sabemos bien qué es. En cuanto a nosotros, ¿podríamos leer a Kierkegaard y ubicarlo?
Temor y temblor es el fuera de campo de Gjentagelsen: en Temor y temblor se consuma esa recuperación de la que tanto hablan Constantin y el joven enamorado en Gjentagelsen sin llegar a alcanzarla. Temor y temblor ilumina aspectos que en Gjentagelsen quedan oscuros, pero también sucede lo inverso: Temor y temblor se entiende mejor cuando se lee superpuesto a Gjentagelsen, como si se observaran a trasluz dos radiografías, para armar con ambas una figura que, mirándolas por separado, no se puede percibir. El pseudónimo Johannes de Silentio sugiere aquello de lo que no se puede hablar de manera directa sino solo como si se observara detrás de un vidrio oscuro. Lo decisivo no puede decirse sino apenas aludirse.
Volvamos al relato de Abraham e Isaac.
Johannes de Silentio dice que, de tan conocida, ya nadie es capaz de escuchar esta historia con la tonalidad adecuada (Stemning), de afinar con lo que ella dice. Porque la historia solamente se puede oír con temblor. Si alguien habla de ella, por ejemplo en un sermón del domingo o en una clase de filosofía o teología, con ligereza o abulia, con ingenio o sorna, se trata de un simulación que desafina. De Silentio dice que para comprender el relato no podemos saltearnos los tres días y las tres noches que atraviesan Abraham e Isaac rumbo al monte donde se va a hacer el sacrificio, que es en ese trayecto donde se condensa la hazaña de Abraham y que siguiéndolo en ese tránsito estaremos en mejores condiciones de comprender no su hazaña sino, al menos, sus posibilidades. Son tres días y tres noches en los que Abraham tiene que mantener la calma, conservar vivo el amor que siente por su hijo, sin transmitirle ningún atisbo de terror, porque si Isaac lo captara, podría quedar aterrorizado para toda la vida y así Abraham, haga lo que hiciere, perdería para siempre la confianza de su hijo. ¿Cómo se las arregla Abraham para mantener lo que Dios le dio y ahora le pide? Parece imposible: caminar tan confiado, sabiendo que cuando llegue al monte tiene que empuñar el cuchillo para sacrificar a Isaac. Hay algo absurdo -esto es, difícil de escuchar- en el relato, Abraham va confiado y sin embargo está dispuesto a empuñar el cuchillo. Lo que a Johannes de Silentio, le resulta admirable y a la vez temible es que Abraham no dude y haga este trayecto confiado. No puede entenderse que un padre admita perder a su hijo y, peor aún, que él sea el propio ejecutor de esa pérdida, que tenga que empuñar el cuchillo para hacer él mismo lo que la muerte hará de todos modos al cabo del tiempo: ultimar a su hijo.
Se trata de una pérdida no solo aceptada con resignación sino decidida por el mismo padre. El caso es aún más dramático que los de Gjentagelsen y del Libro de Job. Porque a Job es Satán el que le inflige los daños y en Gjentagelsen el joven tiene miedo de que el tiempo le quite a su amada, pero en Temor y temblor es el propio Abraham el que tiene que disponerse ya a sacrificar a su hijo. Tiene que empuñar el cuchillo para matarlo, de acuerdo con el mandato de la voz divina. Johannes de Silentio dice que admira a Abraham, pero no lo puede entender.
Lo que tienen en común Job y Abraham es que en ambos casos se trata de una prueba a la que un hombre es sometido. En Temor y temblor la prueba consiste en ver si Abraham es capaz de recuperar la paternidad de Isaac, que en primera instancia le fue otorgada por un don gratuito. La recuperación depende solo de él. Para llegar a eso, tiene que hacer un primer movimiento: darse cuenta de que Isaac, el hijo que tanto ama, ya está perdido, destinado a morir, como todos, a perderse como todo lo que alguien tenga en la vida. Todo lo obtenido en nuestra existencia va a perderse, así es como en algún momento sentimos nuestra finitud. Abraham tiene que asumir la pérdida de su hijo .En eso consiste resignarse, algo que, por más duro que sea, es humanamente posible. Pero a la vez, mientras vive esa pérdida, Abraham parece capaz de un acto más que humano: recuperar, en un doble movimiento, a Isaac. Si lo logra, por primera vez se vuelve propiamente padre de Isaac. Si Abraham no es capaz de empuñar el cuchillo, aceptando que Isaac ya está perdido, entonces pierde a su hijo. La única manera de recuperarlo, es empuñando el cuchillo. Esto es, por supuesto, una paradoja.
Para colmo, desde el punto de vista de lo general, es decir, desde la ética, lo que está dispuesto a hacer Abraham es abominable: el asesinato de su hijo. Esto no puede ser explicado a nadie: ni a la sociedad ni a su esposa, ni menos al propio Isaac, que odiaría a su padre si advirtiera lo que él está dispuesto a hacer. Abraham tiene que ser capaz de quedarse solo ante esa voz que lo llama y dejar de lado todo refugio en lo general. Solo. Esto le atañe solo a él como padre de Isaac, no como “padre” en general, como idea de lo que es un padre -y aquí radica la ventaja de Abraham con el joven enamorado de Gjentagelsen: tiene que conservar al Isaac real y no a la idea de un hijo. Y lo tiene que hacer sacrificándolo.
Abraham está llamado por una voz que los demás no pueden escuchar. La voz que lo llamó por su propio nombre, le dijo: “Abraham”. Y él respondió: “heme aquí”. Escuchar esta voz abre la posibilidad de que él recupere lo que de otra forma ya está perdido. Abraham, dice Johannes de Silentio, no puede disponer de esa voz que lo ha llamado, no puede inventarla, crearla desde sí, construirla como un artista ni con la ayuda de los otros. Abraham puede escuchar o no escuchar, puede responder o no a la llamada, pero no puede inventar esa voz.
Es la voz de otro. Hay una precondición que no es suya, que depende de algo que excede a su voluntad, ante la cual él puede elegir responder o no, en el instante en que es llamado.
Pero ¿cómo se reconoce que se trata de una prueba? Ya lo vimos con Job: no hay una ciencia general de las pruebas. La recuperación presupone que Abraham está sometido a una prueba. Y cuando Abraham es capaz de cumplir con la prueba, es decir cuando alza el puñal, no antes, es cuando aparece el mensajero que detiene la matanza y le devuelve a Isaac. En lugar de Isaac se sacrifica a un cordero -como anticipo de otro cordero que se sacrificará en un relato posterior.
Lo admirable y a la vez absurdo, dice Johannes de Silentio, es que Abraham no va rumbo al monte sabiendo cómo va a terminar la historia, solo confía en la voz que le pidió que entregue a su hijo en sacrificio y hacia allá va, a sacrificarlo y, aun así, confiado. Esa es la prueba que Abraham satisface, algo incomprensible para el punto de vista de Johannes de Silentio.
¿Cómo se identifica que se trata de una prueba? Temor y temblor nos dice que no hay ninguna regla, ninguna pista que pueda darse. Una prueba es algo que concierne a cada persona en su absoluta singularidad y en soledad. No puede hablarse de esto directamente. Ni la filosofía, ni el sermón del domingo, ni ninguna tecnología del yo ni de las ciencias de la psiquis o de la sociedad, nada puede decirnos cómo se enfrenta una prueba. Lo que está claro para Johannes de Silentio, el autor que no comprende realmente cómo pudo hacer Abraham para mantener la calma durante esos tres días, es que, si él no empuñaba el cuchillo, a Isaac lo perdería definitivamente, porque la muerte los iba a separar tarde o temprano.
En el acto de ser capaz de sortear la prueba alzando el puñal, ahí es cuando Abraham recupera a Isaac. Por ese acto, Isaac le es devuelto. Su resolución funda un vínculo sagrado. Hasta este acto, Abraham era el mero padre de Isaac, ahora se ha vuelto padre en un sentido espiritual. De este modo, ya ni la muerte podrá quitárselo. Esta devolución es lo que se llama la recuperación.
Este acto es posible porque el vínculo, ahora transfigurado, ya no es entre dos: el padre y su hijo. Si solo hubiera dos, no habría salida para la desesperación: Abraham se habría aferrado a su hijo como a una pertenencia. Hay un tercero que pidió que Isaac fuera algo más que su propio hijo para convertirse en un prójimo. El puñal levantado cortó el vínculo del amor propio para fundar el amor al prójimo. Si no confiara en ese tercero que llamó a Abraham a que sacrificara a Isaac, estaría destinado a perderlo. Esa voz lo llamó y Abraham la escuchó. Isaac fue recuperado.
El signo de contradicción (Escuchar una voz IV)
El relámpago
En 1848 Kierkegaard escribe Mi punto de vista. Piensa que llegó a un momento de su vida en que necesita decir de manera clara qué es lo que pretende como escritor. Está por publicar la segunda edición de su primer libro, O lo uno o lo otro, que había sido firmado con el pseudónimo de Víctor Eremita y ahora se propone dar a conocer el motivo de haber elegido la estrategia de comunicación indirecta y los pseudónimos. En la introducción de Mi punto de vista, dice:
“El contenido de este pequeño libro afirma, pues, lo que realmente significo como escritor: que soy y he sido un escritor religioso, que la totalidad de mi trabajo como escritor se relaciona con el cristianismo, con el problema de «llegar a ser cristiano», con una polémica directa o indirecta contra la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad, o contra la ilusión de que en un país como el nuestro todos somos cristianos”.
Todos sus libros, incluso los que denomina estéticos y firma bajo diversos pseudónimos, aun aquellos en los que se refiere elípticamente a la cuestión o en los que el tema directamente no aparece, están vinculados con el problema de cómo llegar a ser cristiano. Esta posición está en lucha, remarca, contra la “monstruosa ilusión” de la cristiandad. Ser cristiano, en sus términos, no consiste en formar parte de determinada iglesia sino en entablar un vínculo personal con Cristo. Este vínculo lleva a poner en suspenso una tradición de 1900 años para llegar a ser contemporáneo de Cristo.
Hay que dar un salto. Este salto no nos arranca de la época para llevarnos a una intemporalidad abstracta, como van a interpretar después sus detractores. Kierkegaard piensa la existencia singular en una encrucijada temporal en la que cada uno a la vez sigue viviendo en el tiempo en que vive pero trasciende la condición de ser un ejemplar de una cadena histórica. No abandono mi época, pero me distingo, asumo mi carácter único, irreductible. Existo en una tensión con la época por la que, solo, puedo hacer todo de nuevo. No nacemos singulares: podemos llegar a serlo. Como entes finitos, no nos resulta posible salirnos de la historia ni de los vínculos con los antecesores ni con la comunidad con la que co-existimos. Pero cada uno tiene la posibilidad de experimentar su tiempo también de otra forma, desde otra posición: en el instante. Ahí donde el tiempo y la eternidad se cruzan. La cruz: una posición inconcebible y a la vez la única salida de la desesperación por querer y por no querer ser uno mismo.
La palabra danesa Øieblik, que se tradujo en castellano como “instante”, significa literalmente golpe de mirada, visión súbita. Kierkegaard la usa para referir la experiencia de un éxtasis temporal en el que la historia, sin aniquilarse, es puesta en vilo. En esa visión de relámpago me quedo solo ante la verdad. No es un momento ubicado en la línea sucesiva de los momentos destinados a pasar. Se experimenta como una interrupción de los sucesos y una irrupción súbita, que fractura la historia para mí. En ese relampagueo veo mis posibilidades. En el instante me encuentro en la encrucijada, de cara a lo que puedo ser y decido quién voy a ser.
Cada uno puede vincularse con la persona de Cristo como un contemporáneo, no como un antepasado ni como ícono cultural que se comparte con una comunidad histórica. O puede no hacerlo. Tomar a Cristo como un antepasado o un ícono cultural es lo que caracteriza a la cristiandad que Kierkegaard recusa. La primera alternativa, la de ser contemporáneo con Cristo, es la que abre la puerta a ser cristiano. Kierkegaard declara que este es el problema decisivo que articula toda su obra de escritor.
“Ser contemporáneo de Cristo”: esta expresión no designa un sentido claro y unívoco. Es comunicación indirecta. Si aceptamos la tesis de que toda la obra kierkegaardiana habla de esto, lo hace de un modo oblicuo, escurridizo. No se da una referencia objetiva, determinable para todos por igual. Su sentido queda reservado a la decisión íntima de cada cual (como la voz que escucha sólo Abraham), o bien es un ab-surdo que no nos dice nada: como si fuéramos sordos a esa voz.
La centralidad de la persona de Cristo es ineludible en la obra kierkegaardiana. Esto no quiere decir que para interpretar su pensamiento haya que compartir su fe. Pero sí es necesario comprender esa centralidad, aunque más no sea como una enigma irresuelto, una voz que no escuchamos, una “x” en una ecuación a despejar. Lo que no conviene, si se quiere comprender la posición kierkegaardiana, es hacer de cuenta que esa centralidad no existe, que no hace falta tenerla en cuenta. ¿Tenerla en cuenta sin saber qué nos dice, si es que acaso nos dice algo? Para el dispositivo de comunicación indirecta, el significado no preexiste a cada lectura. Se puede -o no se puede- revelar cada vez. La comunicación indirecta supone -o renuncia expresamente a- una revelación. Lo que se revela en cada caso soy yo mismo, algo que por lo pronto no sé.
¿Quién es el Jesucristo de Kierkegaard? Responder esta pregunta requiere haberla comprendido primero, despejar el terreno en el que nos va a resultar posible comprenderla. Podría ser que, una vez comprendida, decidamos retirarnos sin siquiera responderla. Pero comprenderla -en el sentido de reconocerla en tanto señal, incluso si no vemos hacia qué señala- es imprescindible para no apurarnos a contestar otra cosa, de acuerdo con las representaciones habituales acerca de Jesucristo y el cristianismo, de Kierkegaard, de su filosofía y de la posibilidad de deslindarla de su fe cristiana.
Kierkegaard propone un modo de lectura de los Evangelios radicalmente nuevo, en abierta disputa con una tradición bimilenaria. Se trata de una lectura post-iluminista y post-idealista. Por eso, si se la quiere encarar con instrumentos conceptuales iluministas -como los que, por ejemplo, por su misma época dispone Marx, o unas décadas después Nietzsche- el sentido de la obra kierkegaardiana se nos escapa del todo. Se verá si somos capaces de atravesar el iluminismo que nos constituye históricamente o, como buenos tardomodernos, nos quedamos atascados en él.
La radicalidad de Kierkegaard se muestra por su modo de apropiación del sentido de verdad que opera en los Evangelios, la verdad como un camino y como una vida. En disputa con el concepto de verdad como adecuación que atraviesa toda la filosofía occidental, lo que incluye la platonización medieval del cristianismo y el giro subjetivista de la metafísica moderna, que tiene su apoteosis en Hegel y cuya huella pervive veladamente en el materialismo dialéctico y en la transvaloración nietzscheana de los valores. Kierkegaard se nutre de otra fuente para pensar el problema de la verdad, aunque no llegue a desplegar una ontología que esté a la altura de su desafío. Probablemente no sea esta una objeción muy seria desde su propio punto de vista, ya que él nunca se propuso fundar una nueva posición filosófica. Pero sí es un problema filosófico y político para nosotros cuestionar las categorías hermenéuticas con las que tratamos de comprenderlo, no necesariamente para “llegar a ser cristianos”, como él se proponía, sino para decidir si vamos a renunciar a la verdad, como nuestro tardomodernismo nos inclina a preferir, mediante una rendición incondicional ante la eficacia de la técnica como voluntad de poder arrolladora y desesperada.
¿Quién es el Jesucristo de Kierkegaard?
En 1855, pocos meses antes de morir, Kierkegaard le declara la guerra abierta a la cristiandad. Entonces empieza a publicar una especie de revista de barricada, El Instante. Llega a editar nueve números y dejará incompleto el décimo. En el número 2 dice:
“Cuando el cristianismo vino al mundo, la tarea era sencillamente proclamar el cristianismo. Lo mismo sucede cuando el cristianismo se introduce en un país cuya religión no es el cristianismo.
“En la «cristiandad», el caso es distinto, ya que la situación es otra. Lo que se tiene delante no es cristianismo sino una «prodigiosa ilusión» y las personas no son paganas sino que viven dichosas en la fantasía de ser cristianas.
“Si el cristianismo tiene que instalarse aquí, antes que nada debe desaparecer esta ilusión. Pero dado que esta ilusión, esta fantasía, consiste en que los hombres se consideran cristianos, parece que instalar el cristianismo fuera quitárselo. Sin embargo, es lo primero que debe hacerse: la ilusión tiene que desaparecer”.
¿Qué hacemos con el cristianismo de Kierkegaard?
En el simposio internacional que organizó la Unesco en París en abril de 1964, con motivo del 150° aniversario de su nacimiento, se planteó un debate acerca de si podía esquivarse la posición cristiana de Kierkegaard para tratar de comprenderlo. En este simposio estaban presentes muchos autores que reconocían haber transitado sus huellas, que habían dedicado importantes esfuerzos para interpretar su obra y determinar en qué medida el pensamiento de Kierkegaard estaba aún vivo, junto con otros que ya lo habían desechado. El coloquio llevó por título “Kierkegaard vivo”. Estuvieron Jean Paul Sartre, Karl Jaspers, Lucienne Goldmann, Jean Beaufret, Jean Hyppolitte, Emanuel Levinas, Gabriel Marcel y Jean Wahl, entre otros, mientras Martin Heidegger envío una ponencia titulada “El final de la filosofía y la tarea del pensar”. Sus intervenciones están publicadas en Kierkegaard vivo. Coloquio organizado por la Unesco en París, del 21 al 23 de abril de 1964, de Autores Varios, Madrid, Alianza, 1968. En el “Coloquio sobre Kierkegaard” Jeanne Hersch, profesora de la Universidad de Ginebra, dijo:
«Estoy un poco molesta por el hecho de que los cristianos reivindiquen una especie de posibilidad exclusiva de comprender y leer a Kierkegaard, mientras que los que no son cristianos reivindican para sí la posibilidad de encontrarse con él. Si fuéramos kierkegaardianos, ¿no ocurriría lo contrario? Los cristianos, en lucha con su cristianismo, como lo estuvo Kierkegaard, ofrecerían una posibilidad de contacto y de comunicación mediante los no-cristianos; y al revés, los no cristianos experimentarían, como lo experimento yo a cada momento, el sentimiento de comprender a Kierkegaard por efracción, por una especie de hurto».
Comprenderlo por efracción, por una especie de hurto: la imagen de Hersch capta con finura la posición kierkegaardiana. El desafío involucra no sólo a los no-cristianos, sino a cualquiera que intente comprender quién es el Jesucristo de Kierkegaard. Ni siquiera los cristianos pueden comprenderlo de otra manera que no sea por efracción, por una especie de hurto. Y esto no sólo a causa de “la monstruosa ilusión que llamamos cristiandad”, que promueve el engaño de que “en un país cristiano, todos son cristianos”.
El propósito de introducir el cristianismo en la cristiandad es la misión asumida por Kierkegaard por su posición histórica particular, lo que ya no nos atañe. Así está planteado en Mi punto de vista. De lo que se trata, dice ahí, es de romper una ilusión, y una ilusión no se rompe mediante un ataque directo: “Un ataque directo sólo contribuye a fortalecer a una persona en su ilusión, y al mismo tiempo le amarga. Pocas cosas requieren un trato tan cuidadoso como una ilusión, si es que uno quiere disiparla” [Mi punto de vista].
El procedimiento elegido por Kierkegaard es indirecto. No se trata de forzar la voluntad del iluso de la cristiandad que quiere mantenerse en su ilusión. Lo que Kierkegaard hace es abrir en su escritura una brecha de silencio que permita a su lector tomar su propia decisión. Después de llamar a su lector, Kierkegaard busca retirarse tímidamente (“porque el amor es siempre tímido”) para que el lector pueda tomar una decisión que concierne a su relación con la verdad.
“Quedarse a solas ante Dios”. Kierkegaard habla en lenguas, lo que escandaliza a unos cuantos, asusta o aleja a otros. Él sabe que corre ese riesgo.
Su propósito lo lleva a articular el complejo dispositivo de pseudónimos del que hablamos en el capítulo anterior. La tarea de interpretación de su obra invita al lector a recorrer un laberinto de remisiones ante el que lo peor que puede hacerse es aplanar la polifonía de voces que compuso para pergeñar un remedo de doctrina, completamente ajeno a la inquietud que él desencadena. Ante cada afirmación de una obra pseudónima, e incluso de los libros que Kierkegaard firmó con su propio nombre, el lector actual tiene que preguntarse cómo se vincula ese pasaje con su propósito fundamental. Por eso, la pregunta que dice ¿quién es el Jesucristo de Kierkegaard? no puede entenderse bien si cada vez que se formula no volvemos a preguntamos quién es Kierkegaard como autor, qué voz habla en cada uno de sus textos pseudónimos y en los que firma con su propio nombre, que tonalidad requiere el tema que en cada caso se aborda.
Unos párrafos atrás anticipé que no es sólo a causa de la ilusión de la cristiandad que esta noción del cristianismo necesita comprenderse “por efracción, por una especie de hurto”. Hay algo que radica en la naturaleza misma del cristianismo, incluso más allá de la situación epocal de la cristiandad -que ya no es para nosotros la misma que era en el siglo de Kierkegaard. Lo que puede decirse de Jesucristo es siempre comunicación indirecta, sostiene Kierkegaard, y este no es propiamente el tema de ningún discurso objetivo. Hay que saber que no hay saber aquí. Cualquiera que pretenda hablar de Jesucristo objetivamente no está hablando propiamente de él. Para considerar este planteo vamos a referirnos a las tesis que sostienen dos de los autores pseudónimos: Johannes Climacus en Migajas filosóficas y Anticlimacus en Ejercitación del cristianismo.
El desconocido
Climacus, el pseudónimo que firma Migajas filosóficas y el Post-Scriptum no científico y definitivo a “Migajas Filosóficas”, antes había sido el personaje de una novela inédita e inconclusa que Kierkegaard escribió en el invierno de 1942 [Johannes Climacus o De omnibus dubitandum est]. Todavía mucho antes aún existió un Johannes Climacus real, asceta del siglo vi que escribió un tratado titulado Scala Paradisi, en el que habría desarrollado un camino de ascensión al cielo mediante progresivos grados del saber. Kierkegaard utilizó a este personaje como una máscara filosófica para encarar el problema de la divinidad a través de la razón, subiendo escalón por escalón, en contraste con la posición más afín a la suya de caracterizar el movimiento de la fe como un salto. Climacus es uno de esos pseudónimos en los que Kierkegaard acentúa su distancia irónica. Desde su nombre histórico, el del teólogo que asciende paso a paso, es posible encontrar una alusión a Hegel. En el De omnibus dubitandum est la referencia cartesiana es evidente. Es decir: Climacus condensa la apuesta por la racionalidad de la filosofía moderna de punta a punta. Pero da un paso más: es el racionalista que se arroja contra su límite y vive ese choque como una pasión, según un hallazgo metafórico extraordinario. Lo que hace el Johannes Climacus kierkegaardiano en Migajas filosóficas es señalar el límite más allá del cual no puede llegar la razón y así despeja el terreno para otra cosa.
La pregunta clave de Migajas… dice: ¿puede darse un punto de partida histórico para una conciencia eterna? Ya lo vimos: el humano es un ente finito que, sin embargo, tiene sed de infinito, anhela infinitamente, quizá porque guarda una huella del infinito en algún rincón de sí mismo. Esa condición de inquietud insanable es la desesperación, a la que no será Climacus el que le ponga su nombre, sino, después, Anticlimacus. ¿Cómo se percibe este sabor de infinito (lo que resulta mucho más preciso que decir saber infinito)? ¿Cómo, cuándo, asistido por quién puede alguien saborear lo infinito, si existimos en el tiempo y vamos a morir? Convoquemos otra vez al joven enamorado de La repetición, a Job discutiendo con el mismo Yahveh, a Abraham cuando escucha la voz que le pide que sacrifique a su hijo. Incluso, más allá de Kierkegaard, convoquemos al hombre que se debate en una duda que sabe que no podrá olvidar (Descartes), a la mujer obsesionada por la limpieza que sólo logra ensuciar todo cada vez más (Heker) y al hombre que cuanto más toma más sed tiene (Castillo). Convoco aquí también a Nietzsche en su experiencia abisal del Eterno Retorno, ante la que pretende erguirse atado al falo de su voluntad de poder. Cada uno de ellos se choca con su límite, con esa sed que no se sacia. Cada uno de ellos se sostiene ante ese temblor del suelo o sucumbe. Algunos tratan de olvidar o se extravían, otros se dejan guiar sin saber, confiando misteriosamente. La pregunta de Migajas filosóficas dice cómo es posible que surja ese sabor de lo eterno en la vida temporal y si existe alguien, un maestro, que pueda asistir a una persona en esas circunstancias.
En el libro se analizan dos vías incompatibles para acceder a esa conciencia eterna. En la primera, el modelo seguido por Sócrates en la antigüedad helénica, el maestro es sólo la ocasión para que el discípulo acceda a la conciencia eterna. Sucede que el discípulo ya está en la verdad desde el comienzo, aún sin recordarlo. Se trata de la doctrina griega de la reminiscencia, según la que todo hombre tiene la verdad guardada en potencia en su propia alma y sólo tiene que rememorarla. En esta vía, el instante temporal en que se accede a la verdad -o más precisamente: en que se la recuerda-, el punto de partida histórico para la conciencia eterna es completamente contingente y accidental. La verdad ya estaba ahí dentro y solo se despierta con ocasión del estímulo que puede dar un maestro socrático. El instante en que se produce este encuentro es un poco menos que nada, un soplo fugaz frente al peso de la eternidad, dice Climacus.
Hay otra vía: si el humano no tiene la verdad en sí mismo, si habita usualmente en la no-verdad -es decir: en lo velado-, entonces el punto de partida para acceder a la conciencia eterna, el instante en que se accede a la verdad, es decisivo. Y el maestro que propicia este acceso no es una mera ocasión, sino el que da la condición necesaria para que el discípulo la alcance. Se llega por un salto, quebrando la sucesión lineal del tiempo profano, a instancias de un otro completamente des-semejante. No se trata de un desarrollo inmanente de la experiencia de la conciencia ni del reconocimiento de dos conciencias semejantes y contrapuestas. No es una cuestión de conocimiento ni de reconocimiento.
Volvamos a Job y a Abraham, incapaces de juzgar el sentido de lo que se les pide, confiados en la voz que los llama. Esta voz procede de un otro. A este tipo de maestro se refiere la segunda alternativa considerada en Migajas filosóficas. Si este otro no otorgara la condición -digamos: la posibilidad de responder a su llamado-, el discípulo no podría nunca lograrlo por sí mismo. La persona por su propia fuerza no puede llegar hasta ahí. La voz de un otro, totalmente des-semejante, puede llamarla. Puede escucharse el llamado, pero también puede que no: nunca está decidido de antemano. Lo eterno no estaría en este caso en potencia en el alma, sino que irrumpiría en el preciso instante en el que el otro llama. ¿Cómo la eternidad puede hablar en un instante? Es algo inconcebible y no es una posibilidad humana convertirse en un maestro de este segundo tipo: el que puede dar la condición de la verdad tiene que ser un maestro muy distinto a Sócrates. Johannes Climacus plantea una disyunción excluyente: o bien el hombre vive en la verdad y en una ocasión contingente la recuerda, o bien el hombre está fuera de la verdad y necesita que la condición le sea dada y en el instante en que la recibe llega al mundo la eternidad:
“Y ahora el instante. Este instante es de naturaleza especial. Es breve y temporal como instante que es, pasajero como instante que es, es pasado como le sucede a cada instante en el instante siguiente, y decisivo por estar lleno de eternidad. Para este instante tendremos que contar con un nombre singular. Llamémosle: plenitud en el tiempo” [Migajas Filosóficas, las cursivas son de Climacus].
Este “nombre singular” de la plenitud en el tiempo es una referencia evangélica no declarada por Climacus. Se trata de un pasaje de la epístola de San Pablo a los Gálatas:
«…cuando éramos menores de edad, vivíamos como esclavos bajo los elementos del mundo. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. La prueba de que sois hijos es que Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: ¡Abbá Padre! De modo que ya no eres esclavo, sino hijo; y si hijo, también heredero por voluntad de Dios». [Gál., 4, 4]
La palabra griega que nombra a esa “plenitud” es pleroma y significa cumplimiento, acabamiento, consumación. El instante en que la persona es alcanzada no es uno cualquiera entre otros, sino el decisivo, porque es el del encuentro con su verdad. La persona no puede disponer de su llegada, sino recibirla, cuando le llega, como se recibe un don, o rechazarla. Lo extraordinario, también lo absurdo, es que la persona sea contemporánea con ese instante en el que lo eterno irrumpe en el tiempo. Es el instante en el que Abraham es llamado por su propio nombre y dice: acá estoy. El instante es la dimensión temporal en la que se desarrolla el intercambio entre dos contemporáneos, inconmensurables uno del otro. El tiempo en el que se revelan no una sino dos personas: el que llama y el que es llamado. Sólo en este encuentro de dos voces diferentes se puede comprender el sentido del instante kierkegaardiano.
Climacus reconoce la incapacidad del discurso racional para establecer una mediación ante esta irrupción de lo totalmente otro: lo infinito que toma contacto con la finitud, la eternidad que llega al tiempo. La razón choca contra su propio límite y ese choque es llamado por Climacus “paradoja”. La paradoja es la pasión de la razón de chocar contra su límite. La paradoja es el ab-surdo porque, desde este lado de la racionalidad, no es posible escuchar lo que la voz dice. La posibilidad más alta de la razón es querer su propia pérdida, desear el choque. Cualquier otra actitud racional es un gesto desesperado. Climacus es el pensador creado por Kierkegaard para pensar ese choque desde el interior de la racionalidad. Es la más alta posición de la razón, porque puede percibir y aceptar su propia finitud:
“¿Pero qué es eso desconocido con lo que choca la razón en su pasión paradójica y que turba incluso el autoconocimiento del hombre? Es lo desconocido. No es algo humano, puesto que eso [lo humano] se conoce, ni tampoco otra cosa que conozca. Llamemos a eso desconocido Dios”- dice Climacus.
¿Y qué cabe pensar ante el desconocido? No un argumento que demuestre la existencia del desconocido, ni inventar una teoría -cosa ridícula- acerca del desconocido: Climacus no es un teólogo, alguien que se adjudique la capacidad de hablar acerca de Dios –tampoco lo es Kierkegaard. Lo que cabe pensar es su contemporaneidad con el desconocido que lo llama. Situarse en el instante en que se le plantea una decisión de eternidad: el instante del tiempo en el que decido quién seré. Ese encuentro de eternidad e instante es lo paradójico. La relación personal con el desconocido “es una pasión feliz que llamamos fe”. La razón chocó contra una imposibilidad suya y su posibilidad más alta es hacer de este choque una pasión feliz. Esta fe de la que Climacus habla no es un acto de la voluntad, ni el momento de un desarrollo inmanente, porque todo querer humano está operando siempre desde de la condición dada por un otro, el desconocido. Otra vez a Abraham, el que no daría el paso decisivo si no fuera llamado por esa voz.
Una posibilidad humana es estar atento, afectado por la ambivalencia constitutiva de la atención: soy el que se distrae. El desconocido puede aparecérseme sin previo aviso, puedo caminar a su lado, comer y beber junto a él y no distinguirlo. Esta atención ambivalente es riesgosa porque es posibilidad: no es que yo esté constituido de modo que nunca pueda distinguir la verdad; estoy constituido de un modo que, cuando la verdad me llama, puede que la escuche o puede que no. Esa indeterminación, la ambivalencia en la que a una persona le cabe jugar, es la libertad. No puedo decidir lo que he sido ni lo que será de mí, pero en el instante en que soy llamado puedo decidir escuchar. El instante es el encuentro del tiempo y la eternidad. No se sabe quién seré cuando me llamen: depende de lo que responda. Es una prueba.
Hay un pasaje evangélico que manifiesta esta ambivalencia de atención en la que radica toda posibilidad humana. Dos discípulos de Cristo van camino a Emaús [Lucas. 24, 15-32]. Conversan apenados por la reciente muerte de Jesús:
“Y sucedió que mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que no le conocieran. Él les dijo: «¿De qué discutís entre vosotros mientras vais andando?» Ellos se pararon con aire entristecido.
“Uno de ellos llamado Cleofás le respondió: «¡Eres tú el único residente en Jerusalén que no sabe las cosas que estos días han pasado en ella?» Él les dijo: «¿Qué cosas?» Ellos le dijeron: «Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo; cómo nuestros sumos sacerdotes y magistrados le condenaron a muerte y le crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera él el que iba a librar a Israel; pero, con todas estas cosas, llevamos ya tres días desde que esto pasó. El caso es que algunas mujeres de las nuestras nos han sobresaltado, porque fueron de madrugada al sepulcro, y, al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que hasta habían visto una aparición de ángeles, que decían que él vivía. Fueron también algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron.
“Él les dijo: «¡Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que el Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria?» Y, empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras.
“Al acercarse al pueblo a donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le forzaron diciéndole: «Quédate con nosotros, porque atardece y el día ya ha declinado». Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Se dijeron el uno al otro: «¿No estaba ardiendo nuestro corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras?».”
Un desconocido comparte con nosotros un tramo del camino, vamos preocupados y no reparamos en él. Tenemos los ojos retenidos. Lo invitamos a compartir la mesa. Cuando recibimos el pan de su mano se nos cae el velo de los ojos: nos acordamos, en su gesto al compartir el pan, quién era este desconocido. Acaece la verdad como des-velo. Es un instante y entonces desaparece.
Es el desconocido del que habla, sin mencionarlo, Johannes Climacus.
El signo de contradicción
Anticlimacus es el autor de La enfermedad mortal y de Ejercitación del Cristianismo. Entre los pseudónimos de Kierkegaard ocupa un lugar especial, porque el danés apela a él después de haber hecho pública su estrategia de comunicación indirecta en los pasajes finales del Post-Scriptum no científico y definitivo a “Migajas Filosóficas” (firmado por Johannes Climacus en 1846) y en Mi punto de Vista (firmado por el propio Kierkegaard en 1848). Mientras los pseudónimos anteriores sólo de manera indirecta se refieren al problema de cómo llegar a ser cristiano, Anticlimacus es un autor cristiano, de una condición en nombre de la cual el propio Kierkegaard no se siente autorizado a hablar. En Ejercitación del Cristianismo, el desconocido del que unos años antes habló Climacus elípticamente en Migajas filosóficas es llamado por su propio nombre: Jesucristo.
¿Quién es el Jesucristo de Anticlimacus? Jesús, el de los Evangelios. El que invita: “Vengan a mí todos los que estén atribulados y cargados, que yo los voy a aliviar”. Es un desconocido, un hombre insignificante, que invita desde su situación de humillado. Uno cualquiera, el prójimo. Nacido en una choza, de una mujer despreciada, hijo de un carpintero, en un pueblo que se considera a sí mismo el pueblo elegido de Dios, que espera un Mesías que según las profecías va a liberarlos. Pero aparece de un modo que no puede estar más lejos de lo que todos esperan, no está investido de ninguno de los emblemas de la realeza. Durante cierto tiempo llama la atención mediante milagros y otras señales, pero la hora de su popularidad pasa pronto. Él es la verdad -dicen los Evangelios-, pero no van a reconocerlo más que unos pocos discípulos y ellos mismos sólo por momentos, siempre vacilantes. Cuando él vaya a ser apresado y condenado, hasta ellos lo negarán. Desde esa situación de debilidad, desde la cruz, abandonado y despreciado, invita con los brazos abiertos y ofrece ayuda: parece ser el último al que uno podría acudir en busca de ayuda. El signo de la cruz muestra su violenta inestabilidad significante: el crucificado nos abraza: “Vengan a mí los que estén atribulados y cargados, que yo los voy a aliviar”. ¿Quién en su sano juicio podría aceptar esa invitación? ¿Cómo podría un humillado, burlado, injuriado y crucificado, poco antes de morir, ayudarnos?
Es un chiste, se ríen los paganos cuando Pablo les cuenta el cuento.
La buena noticia que trae es que ese hombre [Ecce Homo] es la realeza que todos estaban esperando, aunque los contemporáneos no lo reconozcan. Una buena y una mala: lo matan. Lo distingue su falta de distinción, ser un insignificante, juntarse con los débiles, con los pobres, mirar con desconfianza a los ricos. Es fácil escandalizarse cuando él invita, cuando dice a los atribulados que los va a aliviar. Por una brusca transfiguración del signo, su insignificancia puede invertirse en la significación decisiva para mí, si yo confío.
¿Cómo reconocerlo? – pregunta Anticlimacus. Las señales y milagros llaman la atención, impactan un rato, pero la multitud se aburre pronto y en seguida ya está en otra cosa. La verdad se nos aparece y desaparece por nuestra atención inestable. Los datos objetivos en los que los contemporáneos de la verdad podrían reparar nunca son conclusivos, porque la objetividad da lugar a infinitas consideraciones y derivaciones que siempre patean la decisión: ese hombre podría ser esto, pero podría también ser lo otro. ¿Por qué aceptar la invitación? ¿Por qué confiarle? ¿Qué puedo ganar? Y sin embargo, con tantos obstáculos, siempre a punto de caer, en el instante, ahí está la posibilidad. Ese instante solo puede alcanzarte en soledad, una vez que se callaron las consideraciones indecidibles del saber objetivo, el reconocimiento recíproco y el prestigio mundano. La determinación de la verdad, dice Anticlimacus, es que ella es siempre PARA TI [con mayúsculas en el original]. Para cada singular en soledad, sin apelación posible a ninguna objetividad, tampoco fundado en ninguna subjetividad, puesto que responde al llamado de un otro.
“Lo pasado no es realidad para mí -escribe Anticlimacus-; solamente lo contemporáneo es verdad para mí. Aquello con lo que tú vives contemporáneo es realidad para ti. Y de esta manera cualquier hombre solamente puede ser contemporáneo: con el tiempo en que vive – y con una cosa más, con la vida de Cristo sobre la tierra, ya que la vida de Cristo sobre la tierra, la historia sagrada, se mantiene privilegiadamente por sí misma fuera de la historia.”
En este contexto es donde alcanza su sentido más concreto el singular kierkegaardiano, tantas veces mal traducido como “individuo”. No se trata de una auto-afirmación de la voluntad ni de un subjetivismo extremo. Es otra cosa: una dimensión inconmensurable con la historia, la que no por esto desaparece: pero es puesta en vilo. Cada uno es, en relación con las coordenadas socio- históricas, uno más en una larga serie, un punto de cruce de fuerzas impersonales, un ejemplar de la especie. En la perspectiva historicista, cada hombre es casi nada. Pero existe otra posibilidad: cuando la verdad te mira a los ojos. En ese instante se revela quién sos. No está escrito en ninguna parte, estás solo ante la verdad para decidirlo. Anticlimacus dice: solo ante Dios.
El Jesucristo de Anticlimacus es signo de contradicción: Dios y hombre al mismo tiempo, una conjunción inconcebible, el gran analizador, el que ilumina con un flash todas tus sombras. No se trata de un concepto, no es una síntesis en sentido hegeliano de lo divino y de lo humano sub specie aeterni. La conjunción Dios-hombre es resistente al concepto: lo mejor que puede hacer el concepto, como escribía Johannes Climacus, es chocar apasionadamente ante su límite y replegarse. El Dios-hombre no es tampoco un pensador eminente, el autor de una doctrina verdadera, porque la verdad no es una doctrina, sino un camino y una vida:
“…la verdad, en el sentido de que Cristo es la verdad, no consiste en una suma de proposiciones, ni en una determinación conceptual y cosas similares, sino que es una vida. (…) Y por eso la verdad, entendida cristianamente, no es naturalmente lo mismo que saber la verdad, sino ser la verdad”.
El Dios-hombre es signo de contradicción. Esta contradicción no es lógica ni se resuelve en el plano de la reflexión. No se la resuelve de ninguna manera, sólo se la puede vivir. ¿Qué significa vivir la contradicción? Significa que, ante ese prójimo, desconocido, insignificante, no semejante, otro, en el instante en que se te aparece, se hace patente el pensamiento de tu corazón. Es decir: ahí se va a ver quién sos. Ese otro te pone ante una encrucijada: creés o te escandalizás. Creer no es aceptar dogmáticamente una doctrina. Creer es, dicho en término prácticos, amar a ese desconocido, confiarle. Esta posibilidad de patencia es condición de la verdad, pero demanda de mi decisión:
“Cuando alguien dice directamente: yo soy Dios, mi Padre y yo somos una misma cosa, estamos ante una comunicación directa -sigue Anticlímacus-. Mas si Aquel que lo dice, el comunicante, es este singular (Enkelte), uno cualquiera, entonces la comunicación deja de ser totalmente directa; puesto que no es precisamente muy directo ni mucho menos que un singular tenga que ser Dios –en tanto que lo que dice es totalmente directo. La comunicación contiene una contradicción al estar implicado en ella el que comunica, por lo que permanece como comunicación indirecta, que te enfrenta a una elección: si le quieres creer a Él o no”.
Ser un signo de contradicción: esta es una expresión que Anticlímacus toma de los evangelios, a la que dota de una potencia semántica inusual. En su condensación de atributos contrapuestos -debilidad y fortaleza, insignificancia y realeza, intemperie y protección, extravío y encuentro, indiferencia y don- el otro se vuelve signo no de un conocimiento absoluto, sino de una interrogación para mí. Viene a descolocar todas las posiciones establecidas, a iluminar los pliegues oscuros de la comunidad, a proteger a los maltratados, a invitar a los ricos a despojarse de su fortuna y a destituir a los sabios. Es el gran analizador. Piedra de escándalo para los judíos -los suyos, los que lo esperaban- y necedad para los paganos. El signo de contradicción no admite una síntesis superadora: los polos de la tensión subsisten en inestabilidad perpetua. Cualquier juicio histórico queda suspendido. La verdad ocurre como una conmoción, una fisura en la pesadez de los muros macizos de los establecimientos. Ante su debilidad manifiesta, absurdamente, toda estatura mundana se viene abajo y lo caído se levanta. La inestabilidad del signo que reúne esto y lo otro precipita la revelación de la condición íntima de cada cual. Esta revelación no ocurre en la esfera de la publicidad sino en el secreto de la soledad. No propicia ninguna exhibición resonante sino un gesto de amor silencioso. Esta disposición inmanejable sacude la historia entera en un instante.
Ni siquiera Dios puede comunicar directamente que él es la verdad, aunque esté delante de mí y diga: “soy la verdad”. Todavía falta que cada uno se decida. ¿Por qué tendrías que confiar en la verdad cuando ella te habla? ¿Por qué confiar en un desconocido? No hay por qué: podés confiarle o no. Podés perfectamente odiar al desconocido, darle la espalda, despreciarlo o serle indiferente. La condensación de todas estas posibilidades negadoras es el escándalo: la repulsa de la verdad. Si el singular no advierte esa posibilidad, entonces tampoco puede elegir la fe. La posibilidad del escándalo es lo que le da seriedad al dilema:
“Lo exigido ahora -dice Anticlimacus- es un modo de recepción completamente definido: el de la fe. Y la fe es por su parte también una determinación dialéctica. Fe es una elección, de ningún modo es una recepción inmediata –y el que la recibe es aquel que patentiza si desea creer o escandalizarse.”
Determinación dialéctica no significa en los textos kierkegaardianos lo mismo que en el sistema hegeliano. En este contexto significa una circulación de significados contrapuestos y pendientes de una decisión solitaria Dialéctico es tanto como dialógico: se te dirige una palabra que no puede entenderse de modo inmediato -una vez más: como Abraham, como Job-, porque hay un rango de posibilidades en el que tiene que hacerse patente quién sos. No se resuelve en los conceptos sino que se decide en tu vida; no sucede en el escenario de la historia universal, no actúa la humanidad: se dirige a vos y vos solo decidís.
En términos epistemológicos, Kierkegaard se vale de Anticlimacus para rescatar una acepción de la verdad que difiere de modo terminante del concepto usual en la tradición occidental: “Yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad”. (Juan 18, 37). Y Poncio Pilatos acota: “Pero, ¿qué es la verdad?”. Anticlimacus comenta, a propósito de este pasaje:
“¿Cómo podría Cristo esclarecérselo a Pilatos con palabras, cuando la verdad misma que es la vida de Cristo no le ha abierto los ojos a Pilatos para que vea lo que es la verdad? Parece como que Pilatos está deseoso de saber, dispuesto a aprender, pero verdaderamente su pregunta es disparatada del todo, no porque pregunte «qué es la verdad» sino porque se lo pregunta a Cristo, cuya vida es cabalmente la verdad y que, por eso mismo, en todo momento muestra con su vida lo que es la verdad con mucha más fuerza que todas las agudísimas y prolijísimas exposiciones de un pensador”.
La verdad no es una doctrina ni el resultado de una investigación. Porque en este relato la única respuesta verdadera sobre lo que es la verdad consiste no en saber la verdad, sino en ser la verdad. El ser de la verdad, sostiene Anticlímacus, no es una duplicación directa del ser en relación al pensamiento – diríamos: la verdad no es una representación, algo que se realice al ser pensado. La verdad y el error no están confinados en el ámbito de la subjetividad, como adecuación recíproca entre el objeto y el sujeto -sea del sujeto al objeto, del objeto al sujeto, o como síntesis superadora de la diferencia entre ambos, según las diversas variantes de la gnoseología moderna-; ni tampoco en el ámbito de la moralidad, como acomodamiento de mi conducta a una normativa general. Esta lectura de la palabra de Cristo en los Evangelios que formula Anticlimacus recusa la concepción moderna de la verdad, desde Descartes hasta Nietzsche o Husserl, donde la verdad siempre se asienta en un ser pensado. La verdad solo existe si se hace vida en mí. Por esto, la verdad no puede enseñarse sino vivirse. La verdad es vida.
La otra determinación decisiva de la verdad es la distinción que se establece entre el camino y el resultado. Si la verdad fuera un resultado, entonces la diferencia entre el que llega primero a ella y el que viene después consistiría en que este último puede alcanzar muy rápido el punto al que el precursor llegó trabajosamente. La llegada del precursor a la verdad eximiría al seguidor de tener que caminar. Pero si la verdad es el camino, no hay manera de que ningún seguidor pueda eximirse de recorrerlo porque otro antes lo haya hecho. La verdad no puede enseñarse sino recorrerse. Cada cual la alcanza solo por primera vez.
Cuando la verdad es no un saber sino un ser, no el resultado sino el camino, “es imposible que pueda haber ningún acortamiento esencial en la relación entre el precursor y el seguidor, imposible que lo haya de generación en generación, aunque el mundo durase 18.000 años, porque la verdad no es distinta del camino, sino que es cabalmente el camino”. Por eso la cristiandad es una estafa, porque finge que la fe es algo que puede transmitirse por tradición. Por eso, también, Kierkegaard se aparta netamente de toda concepción progresista de la historia. Porque con cada uno la verdad vuelve a aparecer o a perderse, sin que pueda relevarse de uno a otro como en una carrera de postas. En lo que respecta a la verdad nadie acumula puntaje para otros. Incluso uno solo no puede dar por sabida una verdad y dejarla disponible para volver a ella como a un recuerdo, sino que tiene que vivirla en cada instante volviendo al inicio. En este contexto, con la verdad como camino y como vida, la noción de recuperación (Gjentagelse) adquiere su sentido más preciso.
Libertad y posibilidad
Recuerda Anticlimacus, en Ejercitación del cristianismo, que Jesús dijo: “bienaventurado el que no se escandalizare de mí” [Mat. 11, 6]. No se trata de pasar por el escándalo para llegar a la fe, como si se recorrieran las etapas de un progreso dialéctico a la manera hegeliana: la diferencia entre fe y escándalo subsiste en todo momento y es inconciliable, como no pueden serlo otras dos cosas en la vida humana. No hay conciliación posible no pueden conservarse en una unidad superior. La fe o el escándalo son las dos posibilidades más distantes que se pueden dar en la vida y es en la encrucijada entre ambas en la que habita una persona todo el tiempo.
Por eso, en la contemporaneidad late una inquietud que nunca cesa. No existe en el pensamiento kiekegaardiano un creyente que pueda ponerse a salvo de la posibilidad del escándalo: si así fuera, junto con esta posibilidad se dejaría atrás la misma fe. No hay tampoco una iglesia triunfante. Cada uno está siempre en la encrucijada. Por eso dice Johannes Climacus en Migajas filosóficas:
“Si la generación contemporánea de los creyentes no tuvo tiempo de triunfar, ninguna otra generación lo tiene, puesto que la tarea es la misma y la fe está siempre en lucha; por ello mientras vuelva la lucha, hay posibilidad de derrota y por ello en el ámbito de la fe nunca se triunfa antes de tiempo, es decir, nunca en el tiempo.”
El amor: la praxis kierkegaardiana (Escuchar una voz V)
Según la manera habitual de entender la praxis, Kierkegaard no sería un pensador práctico. Entonces habría que hacer un esfuerzo adicional para buscar si de sus libros se puede desprender algún tipo de indicación para la praxis. Nada de eso es posible si antes no desnaturalizamos el sentido que cotidianamente se le asigna a la praxis: ¿qué es la praxis? Semejante pregunta excede los límites que se propone este texto. Pero al menos nos será posible desnaturalizar la idea que comúnmente se tiene de Kierkegaard, incluso cuando se acepta lo que él dice de sí mismo: que es un escritor religioso.
¿Cuál es la praxis kierkegaardiana, si tal cosa existe?
Hay algunas evidencias al alcance de la mano: por el testimonio que dejó en su última publicación, El instante, sabemos de su lucha contra la cristiandad, contra esa “monstruosa ilusión” que se fue cristalizando a través de 2000 años de iglesia cristiana. Esta lucha lo sitúa dando una batalla en el mundo y contra una determinada institución, la iglesia realmente existente, como él mismo la denomina: iglesia instituida. Para dar esa batalla, Kierkegaard se apoya en el cristianismo del Nuevo Testamento. Siguiendo este hilo podríamos preguntarnos: ¿hay derivaciones prácticas que pueden desprenderse de los evangelios? ¿O solo son fuentes de dichos dogmáticos que reclaman una posición de creyentes?
Remitámonos a lo que en el Evangelio se denomina “el mandamiento principal”. Unos fariseos están examinando a Jesús. En determinado momento le preguntan cuál es el mandamiento mayor de la Ley. Él responde:
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el mayor y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos pende toda la ley y los Profetas”. [Mateo, 22, 37-40]
¿Hay en estas palabras sólo una proposición doctrinaria o se trata de una indicación práctica? Habrá que pensar qué entendemos por amar al prójimo y cómo podría traducirse esta experiencia en las obras humanas. Kierkegaard se refiere extensamente a esta cuestión en uno de sus libros decisivos, firmado con su propio nombre, Las obras del amor.
En lo dicho hasta aquí podemos encontrar una indicación muy concreta de la práctica a la que Kierkegaard eligió dedicar su vida: se propuso con toda su pasión ser un escritor religioso y para eso renunció a otras posibilidades personales. ¿No hay en su declarada misión de escritor la idea tácita de un obrar político? ¿Para qué ser escritor, si no es para dirigirse a una comunidad, más allá de la ciudad de Copenhague, para alcanzarnos incluso a nosotros como lectores suyos? Si Kierkegaard dedicó toda su energía en desarrollar una obra como escritor, podemos conjeturar que así reclamaba el contacto con otras personas y mantenía una alta expectativa por alcanzar a sus contemporáneos, propiamente en su sentido en que todo lector puede volverse un contemporáneo si una palabra lo interpela. Al escribir pudo construir una comunidad más amplia y abierta que la de los que se lo cruzaban por las calles de su ciudad: la comunidad de sus posibles lectores, cada uno de nosotros. Dije en el primer capítulo de Escuchar una voz que Kierkegaard nunca dejó de invocar a su lector y podemos suponer que nadie se dedica tan insistentemente a llamar a otro si no espera algo de él. ¿No se juega una posibilidad, entonces, en el acto de escribir y de leer? Sobre la comunicación de poder y el poder de la comunicación encontramos ideas muy fértiles en la escritura kierkegaardiana.
Antes de explayarnos sobre la praxis del amor al prójimo que habita en el acto de la escritura, vamos a detenernos a considerar cómo fue evaluada la posición kierkegaardiana en términos prácticos y políticos. Vamos a detenernos en un autor que en la primera mitad del siglo xx se constituyó en modelo paradigmático de recepción adversa a la obra de Kierkegaard: el marxista Georg Lukács.
La recepción marxista del pensamiento de Kierkegaard: Georg Lukács
En 1964, en el ya citado coloquio organizado por la Unesco, “Kierkegaard vivo”, Lucien Goldmann fue invitado a exponer las ideas de Lukács sobre el danés. En esa ocasión Goldman dijo: “si bien Kierkegaard ha sido para Lukács hasta el día de hoy uno de sus interlocutores más importantes, también es verdad que aquel representó siempre una posición que este último ha repudiado constantemente”. [Lucien Goldman, “Kierkegaard en el pensamiento de G. Lukács” en AAVV, Kierkegaard vivo]. Lukács se dedicó a Kierkegaard en todas las etapas de su desarrollo filosófico. En su libro El asalto a la razón. La trayectoria del irracionalismo desde Schelling hasta Hitler ubica a Kierkegaard como uno de los principales exponentes del irracionalismo, porque considera que el danés formuló una respuesta desde el campo reaccionario a la crisis que a mediados del siglo xix estaba sufriendo la dialéctica idealista hegeliana. Lukács dice que de esta crisis surgió “la forma más alta de la dialéctica, con la completa superación de sus limitaciones idealistas, la dialéctica materialista de Marx y Engels”. Desde su punto de vista, Kierkegaard representa un anticipo de las tendencias irracionalistas y reaccionarias que florecerían a comienzos del siglo xx: “se trata de un intento típico en la historia del irracionalismo por frustrar el desarrollo ulterior de la dialéctica mediante la tergiversación del verdadero problema que en cada período señala el camino hacia adelante”.
Para entender este “repudio constante” hay que trazar el escenario de ese drama en el que Hegel y Marx son protagonistas principales y Kierkegaard una especie de despreciable actor de reparto. Lukács sostiene que Hegel tuvo la importancia de haber reducido a conceptos –si bien a través de una filosofía idealista, lo cual para un marxista como él será una evidente objeción- las determinaciones y conexiones dialécticas más importantes de la realidad. El aporte principal de Hegel sería así su concepción de la historia universal como ámbito del despliegue del sentido de la realidad. La verdad es el resultado de un proceso histórico. Cada individuo, cada pueblo, cada realización cultural, son momentos de ese despliegue. El sentido y la verdad de esos momentos particulares sólo pueden alcanzarse en la unificación: la síntesis conceptual que hace el Espíritu (entendido universalmente como espíritu de la humanidad en su conjunto y no como subjetividad individual) de la totalidad de ese despliegue histórico, la Historia Universal. En su particularidad, cada individuo, cada pueblo y cada época son momentos del despliegue que sólo tienen una realidad y una conciencia relativas; pero al mismo tiempo son instrumentos involuntarios del trabajo del Espíritu, que excede sus intenciones particulares. La falta de una conciencia total del proceso constituye la abstracción, la finitud y la irrealidad de esas expresiones particulares. Sólo cuando son pensadas como momentos de un devenir dialéctico guiado por el trabajo interno del Espíritu, es decir, cuando son unificadas por el pensamiento en el elemento concreto y único de la Historia Universal, sólo entonces, los individuos, pueblos, realizaciones culturales y épocas adquieren su verdadero sentido, que no será el que ellos creían saber.
Hegel dice en su Filosofía del derecho: “La historia universal es un juicio, porque en su universalidad que es en sí y para sí, lo particular, los dioses lares, la sociedad civil y los espíritus nacionales en su variada realidad son sólo como algo ideal, y el movimiento del Espíritu en este elemento es mostrar ese algo ideal”. Las particularidades de los individuos y de las naciones existentes poseen una realidad y una conciencia de sí limitadas, pero son medios por los cuales el Espíritu del mundo produce su Juicio y deviene absoluto. La historia es la realización del Juicio Universal que dota a estas particularidades de su verdad.
Lo que Hegel entiende por Historia Universal no debe confundirse con el simple despliegue exterior de los hechos históricos. Esto constituye un paso necesario de ese desarrollo pero, por su exterioridad, carece aún de verdad. La universalidad es la manifestación para sí de la Historia: esto quiere decir: hay historia sólo cuando hay una conciencia que unifica los hechos y descubre así su sentido absoluto. Lo que la hace devenir universal es la conciencia una ante la cual se manifiesta: es en el ámbito de la conciencia donde la Historia se unifica y universaliza, negando, conservando y superando la relatividad de los momentos históricos particulares, relativos y finitos. Estas particularidades de los individuos, los pueblos y las épocas son la inmediatez desde la que “se produce el Espíritu del mundo como ilimitado”. La Historia es, absolutamente, auto-manifestación del Espíritu. “Para sí” indica que el Espíritu se despliega y se absuelve en sí mismo a sí mismo.
Para el marxista Lukács hay algo que conservar y algo que superar en la concepción hegeliana de la historia. Según sostiene, la dialéctica idealista de Hegel mistifica -es decir: distorsiona y oculta- su origen, al atribuir a las categorías lógicas del pensamiento un auto-movimiento, como si ellas no dependieran de nada más que de sí mismas, cuando para el materialismo lukacsiano sólo son una abstracción del movimiento de la realidad objetiva. Es la realidad objetiva misma la que se desenvuelve dialécticamente y no el Espíritu lo que se expresa a través de ella. Lukács sostiene que la realidad material y objetiva se despliega por sí sola y que a posteriori el pensamiento humano viene a reflejar ese movimiento en la filosofía dialéctica. Así reconoce la validez de la dialéctica hegeliana como reflejo de la dialéctica real que ya se encuentra en la naturaleza, pero le reprocha a Hegel el idealismo que significa suponer que es el Espíritu el que se despliega en ese proceso de la Historia. La dialéctica subjetiva refleja, en el conocimiento humano, a la dialéctica objetiva de la realidad.
Lukács, apoyándose en una cita de Marx, afirma que sólo se trata de operar una inversión del idealismo hegeliano, manteniendo su carácter dialéctico: “Lo que ocurre es que en él [en Hegel] la dialéctica aparece invertida, vuelta del revés. No hay más que darla vuelta, mejor dicho enderezarla y en seguida se descubre bajo la corteza mística la semilla racional”. [Karl Marx, El capital]. Es la relación reflejo-reflejado que se establece entre la lógica y la realidad la que le da verdad al pensamiento, al contrario de Hegel, para quien el pensamiento da sentido, valor y verdad a la mera exterioridad de los hechos objetivos. Los defectos de la lógica hegeliana se superan mediante la captación científica de aquel movimiento real, cuyo reflejo es el movimiento lógico, estableciendo así la relación adecuada entre la realidad (lo reflejado) y la lógica (la imagen refleja).
Va más allá de los límites de este texto determinar si lo que proponen Marx y Lukács (en el caso de que propongan lo mismo) puede lograrse por la sola inversión del idealismo hegeliano. ¿Cómo puede fundarse el carácter dialéctico de la realidad objetiva, si no se presuponen de antemano las categorías de la lógica dialéctica? ¿Podría hablarse siquiera de la objetividad de la dialéctica si antes este concepto no hubiera aparecido en el idealismo hegeliano? ¿Se podría acceder objetiva y científicamente a un presunto movimiento dialéctico de lo real prescindiendo de la metafísica idealista? ¿Qué criterio epistemológico puede validar esta “captación científica” del movimiento de lo real sin acudir a un a priori metafísico ni caer en un empirismo grosero? ¿Cómo accede la ciencia, entendida en el sentido lukacsiano, a la verdad de la realidad objetiva?
¿O esta afirmación de la dialéctica de lo real es un axioma incuestionable, algo autoevidente e imposible de ponerse en duda? ¿No se esconderá detrás de este círculo un malentendido en torno de la acepción hegeliana del Saber Absoluto (Wissenschaft) y una equívoca sustitución de su significado por un empirismo a-crítico? Dejo estas preguntas en suspenso para otra oportunidad.
Para lo que ahora me propongo, resulta suficiente explicitar el contexto en el que Kierkegaard es calificado como irracionalista. Volvamos a Lukács: los pensadores burgueses del siglo XIX -eso es lo que Kierkegaard es para él-, por su propia situación de clase, aprovechan la crisis de la dialéctica idealista para desandar el camino en el que Hegel había avanzado, sin seguir progresando racionalmente hacia la dialéctica materialista. Abandonan el camino de la racionalidad y se dirigen hacia el irracionalismo. En el Kierkegaard de Lukács, esto supone la suplantación de la dialéctica por una pseudodialéctica subjetivista que renuncia a captar la racionalidad objetiva de la historia. Kierkegaard fundaría su posición, entonces, en “el individuo mentalmente aislado de la historia y de su comunidad” y estatuiría un “solipsismo moral”. El individuo kierkegaardiano establece una relación de contemporaneidad con Cristo que pasa por alto -siempre según Lukács- los 2000 años de historia que nos separan de él. El hecho histórico “Cristo” es, en la interpretación lukacsiana de Kierkegaard, un hecho absoluto, al cual el individuo como tal se vincula absolutamente, sin mediación de la historia. La historia nunca puede otorgar una prueba decisiva a la fe, porque la historia es en el Kierkegaard de Lukács un saber basado en la aproximación indefinida y siempre indecidible. Dado que “El paso mismo de Cristo por la tierra constituye el punto culminante del incógnito, ¿por dónde -se pregunta Lukács- va a saber la subjetividad religiosa a quién y en qué actos o intenciones debe prestar acatamiento?”. La incognoscibilidad de la historia, su incapacidad para decidir algo acerca del único hecho que para Kierkegaard verdaderamente importa, son, a los ojos del marxista húngaro, enteramente solidarios con el repudio kierkegaardiano del conocimiento objetivo y su necesidad de borrar toda huella de objetividad. Por eso, dice él, el cristianismo kierkegaardiano no puede fijarse en una doctrina que sea comunicable. Confinado en el abismo mental del individuo, Kierkegaard rechazaría toda experiencia comunitaria.
Kierkegaard -concede Lukács- era subjetivamente honrado, pero su condición de pensador burgués lo hizo incapaz de llevar a cabo una crítica correcta del idealismo hegeliano, crítica que llegará a feliz término solo en “el desarrollo materialista de este concepto a través de Marx, Engels, Lenin y Stalin”.
Subjetivismo extremo, solipsismo, negación del carácter racional de la historia y negación de la historia misma, borramiento de los lazos comunitarios son las notas distintivas del irracionalismo que Lukács atribuye a Kierkegaard.
La comunicación de poder
No es casual que la recepción que hizo la izquierda marxista en la primera mitad del siglo XX (de la cual Lukács es uno de los primeros y principales exponentes, que inmediatamente inspiraría al joven Adorno) muestre una radical incomprensión de todos los conceptos claves del pensamiento kierkegaardiano: esta recepción no tiene en cuenta el planteo acerca de la comunicación indirecta como comunicación de poder, diferenciada de la comunicación directa como comunicación de saber; no presta atención a la estrategia de los pseudónimos en el despliegue de la comunicación indirecta, por lo que le atribuye erróneamente a Kierkegaard todas las proposiciones de Víctor Eremita, Johannes de Silentio, Constantin Constantius, Johannes Climacus, y Vigilius Haufniensis –autores respectivamente de O lo uno o lo otro, Temor y temblor, La repetición, Migajas filosóficas y el Post-Scriptum y El concepto de la angustia; cita indistintamente el diario personal, las obras pseudónimas y las firmadas por su propio nombre para armar un remedo de sistema kierkegaardiano que desbarata la meditada arquitectura que Kierkegaard quiso dar al conjunto de su obra; esquiva cuidadosamente el difícil y decisivo concepto de recuperación (Gjentagelse), acuñado como alternativa a la mediación hegeliana; y confunde constantemente la posición del singular (Enkelte) con la de un individuo aislado en su subjetividad; desdibuja la noción kierkegaardiana de contemporaneidad como rasgo distintivo de la verdad y le atribuye una negación abstracta de la historia, negación encerrada en una eternidad fantasmagórica que confunde con un idealismo tosco, ajeno a la potencia práctica que la contemporaneidad tiene en Kierkegaard.
Todo esto permite configurar un Kierkegaard al alcance de sus cazadores: reaccionario, individualista extremo, renegador de toda posibilidad de encuentro entre humanos, preocupado por el interés egoísta de la salvación individual, irracionalista, defensor de valores aristocráticos que exaltan a los individuos “elegidos” frente a la degradación de la “multitud”. Es decir: un concentrado de todo lo que el pensamiento progresista repudia. Para reducirlo a una versión rancia del idealismo metafísico hace falta desconocer precisamente sus aportes más originales.
Esta reducción de las posiciones kierkegaardianas se hace a partir de una naturalización del concepto del poder, de la historia, de la posibilidad de conocer la historia científicamente y de la posibilidad de obrar para hacer avanzar la historia hacia una creciente racionalidad, como si todos estos conceptos fueran comprensibles por sí mismos y sólo hubiera que optar por ponerse al servicio de las fuerzas progresivas u oponerse irracionalmente a ellas. Lo que queda afuera de estos discursos que reducen el pensamiento a nociones políticas acríticas es una auténtica interrogación por la naturaleza del poder y un escandaloso olvido por el propio poder encarnado en el discurso que se ejerce. Porque si siempre y en todos los casos se trata de una lucha por el poder, ¿cuál es el poder que se pone en juego al enunciar estas teorías políticas? ¿Qué poder se ejerce, cómo aparece y qué es lo que queda oculto cada vez que se habla teóricamente en nombre del progreso, de la historia y la sociedad, de la racionalidad y del conocimiento objetivo, cada vez que se toma a Kierkegaard o a cualquier otro como objetos clasificables en la cuadrícula de las fuerzas políticas? Al decir, por ejemplo, que Kierkegaard es individualista, burgués, reaccionario: ¿desde qué posición autoerigida en árbitro de la racionalidad se puede hacer accesible la validez de semejante juicio? ¿Un discurso se pone del lado del progreso siempre que denuncie a otro como reaccionario y por el sólo hecho de denunciarlo? ¿Cómo procesa ese juicio su propio poder? ¿O sólo puede enjuiciarse el poder del discurso de otro?
Kierkegaard no realiza lo que para Lukács había que realizar: la inversión de la tendencia idealista del sistema hegeliano. En una obra temprana de Kierkegaard, Johannes Climacus, o De omnibus dubitandum est, sólo publicada póstumamente, el narrador de la misma parece anticiparse a responder negativamente al reclamo de Lukács:
“A quien suponga que la filosofía jamás ha estado tan cerca como ahora de resolver su problema (de explicar todos los secretos) puede que le parezca raro, rebuscado y hasta ofensivo que yo elija la forma narrativa, en vez de dar una mano, dentro de mis humildes posibilidades, poniendo la piedra que concluya el sistema. Por otro lado, aquel que se haya convencido de que la filosofía nunca ha estado tan fuera de su centro como ahora, tan confundida pese a todas sus determinaciones […], a ese le parecerá correcto que yo trate, aun por medio de la forma, de contrarrestar la detestable falsedad de la filosofía moderna” (Johannes Climacus o De omnibus dubitandum est, Serpent’s Tail, London)”.
Escrito probablemente en el invierno de 1842/1843, este texto elige la forma narrativa frente al discurso sistemático y hace hablar en primera persona a Johannes Climacus, que años después se constituirá en uno de sus principales pseudónimos de Kierkegaard, el autor de Migajas filosóficas y del Post- Scriptum. Hay que remarcar la temprana decisión de Kierkegaard de poner en marcha, por medio de la forma narrativa, el dispositivo de la comunicación indirecta. Esta audacia formal contra la voluntad de sistema, en medio del predominio hegeliano, equivalía a quedarse fuera del paradigma dominante en su época y en su medio cultural.
Ya en la forma discursiva que se usa para comunicar se juega el poder de la intervención de un pensador sobre la realidad. Hay un rigor en la entonación (Stemning) que se adopta para comunicar. Hay que pensar en la escritura como acto de enunciación, en sus posibilidades y límites. Hay que romper con la ilusión de que todo puede decirse. Hay que denunciar la posición del que escribe desde una simulada neutralidad que borra las huellas de la enunciación. Hay que pensar en el lector, dirigirse personalmente a cada uno que pueda leer, apelar al ser posible, es decir, al poder del lector, que nunca es un mero “receptáculo” de un saber trasmitido. Hay que abrir con la escritura una brecha de silencio en la cual el lector pueda instalarse para decidir él mismo lo que le concierne como lector.
Vuelvo a las preguntas del comienzo: ¿quién habla en los textos filosóficos y desde dónde lo hace? ¿qué puede hacer el que lee con la comunicación que se le dirige? Con Kierkegaard, la filosofía abandona toda ingenuidad sobre la práctica de la escritura y del decir teórico, porque el danés escribe pensando, piensa escribiendo; y supone que lo mismo puede hacer el lector: leer pensando y pensar leyendo.
La escritura kierkegaardiana no re-presenta, no refleja ni reproduce una verdad, sino que la pone en acto en el propio texto. La verdad que vive en la escritura tiene el ser de la posibilidad. No puede decirse mejor que como lo hace el propio Kierkegaard, cuando distingue la comunicación directa como “comunicación de saber” de la comunicación indirecta como “comunicación de poder”. En la comunicación de saber, impersonal y objetiva, con pretensión científica, “no actúo lo que expongo, no soy lo que digo, no doy a la verdad expuesta la forma más verdadera de ser existencialmente lo que digo: yo solamente hablo de ella” [S. Kierkegaard, La dialéctica de la comunicación ética y ético-religiosa, Pap., VIII B2 89]. En la comunicación de saber se borra el ser del que escribe y del que lee en favor del predominio del objeto acerca del cual se habla. Y se escabulle el ser mismo de la escritura. No se deja ser al texto lo que siempre es: posibilidad. Esta es la clave de la comunicación indirecta: Kierkegaard la denomina “comunicación de poder”. Hace falta recordar lo que ya dicho: en Mi punto de vista Kierkegaard expone su estrategia de escritor destinada a instalar decisivamente la cuestión de la verdad en una comunidad que él supone presa de la ilusión. ¿Cómo se instala lo decisivo? ¿Cómo dirigirse al que se aferra al engaño? ¿Cómo escribirles a los que están consolidados en la ilusión? Estas preguntas exceden el propósito particular de Kierkegaard, el problema que él identifica como el principal de su obra: cómo llegar a ser cristiano. Uno puede sentirse concernido por este problema o no. Pero los estudios académico-filosóficos se mostraron ineptos para pensar en el poder del discurso o se entregaron a pensarlo sólo teóricamente, como si la filosofía estuviera condenada de antemano al discurso teórico, a la comunicación de saber.
Con dictaminar que Kierkegaard fue políticamente esto o aquello, con transformarlo en un objeto de nuestro presunto saber, con hacerlo ingresar en una cuadrícula, con todo eso seguramente no le hacemos ningún favor al pensamiento ni a la política; ni a Kierkegaard ni a nosotros mismos. Lo que un pensador puede darnos es la oportunidad de pensar con él y, más que nada, la de pensarnos. Si hablamos de política, hay toda una política en esto de dar por buenas nuestras nociones comunes para juzgar la posición de otro; hay toda una política en sustraer nuestra propia posición cuando teorizamos o juzgamos la política de un pensador. Corremos el riesgo de olvidarnos de que, en estas ocasiones, lo que decimos acerca de las derivaciones políticas del pensamiento kierkegaardiano termina por alcanzarnos indefectiblemente: más que la posición política de Kierkegaard, lo que aquí se hace patente es nuestra propia política. Ser autor, profesor, sacerdote, juez, periodista, político o politólogo, dirigir un mensaje a los contemporáneos, son ejercitaciones del poder de la comunicación. Kierkegaard no es un teórico del poder en sentido clásico; sin embargo, muy pocos autores antes que él pusieron en cuestión la praxis de la escritura como una posición de la existencia y una interpelación a la comunidad. Ninguno antes que él cuestionó en acto su propia autoridad. Y debe haber pocos autores que hayan planteado con más agudeza y originalidad el vínculo que liga a un escritor con sus lectores, es decir: con nosotros. Es como si Kierkegaard estuviera preguntándome todo el tiempo: lector, ¿qué hacés al leerme?
La doble acepción de “poder”
Es preciso reparar en la doble acepción con que en castellano usamos la palabra “poder”. Por un lado, la pensamos como una praxis de dominio, de fuerza, de dirección que se impone sobre la realidad o sobre nuestros semejantes. Por otro, también puede ser pensada como “posibilidad”. En esta acepción, se la suele confinar al campo de la lógica: lo posible es siempre degradado a lo “meramente posible”, opuesto a lo lógicamente imposible por contradictorio, distinto e inferior a lo real y efectivo y casi un vapor de nada ante el poder ineludible de lo necesario. Por lo general, no se nos ocurre que en nuestra lengua las dos acepciones de “poder” estén indicando una conexión interna. Ya dije que uno de los más originales aportes de Kierkegaard a la filosofía es su máximo esfuerzo por pensar el ser como posibilidad. El ser humano como ser posible: no un despliegue imaginario de las cosas que “podríamos” ser, sino la singularidad de cada persona como su posibilidad única e intransferible, con la temporalidad propia del instante y no de la Historia Universal. Si yo me pienso en la Historia Universal soy casi nada, apenas un extra de una película con un reparto multitudinario. Si yo me pienso en el instante, mi ser es posibilidad y el peso de mi decisión es infinito. Contra quienes pretenden reducir el singular a un mero individuo encerrado en su abismo mental, la singularidad no puede ser separada de su posibilidad intransferible y ésta de su dimensión temporal: el instante; de su posibilidad más propia: la recuperación, a través del amor al otro.
En la posibilidad radica la angustia de ser; el riesgo y la esperanza del ser. El captarse como posibilidad es una experiencia inconmensurable, porque nos sitúa en el instante, no como un punto de cruce de fuerzas histórico sociales, ni como ejemplar de una especie, ni como “caso”, sino como una singularidad irrepetible, irremplazable, decisiva. No como instancia relativa de un desarrollo que empezó antes y seguirá después, en el drama de la Historia Universal. No: como soledad radical, con la que algo empieza y con la que algo termina definitivamente; en lenguaje kierkegaardiano: empieza y termina eternamente. Esta manera de hablar nos resulta excéntrica en el contexto actual, cuando llegamos a convencernos de la irrebasabilidad de nuestro ser histórico-social, en el que lo natural es verse a sí mismo como un punto en un cuadro general. Pensarse como posibilidad y no como un mero caso es pensarse como poder: como poder ser. Por eso, Kierkegaard nos brinda la posibilidad de repensar el poder en otros términos que los del pensamiento político clásico: no como instauración de un estado, no como dominio ni como voluntad de poder, no como técnica ni como imposición sobre la naturaleza y gobierno de los otros, sino como posibilidad arraigada en el ser cada cual un yo; o mejor: en llegar a serlo. Además Kierkegaard proyectó su propia escritura en correspondencia con esta posición. Es decir: puso en juego su pensamiento acerca de la singularidad, del instante, de la comunicación de poder y de la recuperación en su propia obra. Si la cuestión clave de su filosofía es cómo llegar a ser singular, la respuesta que dio prácticamente está en su escritura.
El amor al prójimo
“Supongamos entonces que un escritor religioso ha considerado profundamente esta ilusión, la Cristiandad, y ha resuelto atacarla con todo el poder a su disposición (con la ayuda de Dios, quede bien sentado), ¿qué tiene que hacer, pues? Ante todo no impacientarse. Si se impacienta, arremeterá contra ella y no logrará nada. Un ataque directo sólo contribuye a fortalecer a una persona en su ilusión y al mismo tiempo la amarga. Pocas cosas requieren un trato tan cuidadoso como una ilusión, si es que uno quiere disiparla. Si algo obliga a la futura presa a oponer su voluntad, todo está perdido. Y esto es lo que logra un ataque directo, y además implica la presunción de requerir a un hombre que haga a otra persona, o en su presencia, una concesión que puede hacer mucho más provechosamente a sí mismo en privado. Eso es lo que logra el método indirecto, el cual, amando y sirviendo la verdad, lo arregla todo dialécticamente para la futura presa, y luego se retira tímidamente (porque el amor es siempre tímido), para no presenciar el reconocimiento que él se hace a sí mismo, a solas frente a Dios, de que ha vivido hasta entonces en una ilusión.” [Mi punto de vista]
La extensión de la cita está justificada porque en este párrafo se muestra como nunca la articulación que hace Kierkegaard entre su misión de escritor en relación con los lectores, el método de la comunicación indirecta, su noción del rol del escritor en una comunidad, su concepción de la verdad como algo que concierne a cada singular y, notoriamente, su apuesta por una praxis de amor al prójimo. ¿Podemos hablar entonces de una praxis kierkegaardiana? Él no se propuso “describir el mundo”, sino tocar a cada lector suyo para moverlo. No declaró querer transformar la realidad, sino que quiso hacer que la experiencia de lectura de sus obras no pueda dejar al lector quieto. Lo pensó como una tarea amorosa.
En Las obras del amor, que Kierkegaard firmó con su propio nombre, desarrolla un extenso análisis sobre el mandato cristiano de amar al prójimo, el ya citado mandamiento principal: “Ama al prójimo como a ti mismo”. Una de las frases más repetidas y menos comprendidas en dos mil años de civilización occidental y cristiana -lo que él denominó la cristiandad- es desplegada en su libro a través de centenares de páginas en las que se detiene a analizar minuciosamente cada mínimo matiz de la expresión: el amor, el prójimo, el sí mismo, el hacer del amor a sí mismo una medida para amar al prójimo y, recíprocamente, el de amarse a sí mismo no con amor egoísta, sino como se ama a un prójimo. La pregunta por las obras del amor -es decir: por la dimensión práctica que conlleva, por “los frutos” por los cuales se reconocerá al amor- cuestionan las nociones asentadas por siglos, lo que el sentido común terminó por cristalizar como una versión banal del amor predicado por Cristo en los Evangelios.
Lo que hace Kierkegaard en este texto decisivo es desmontar el discurso amoroso tradicional, hacerlo estallar en sus numerosas y problemáticas connotaciones, volver a leer el texto original, el mandamiento del amor, para recuperar la experiencia que, bien comprendida, puede dar lugar a un escándalo. Para eso hay que precaverse por los posibles desvíos e incomprensiones que el mandato del amor al prójimo sufrió en siglos de rutina eclesiástica y moralismo. Amar al prójimo, recuerda Kierkegaard que dice el Evangelio, no es simplemente amar al semejante, no es amar a los nuestros porque son nuestros, es decir, porque nos pertenecen. Amar al prójimo no es amar a una persona por sus excelencias, por sus virtudes o por el bien que nos hace, porque si la amamos de esa manera, la amamos en función de un interés egoísta. Amar al prójimo no es preferir a uno por determinadas cualidades, las que nos convienen; eso es tan sólo amor de preferencia y ese amor de preferencia, fundado en el egoísmo, frecuentemente se convierte en odio ni bien el prójimo deja de satisfacer nuestras conveniencias.
El amor al prójimo, a diferencia del amor de preferencia, no se determina por el objeto amado, es decir, mientras el objeto de nuestro amor sea así o asá, porque nos haga bien o nos dé placer. Al prójimo se lo ama por amor y por nada más:
“El simple amor se determina por su objeto, la amistad se determina por su objeto, sólo el amor al prójimo se determina por el amor mismo. La razón de esto radica en el hecho de que el prójimo es cada humano, absolutamente cada humano, de suerte que todas las diferencias quedan eliminadas del objeto y por eso cabalmente es reconocido este amor en cuanto su objeto no admite ninguna determinación aproximativa por parte de las diferencias, o dicho con otras palabras: que este amor solamente se reconoce por el amor. ¿No es esta la más alta perfección? Pues cuando el amor puede y tiene que reconocerse por alguna otra cosa distinta, entonces esta otra cosa representa en la misma relación como una sospecha contra el amor, como si este no fuese lo suficientemente abarcador, y en consecuencia, no hubiese infinito en el sentido de la eternidad; esa otra cosa representa para el amor mismo una cierta predisposición enfermiza. Y, consiguientemente, en esa sospecha habita escondida la angustia que hace que el amor y la amistad dependan de su objeto, la angustia capaz de encender los celos, la angustia capaz de llevarnos hasta la desesperación.” [Las obras del amor].
En este pasaje aparece la desesperación que produce el amor estético, tal como ha sido planteado en La repetición, es decir, el amor amenazado por el hastío, que puede derivar fácilmente en rutina y finalmente en odio cuando el objeto amado, por las razones que fueran, ya no nos gusta. La clave para que exista el amor al prójimo consiste en romper con el amor de preferencia. Este último es un vínculo entre un amante y su objeto amado. Esa relación establece un circuito que lo único que hace es alimentar un egoísmo recíproco: nos amamos en tanto nos satisfacemos mutuamente. Es una relación entre dos, y por lo tanto una relación especular, de reflejo, en el cual uno busca anclar el amor en el otro y, por eso, su amor depende del otro, y el amor del otro depende de uno. Un amor regido por el amado, que espera que el amado dicte la ley del amor, es amor de finitud, es decir, un amor condicional e infinitamente insatisfecho: por ello enciende la angustia, los celos y, en definitiva, la desesperación. Esta acepción del amor de preferencia puede remitirse sin demasiado forzamiento a la lucha a muerte de las autoconciencias contrapuestas por el reconocimiento del otro, que deriva, como desarrolló Hegel en la Fenomenología del espíritu, en una dialéctica del señor y el siervo. El amor al prójimo es una cosa muy distinta.
¿Cómo se rompe el círculo de la preferencia y la desesperación? La clave está en la instancia de un tercero que sea Otro, un des-semejante que rompe con este juego de espejos. Este tercero es el amor mismo. Además del amante y del amado está el amor. La relación del amante y el amado se ancla en el amor. A la pregunta por quién es el Jesucristo de Kierkegaard no podemos responder con una fórmula especulativa ni con un aserto teórico: la apertura que plantea Las obras del amor es de índole práctica: el amor es el tercero que quiebra el juego especular entre dos amantes que tan sólo se prefieren hasta que se aburren, dejan de hacerlo y pasan a odiarse. El prójimo es el insignificante, al que vas a amar no porque sea especial, sino porque es; es decir: por amor.
El amor al prójimo no es amor al semejante, porque no se asienta en una identificación. La identificación es el amor propio, el mecanismo por el cual cada sujeto busca el reconocimiento del otro; el yo que necesita del otro para reconocerse a sí mismo, que se ve a sí mismo en el espejo del otro. Esta búsqueda del reflejo de un reflejo (de dos reflejos recíprocos) desencadena una inquietud infinita que deriva fácilmente en odio. Lo que puede romper con ese encierro es un otro, es decir: des-semejante de los amantes. El amar al prójimo como a ti mismo viene a romper con el más conocido amor al semejante. Así es como se plantea en el Evangelio. Cuando Cristo manda: ama al prójimo como a ti mismo está citando un pasaje del Antiguo Testamento [Levítico, 19, 16-18]. Se lee:
“No andes difamando entre los tuyos; no demandes contra la vida de tu prójimo. Yo Yahveh. No odies en tu corazón a tu hermano, pero corrige a tu prójimo, para que no te cargues con pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo”.
En ese pasaje, el Antiguo Testamento parece referirse a una relación de proximidad: “los tuyos”, “tu hermano”, “los hijos de tu pueblo”. Amar al semejante, al amigo, al hermano, al que es como yo. ¿Esto implica que la necesidad de amor se agota en los míos, los cercanos, los próximos? Se trataría entonces de un amor de preferencia: prefiero a mi hermano antes que a un desconocido, prefiero al hijo de mi pueblo antes que al extraño, a mi amigo antes que a mi enemigo. Así el prójimo sería solo el próximo y el parecido a mí.
Pero unos renglones más abajo el Antiguo Testamento dice:
“Cuando un forastero resida junto a ti, en vuestra tierra, no lo molestéis. Al forastero que reside junto a vosotros, le miraréis como a uno de vuestro pueblo y lo amarás como a ti mismo, pues forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto”.
Ahora se trata de amar al forastero como a uno de los tuyos. Uno podría entender que esa obligación radica en que el forastero ahora “reside junto a vosotros”, es decir, que se volvió un vecino y en razón de esa vecindad está cerca y por eso se lo debe amar. Sin embargo, el motivo que alega Yahveh es que “forasteros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto”. Es decir: que la razón para amarlo no sería exactamente la cercanía en que se encuentra el forastero, sino el hecho de que forasteros somos todos.
En el Nuevo Testamento estas relaciones de proximidad y lejanía se alteran de una manera paradójica y escandalosa. Se transfiguran. Jesús vuelve sobre esas antiguas palabras pero trastorna los significados lineales de proximidad y lejanía, introduce la ajenidad entre los que se encuentran cerca, la extrañeza entre los conocidos, la discordia entre los parientes y el amor entre los enemigos. ¿Niega de esta manera lo que decían las escrituras antiguas? Más bien diría que hace estallar, mediante el uso de paradojas, el sentido habitual de estas palabras:
“No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Sí, he venido a enfrentar el hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra; y enemigos de cada cual serán los que conviven con él”. [Mateo 10, 34-36]
El cercano, el hermano, el próximo se vuelven de pronto enemigos. Hay un pasaje que constituye la ruptura radical con el amor de preferencia:
“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persigan para que seáis hijos de vuestro Padre celestial que hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? ¿Y si no saludáis más que a vuestros hermanos, qué hacéis de particular? ¿No hacen eso mismo los gentiles?”. [Mateo 5, 43-47]
La piedra de toque de cualquier amor fundado en las ventajas comparativas del objeto amado o el bien que el amado pueda hacernos está en el mandato de amar al enemigo, es decir, a aquel cuya presencia no me representa ninguna ventaja interesada, al que amo solo porque es mi prójimo aunque sea mi enemigo. En esta figura del enemigo amado está cifrado una vez más el problema ya planteado en Ejercitación del cristianismo: ¿por qué razones habría que amar a Jesús? ¿porque es elocuente, porque hace milagros? Anticlimacus dice que Cristo es el incógnito, el hombre insignificante, que no tiene ningún atributo exterior por el cual pueda ser reconocido como el amor. Y sin embargo este prójimo es el amor. No hay manera de reconocerlo sino amándolo. No se trata de ningún reconocimiento por el cual “yo me doy cuenta de lo que vos sos y entonces te amo”. El acto de amor invierte la condición: el amor hay que ponerlo antes. Si lo amás, entonces aparece el prójimo. El amor precede al amante y al amado.
El análisis de la experiencia amorosa encuentra en Las obras del amor un despliegue y una riqueza que no se pueden suplir por una breve síntesis. Pero se hace evidente que esta problemática es un punto de confluencia de toda la obra kierkegaardiana. No es que este libro resuelva todos los dilemas que en el resto de la obra de Kierkegaard quedan como asuntos pendientes, porque el amor al prójimo no alcanzaría la densidad que presenta aquí si no fuera porque en las llamadas obras estéticas el autor exploró el callejón sin salida de la angustia ante la nada, la finitud, el enamoramiento, el tedio, las reglas comunitarias, el egoísmo, la desesperación y la percepción del sinsentido de la existencia. No es para anular esta problemática de la finitud que se apela a una sencilla fórmula del amor. La obra kierkegaardiana despliega todo el repertorio de los motivos por los cuales hay que desesperarse y deja en manos de cada lector la posibilidad de encontrar una puerta que está abierta sólo para él o que se cerrará para siempre.
Epílogo:
Otras voces
Una idea sobrevuela a lo largo de este texto que fue concebido como una introducción a la lectura de Kierkegaard o, más propiamente, como una invitación a leerlo: ¿qué puede este autor decir a nuestra contemporaneidad, incluso más allá de sus propósitos?
Kierkegaard es el pensador de la falla. Esto no sería extraño dado que, después de todo, la filosofía, desde sus propios inicios, siempre ha brotado de la experiencia de una falla: se piensa allí donde se reconoce una precariedad constitutiva, una distancia respecto de sí, un temblor en el suelo, una grieta en la pared. Se piensa allí donde no se sabe. Toda la historia de la filosofía brota, entonces, de la falla. Es cierto que los filósofos a menudo han intentado tapar sus grietas, una vez que las han detectado. Y allí parece radicar la singularidad kierkegaardiana: este pensador ha preferido dejar sus grietas expuestas; paraello ha ideado una forma de escritura, una textura, que haga patente las grietas.
Esta historia, que nunca termina de dejarse atrás, va configurándose de un modo diferente en cada época. Y la época de Kierkegaard (¿nuestra época, todavía?) es la de la falla de la modernidad. Su pensamiento no cesa de señalar la inconsistencia sobre la que se apoya la distinción, típica de la época moderna, entre lo general y lo individual; dicho en términos políticos: entre lo público y lo privado. La subjetividad moderna se halla fracturada entre uno y otro polo, y la experiencia del hombre moderno parece disociarse en dos ámbitos no integrables.
Hay filósofos que reivindican los derechos del individuo y otros que toman partido por lo general. Erróneamente se ha atribuido a Kierkegaard la posición de un individualismo extremo: ello evidencia la incomprensión de su planteo. Kierkegaard impugna la oposición misma entre lo general y lo individual. No es en modo alguno un individualista, puesto que su esfuerzo filosófico se encamina a nombrar, con la máxima precisión posible, la experiencia de la singularidad. El singular (Enkelte) no es un individuo. En la palabra “individuo” se alude a la unidad in-divisible de un yo que coincide consigo mismo, un sujeto consistente, capaz de ir en pos de su interés egoísta. Pero con la figura del singular Kierkegaard señala la inconsistencia del yo, su doble desesperación: el querer ser sí mismo y el no querer ser sí mismo. La finitud de ser humano singular no es la de un ente que acepta reposar dentro de sus propios límites, sino la del que experimenta esos límites como una inquietud insanable. Cuando Kierkegaard dice “el yo es una síntesis de finitud e infinitud” no habla de una conciliación de opuestos en una unidad abarcadora, sino de una tensión irresoluble.
Y no se trata de que alguna vez en la historia del pensamiento occidental el yo hubiera aparecido una unidad consistente y que al cabo de un desarrollo esa consistencia empezó a agrietarse: hemos citado aquí el comienzo de la Meditación Segunda de Descartes, la inminencia del descubrimiento del yo: “he quedado suspendido en un estado de posibilidad. Incluso asoma el temor de ya no poder olvidar estas dudas”. He aquí la grieta. La certeza cartesiana sefunda en el temor de no poder olvidar las dudas, de no poder cerrar la grieta. Sin ese temor (ese temblor), el yo no habría emergido. “Estoy cierto de mi inquietud, ergo soy”: esa es la fórmula del yo con el que Descartes da comienzo a la filosofía moderna.
Es conocida la continuación de esa historia: desde ese temor toma impulso la necesidad de tapar la grieta. Eso lo intenta Descartes y lo sigue intentando Hegel, un siglo y medio después. La filosofía aparece, en la época de Kierkegaard, como la empresa de construcción de una pared lisa e impenetrable: así es como el autor de Temor y Temblor ve al sistema hegeliano. Y Kierkegaard protesta contra ese alisamiento, quiere dejar expuestas las fracturas. La invención formal de los seudónimos da la palabra a las voces que se filtran por entre las grietas, las deja hablar. Si esta hipótesis no está descaminada, no hay un Kierkegaard al que se reduzcan todas sus voces, así como no existe una conciencia ante la cual se manifieste el sentido de una Historia Universal. Hay voces.