
1
Donde quiera que miremos,
nos vemos sólo a nosotros.
G. Ch. Lichtenberg
(circa 1791)
Determinar eso que se es (o que de algún modo se supone que se es) a partir de una de sus dimensiones —la conciencia, la razón, la virtud, la memoria, la inteligencia o la compasión— es sin duda una ocupación que rinde sus beneficios, toda vez que el solo propósito (y la capacidad) de determinar ofrece un aspecto de nuestra existencia en el mundo sumamente halagüeño; se es humano en la medida, como se dice, de esta posibilidad de practicar cortes en una experiencia que sólo, si nos fijamos, entrega continuidades, flujos, encabalgamientos, pausas, pérdidas y simultaneidades; sin mencionar la confusión que se da o puede darse entre ellos. Ser hombres, reza la fenomenología, no nada más la heideggeriana, consiste en resolverse a serlo: no hay humanidad antes de esa resolución. Tal vez, pero en tal caso ¿quién toma esa decisión, si no hay un ser —un sujeto— humano capaz de resolverse antes de que sea tomada? Un serio problema, aunque hay más. ¿Podría hacerse una descripción ayuna de presupuestos? No, porque “describir” es ya —en su intención y en su ejercicio, en su proyecto y en su resultado— un acto interesado; nadie describe cualquier cosa y sólo porque sí (ni siquiera proponiéndoselo expresamente, a título de experimento). Un artefacto enviado al espacio exterior describe de acuerdo con ciertos algoritmos o programas, y concentrado en determinados rangos de la “realidad” —nunca en “todos”; además de absurdo, es imposible. No hay descripción que presuma o se precie de no estar sesgada; a conciencia o sin ella. ¿Podría no estarlo? Supóngase que no se toma una sola de las “dimensiones” de eso que se es, sino un conjunto lo más amplio y bien elegido que nos resulte practicable; algo que, por lo demás, efectivamente se ha hecho. Por ejemplo, los filósofos más exigentes querrán dar razón de comportamientos comunes que sin embargo no se encuentren presentes en otras “especies”; la construcción de pirámides o jaulas, por caso. Ningún animal conocido se dedica a espantar a otro sólo por diversión. En el otro extremo, las máquinas más complejas y funcionales que se han producido no hacen otra cosa que calcular y con base en esos cálculos emprender cursos de acción; ¿libre albedrío, o simulacro? Si se les programa para que se autodestruyan, tengamos la seguridad —prenda tranquilizante de Blade Runner o Hal 9000— de que lo harán. Cierto: no hay seguridad de que siempre lo harán; ni las máquinas ideadas y fabricadas por gentes como uno ni los animales o las plantas, que un día se levantarán en armas contra el primate predominante. Quién sabe. Claro está, por otra parte, que los empeños por definir lo propiamente humano —nuestra excepcionalidad— delatan un cada día más difícilmente disimulable nerviosismo. ¿Y si los extraterrestres son más inteligentes que nosotros —y en consecuencia nos esclavizan o erradican? ¿No tendrán un corazón que tocarse? Es decir: más inteligentes, o más fuertes, o más ambiciosos, pase, pero ¿no tienen sentimientos? Se produce entonces, hasta cierto punto, un viraje en nuestra autoconciencia: lo humano no es el poder de dominar la tierra, sino la posibilidad —y sólo la posibilidad— de cultivarla, cuidarla, protegerla… De meros depredadores en la cima de la escala pasamos a considerarnos bedeles del jardín zoológico, botánico, mineralógico… y humano, como ha dicho sin tapujos un Peter Sloterdijk. Ha sido un viraje, quizás, pero la población humana sigue, con más determinación, su marcha. Pues, en el fondo, no se ha cuestionado la premisa principal: a saber, que tenemos derecho a la tierra, que nuestra existencia tiene sentido más allá de la pura y simple supervivencia, que, en suma, somos los niños predilectos del Señor (creamos o no en Él). Tal sería la “hipótesis”, como escribió Lichtenberg; esa que nunca es necesario probar, pero sin la cual no nos levantaríamos de la cama.

2
Me gustaría oponer en lo que sigue, con una casi indecente brevedad, dos posiciones o hipótesis “modernas”: una resueltamente fenomenológica y otra anti-fenomenológica a tope (es decir, científica). En Arbeit am Mythos (1979), Hans Blumenberg se remite en parte a la antropología filosófica de Arnold Gehlen para desmontar la ilusión ilustrada en torno al “mito”; éste no es en absoluto, como aquélla pretende, una ilusión que desaparecerá conforme el ámbito de la racionalidad (sin adjetivos) vaya extendiéndose. No, porque el mito —metáfora, parábola, leyenda, fábula o anécdota— cumple funciones que el concepto no puede echarse encima: confiar en el mundo, hallarle sentido, dar motivos para sentirse seguros. ¿Por qué? Porque el mundo es hostil, porque lo real es absoluto, extraño e indoblegable. Gracias al mito ganamos una cierta familiaridad con las cosas, lo cual es una ventaja evolutiva.
El origen y el carácter originario del mito se presentan en lo esencial bajo dos categorías antitéticas y metafóricas. Dicho de forma sucinta: como terror y como poesía, que significa: como expresión desnuda de la pasividad frente al hechizo demoníaco o como excesos imaginativos de una apropiación antropomorfa del mundo y una elevación teomorfa del hombre. Estas categorías son suficientemente poderosas para abarcar casi todas las interpretaciones de la mitología que han surgido hasta ahora (Blumenberg, 2004: 15).

¿Del terror a la poesía? ¿De lo demoníaco a lo divino? He ahí el meollo —el pase, como dicen los psicoanalistas— de lo humano. El mito comienza no con una historia en tiempo y forma, sino con el solo hecho de dar nombre a las cosas. Por el nombre, lo salvaje y desconocido puede ser domado, ser integrado como parte de un culto, invocado en la plegaria, manipulado mágicamente, contado en (y por) un relato. Enseguida, el mito estipula una división del trabajo entre las instancias míticas. Y, por último, permite una relación “jurídica” entre los dioses y los hombres: no hay fuerza mayor (o indiferente) a la fuerza humana que no pueda “negociarse” con los poderes sobrenaturales. Su función es, pues, vicarial; mediante los mitos, las personas pueden relacionarse, entrar en tratos con un real ajeno y literalmente incalculable. El mito no declina ni se debilita ante el empuje de la representación científica del mundo porque brinda aquello que ésta no está en condición de proponer: un sentido a la experiencia, un “hilo conductor” capaz de salvar al hombre del laberinto de su propia locura. Si esto es verdad, el ser humano podría determinarse (miren por dónde) como un animal mitológico que además podría servirse de la razón, pero que en cualquier caso sobrevive a condición de echar sobre lo real un tupido velo de palabras (e imágenes). La concepción científica o racional del mundo aparece así menos como una “dimensión” o “atributo” o “facultad” inherente a los humanos que como un accidente, una indeliberada y sumamente riesgosa desgarradura del velo o del manto mitológico; ¿por la ciencia volvemos a lo real y lo admitimos tras haberlo expulsado o domesticado en el muy plástico medio del lenguaje (fundamentalmente mítico)? En sus primeros libros, Blumenberg piensa que sí: al menos en cosmología, la realidad que —contra el mito— no ha podido escamotearse es esta: la Tierra no sólo no ocupa el centro de todo sino que es solamente un ridículo islote de vida en un universo inerte y pavoroso de hidrógeno y helio. Así que ¿cuál sentido, cuál privilegio humano? Es la verdad, una realidad poco considerada puesta en escena por la ciencia. Pero advirtamos que incluso aquí, en este descorazonador y apabullante escenario, el mito se recompone: pues el hecho es que en esta extraviada e insignificante mota de polvo sí hay vida, más preciosa cuanto menos abundante, más maravillosa cuanto más frágil, con lo cual tendríamos, como la especie más inteligente, la noble misión de cuidarla, mantenerla y conservarla… Para qué, no preguntemos. Que estemos solos en esta infernal inmensidad le añade heroísmo a nuestra tarea. Y, si no lo estamos… Blumenberg distingue a este respecto dos modalidades esenciales de ser humanos: una, presente en los siglos del Gótico, consistente en cerrar los ojos al mundo y negar —en nombre de Dios— nuestro poder (y nuestro ser); otra, que determina a la Edad Moderna —de Giordano Bruno en adelante— y que consiste en obligar al mundo a decir su palabra a efectos de afirmar y potenciar nuestra humanidad sin traba alguna.

En Die Legitimität der Neuzeit (1966, revisada en 1988), el filósofo señala que lo propio o, mejor dicho, la legitimidad de la modernidad remite a esta autoafirmación de lo humano frente a, o con independencia de, lo que él mismo llama el “absolutismo teológico”. Modo cerrado, modo abierto; modo negativo, modo afirmativo; ¿se es “humano” en uno y otro de ellos, o solamente se lo es en la afirmación de sí? Por lo pronto, es justo hacer notar que no existe un abismo infranqueable entre la negación medieval y la afirmación moderna; desde cierto ángulo, ésta consiste básicamente en una “secularización” —en el descenso del Dios Trascendente a la inmanencia del mundo—, una con-descendencia que con la irrupción y aposentamiento del cristianismo ya lleva un buen rato en el planeta. Contra algunos comentaristas, Blumenberg duda que la secularización sea una “perversión” de la religión, dando a entender que lo que se está dando es una sustitución de cuño político: a la teología sucede la antropología, y no se puede (pre)juzgar si eso es bueno o malo. En todo caso, el filósofo ha dejado dicho que no sólo es muy difícil (o ilusoria) la vuelta atrás, sino que todas las grandes interrogantes abiertas en y por el mundo cristiano-medieval ya no tienen respuesta a la vista, y no es que sea ilegítimo seguir planteándolas para que la modernidad responda, sino que es simplemente necio. Significa esto que, en la modernidad, el mito no se extingue, pero se aplica en otra dirección, que ya poco tiene que hacer con el establecimiento del sentido y la justificación de la existencia. Con ello, deja entreabierta la puerta para la aparición de una sospecha (típica) de nuestros tiempos: porque la ciencia moderna no nos entrega lo real en su desnudez, sino que se apoya en, y desarrolla por su cuenta, la misma racionalidad mitológica que Blumenberg sitúa en una época para nosotros periclitada. El “sentido” que legitima a la ciencia es, para decirlo con el título del penúltimo libro de John Gray (2011), la Comisión para la Inmortalización y la extraña cruzada para burlar a la muerte: la explotación masiva, industrial, mediática y financiera del viejo anhelo de negación (o forclusión) de la muerte. Véase Vanilla sky sólo por no dejar; los ejemplos son legión. Cristianismo secularizado, no post-cristianismo. Lo real —la muerte, el sinsentido, el vacío cósmico, el pavoroso azar— sigue siendo eludido por la ciencia (y sus poderes) porque primero interpone una rejilla de lectura merced a la cual la realidad se torna, para un ser inteligente (y medroso) como el ser humano, un libro abierto. Merece preguntarnos si es esta propensión a “leer” el mundo un atributo de todo ser humano. La negativa es una respuesta que, hay que agradecer, nos suministra —en Die Lesbarkeit der Welt, de 1981— el propio Hans Blumenberg. No, el mundo se ha hecho legible cuando, y sólo cuando, Dios se lo ha sacado del sombrero. El mundo griego, a diferencia del semítico, no leía nada: miraba —y se extasiaba. La theoría no tiene lugar tras, o debido a, la lectura de una escritura sagrada: es contemplación de la belleza terrible de lo real (y vaya si se necesita carácter para sostener la mirada en ella). Una belleza ajena a toda ética o, más bien dicho, a toda moral. En el mundo moderno, en Galileo, la Biblia se trocará en un Manual de Geometría; para las ciencias de la naturaleza como para las de la “conducta”, el mundo sigue siendo cierta y necesariamente legible: lo real se descifra, pues, al cabo del accidentado trayecto, incluso lo inconsciente está “estructurado como un lenguaje”. Al atestiguar la imparable y con seguridad irreversible secularización del mundo, Blumenberg pasa por alto el hecho de que si hay escritura, hay por fuerza y necesidad un (Supremo) Escritor. Al absolutismo teológico (del gótico) no lo ha sucedido una “afirmación libre” de lo humano, sino su reverso perverso: el (moderno) absolutismo antropológico. Tal es el sentido, creo, de la actual crítica del “humanismo”: una suplantación, simulación o imitación del Dios bíblico que continúa prohijando desenfadadamente sus retoños.

3
Blumenberg se pregunta, en el pórtico de su Descripción del ser humano (2009): “¿De qué se debe hablar en la filosofía?”. Diferencia crucial con otras modalidades del saber: primero es necesario despejar esta incógnita. Es la primera frase de un libro más de setecientas páginas, que aquí no es ni de lejos cuestión de resumir. En serio, ¿de qué debe hablar la filosofía? ¿De cualquier cosa? ¿De todas? Husserl, por caso eximio, habla de “la conciencia”; Heidegger, su discípulo (díscolo), del Dasein. No pertenecen por principio a ninguno de los tres campos consagrados por la tradición: Dios, Alma, Mundo. O están como atrapados entre ellos, en sus bisagras o junturas. Si Husserl pregunta por la conciencia no hace otra cosa que intensificar una pregunta planteada por Kant al final del siglo XVIII: qué podemos saber. Y si Heidegger pregunta por el “ser”, lo que un hombre pueda o no pueda saber viene en segundo lugar. El hombre, para estos figurones de la fenomenología, no es tema. En realidad es una lástima tener que pasar por allí. “Para Husserl”, dice Blumenberg, “la filosofía en el fondo es sólo aquello que nos hace olvidar que somos nosotros los que nos planteamos estas preguntas y encontramos estas respuestas” (p. 13). Uno, se entiende, se borra para que aparezca algo que no sea algo manchado o distorsionado por uno. Eso sería filosofía y no puñetas. El ego cogito patentado por Descartes posee esta cualidad de no poseer ninguna. ¡No es poco! El ego cogito se ha encargado de borrar al nosotros —al precio de consistir íntegramente en una especie de cabeza borradora. Nada más. ¡No es mucho! Sólo que —gracia o desgracia— inmediatamente se va llenando. Negar el cuerpo y su sabiduría se traduce en la confección de un órgano o sistema técnico (iba a escribir: eléctrico). El ego cogito funciona, y funciona como sujeto-en-general. “Sólo el género puede y debe ser beneficiario de la verdad” (p. 14). En la ciencia, en el sujeto técnico, el individuo —el sujeto empírico— desaparece sin dejar rastros. En este sentido, es muy difícil librar a la ciencia de la acusación de antihumanismo. Pero eso, en realidad, la honra. Que el “nosotros” desaparezca y que el “yo” se decolore, ¿deja a lo humano sin lugar en el baile? No, puesto que uno sigue aquí. Uno, u otro. ¿De verdad, el ser humano no es capaz de vivir “simplemente”? No es que tenga que ocupar un lugar, es que de hecho lo ocupa, aún si no se sabe bien cuál es. El “cosmos” es terrorífico, pero todavía se le puede embellecer o atenuar con música de Vangelis, por ejemplo. El problema sigue siendo el mismo: la conciencia, ¿para qué? Más aún: ¿hasta dónde? Y peor: la conciencia, ¿de quién? El individuo se salva dejándose devorar por el género (o la especie), ¿y la especie cómo? “La ciencia es ‘pulsión de muerte’ del género mucho antes de estar en condiciones de amenazarlo seriamente” (p. 16). El sujeto de la ciencia (ojo con Lacan y Lévi-Strauss) ya no es meramente humano; en figura (o en vacío) tal se extingue. ¿Existe junto o bajo él la posibilidad de un sujeto de la filosofía? Esta posibilidad es la que investiga el libro de Blumenberg. El punto en el que comienza es la herejía (existencialista) de Heidegger. Desde la posición alcanzada por Husserl, lo de Heidegger es menos una traición que una deserción. El Dasein está peligrosamente manchado de contingencia, enfangado en lo empírico. Está inserto en el mundo, y eso era justamente lo que la reducción fenomenológica procuraba eliminar. Demasiado tarde. La derrota de Husserl no es una batalla perdida, es la muerte de la filosofía. Ha triunfado la ciencia (empírica) por un lado y eso que no se sabe muy bien se traiga entre manos Heidegger, por el otro. ¿No se sabe? ¿Qué se trae Heidegger, pues? Una posición menos “intelectualista”. Husserl —viendo por todas partes amenazas de psicologismo y antropologismo, es decir, de invasión empirista— ni cuenta se dio. La tarea y el sentido de la filosofía están en Platón, así que disminuir o desviar su exigencia equivalen a una deserción. Nadie que renuncie a Platón puede reclamar el título de filósofo, punto. En términos modernos, nadie que ponga al ser humano en el centro de su reflexión puede ser legítimamente reconocido como filósofo. Primero está el mundo, que se constituye en presencia o en ausencia de seres humanos (de seres como yo). Pero la prioridad del mundo sobre el hombre no es un postulado dogmático, sino una prevención metódica: lo que atañe a la filosofía es no lo constituido objetivamente (o subjetivamente), sino aquello que se da por sobreentendido. Blumenberg asegura que en esto podría haber estado perfectamente de acuerdo Heidegger. Pero, ¿por qué “intelectualista”? Porque la razón, que constituye al hombre, no es algo que le pertenezca empíricamente. ¡La razón no es humana! Entonces qué es, ¿divina? Para Aristóteles es “un principio que se agrega desde afuera”, para Descartes es autocercioramiento, para Kant es la sujeción incondicional al “yo debo”. La razón no es un hecho. No es “empírico”, no se le podría “localizar” en algún órgano, ni siquiera en el cerebro. La razón constituye al ser humano, pero no existe como una “facultad” o un atributo “natural” de la especie. “¿Será correcto entonces decir que cuanto más rigurosamente nos internamos en la cuestión de qué es la razón y qué puede, más nos alejamos de la problemática antropológica de qué es el ser humano y cómo puede existir?” (p. 30). Que el hombre sea un animal racional no le quita lo animal, sólo le permite darse cuenta de que lo es. Bonita facultad. Así, uno podría abrigar las mejores razones para no confiar en la razón. Se entiende que la cuestión es dar una definición no exclusivista de lo humano; si somos seres racionales es porque definitivamente hay otros que lo pueden ser, queda abierta la puerta para que otros seres —de apariencia no humana— lo sean. Tal vez, pero ¿con qué fin se dejaría abierta esa puerta? “La razón es nuestro órgano de lo que está ausente, terminal del todo que no podemos tener jamás. Y después también para pensar lo que es posible y en cuanto tal no necesita ser real, o para definir los factores por excelencia que influyen sobre lo que tenemos presente y que se pueden aprehender sacando conclusiones indirectamente a partir de lo presente” (p. 31). Un “órgano” que se remonta por encima o desciende por debajo de lo real (presente); esto es la razón, que es a su vez un mecanismo de disciplinamiento de sí misma. No es razón si no da razón de sí. Y no se confunde con el entendimiento, sino que le asigna sus límites. Ella “despierta y al mismo tiempo frustra las expectativas del entendimiento”, como ya había mostrado Kant. Que la razón se enferme es también mérito del filósofo haberlo concedido; lo “terrible”, dice Blumenberg, es que sólo pueda curarse a sí misma. No hay salvación fuera de ella. Extra rationem nulla salus, diría el sujeto moderno. Su enfermedad es el despotismo y la desconsideración. Sí, pero, ¿de verdad puede curarse? ¿Quién, cómo y bajo qué circunstancias podría hacerlo? ¿No estará condenada a enfermarse? La aporía nos lleva una y otra vez a Kant: “Los esclavos sólo necesitan entendimiento; su amo, razón” (p. 34n). Seguimos a oscuras. ¿Entender no es dar razón?

4

Como si de una mera decisión epistemológica estuviéramos hablando, de lo que se trata es de deshacerse de la oposición entre “naturaleza” y “cultura”, aconseja a su aire Jean-Marie Schaeffer, que no es teólogo pero sí, ¡ay!, científico. ¿Lo es, sin ribetes? Nada hace excepcional a un ser humano en el marco del ser; la “tesis de la excepción humana” que Schaeffer fustiga no es sólo falsa, sino además nociva; bloquea, imagínenselo, el progreso de nuestro saber. El tono es básicamente provocador; como esta separación implica un peraltaje y una superioridad ontológica del hombre sobre todo aquello que él no es, atrevámonos a borrar cualquier diferencia: porque la cultura es una parte de la naturaleza, como las alas de las aves, las escamas de los peces, la sangre fría de los reptiles o el pelaje de los mamíferos. La idea de La fin de l’exception humaine (2007) es, de inicio, muy atractiva; mantiene a una fracción de los siempre recoletos humanistas en la mira. Pero también es justo, para no emocionarnos de más, ver el argumento con más detenimiento.

Es el siguiente, formulado en principio, como acabamos de ver en Blumenberg, en dirección a Husserl (detrás de él, desde luego, Descartes y la cohorte del Idealismo alemán). La fenomenología, sobre el rastro del Cogito develado —nunca mejor dicho— por Descartes, es la principal responsable de haber edificado un cerco en torno al ser humano, aislándolo grosera e injustificadamente de la naturaleza. ¿A qué santos? Porque lo primero que salta a la vista es que la separación entre naturaleza y cultura es infinitamente menos una pulcra decisión epistemológica practicada calmosamente por gente sin mucho qué hacer que una especie de constante antropológica; ¿existe alguna población humana sobre la faz de la tierra que se abstenga de trazar frontera semejante? Busquemos y no la hallaremos. Ni una, ni siquiera los chinos que invoca Schaeffer en su alegato. Si no es algo que se pueda “debatir” en Revistas Indexadas y Congresos, no se le ve mucho sentido a la necesidad de impugnarla (y achacársela sólo a los filósofos). Sería algo parecido al gesto de un crítico de la religión que, irrumpiendo en pleno sermón dominical, decidiría echarle en cara al ministro responsable que sus “decisiones epistemológicas” se hallan mal o insuficientemente fundadas. ¿Qué tal que esté en la naturaleza del hombre negar su pertenencia a la naturaleza? ¿Hará falta crear misiones que vayan a todos los rincones del planeta a explicarle a cada tribu que Darwin no tiene la culpa de haber dado en el clavo?

El primer testigo de cargo citado a comparecencia —pues en efecto se trata de un juicio, de un proceso judicial— es, nobleza obliga, Husserl, quien simplemente ha sido incapaz de reconocerle mérito alguno a una panoplia técnica encargada de objetivar a miembros de su propia familia (zoológica) con el sano propósito de “conocerlos”. ¡A conocer ésta! La posición (o decisión) epistemológica del patriarca de la fenomenología en tanto ciencia rigurosa consiste en señalar un problema: sea lo que fuere, y nos agrade o exaspere, el humano no puede ser solamente un objeto entregado a la mirada de un discurso (y de un dispositivo) pretendidamente neutro. Que sea el único caso (conocido) en que un animal se objetive a sí mismo no puede pasarse de largo: no es que se sea un animal divino, como dice Gustavo Bueno, ni que sólo a nosotros nos sea posible abarcar con una celestial mirada metafísica el entero universo desde una cima inaccesible a cualquier otra creatura, sino que el hecho irrebatible de que albergar esta pretensión es un problema e inclusive una amenaza para sí mismos representa el único punto de partida decente para empezar a “conocernos”. Esto, y no la afirmación de que solamente los humanos somos “racionales” y “libres” —frente a la imbecilidad de la naturaleza— es lo que ha quedado vedado al escrutinio del crítico “naturalista”. Pues que seamos objetos entre objetos, entes entre entes es innegable; lo somos, pero de una manera supremamente incómoda. Si podemos objetivarnos es porque primero y a fin de cuentas hemos sido sujetos. ¿Superioridad? Escasamente; se es un objeto cuyo conocimiento de los objetos no puede aplicarse a sí mismo en la medida en que inevitablemente actuará como juez —él constituye desde su propia subjetividad el campo de objetos— y parte —algo de sí mismo, pero no todo se deja medir y calibrar como objeto—. Las ciencias naturales aplican sin fricciones a cualesquier campo de objetos, pero su validez cesa en este objeto que es también sujeto y que no puede —quizá sólo en sueños— dejar de serlo. Non cogitant, ergo non sunt, suelta por ahí, con su ironía habitual, Lichtenberg. ¡Una excepción, mas desgraciada! La postura de Schaeffer es científica, pero se muestra impedido para percatarse de que las ciencias han heredado prácticamente todo el arsenal —y toda la sintomatología— de la teología para primero aislar y enseguida condenar a sus adversarios. En un lenguaje particularmente áspero y repetitivo y haciendo alarde de un talante no poco dogmático, la crítica de Schaeffer a la fenomenología —y a la metafísica del Cogito— deja ir la oportunidad de sacarle sus verdaderos trapos sucios al sol. Cuesta trabajo entender con qué objeto fue redactado un estudio que arranca de la premisa de que la famosa tesis de la excepción humana —herencia erudita de una creencia popular (cristiana)— está desde hace mucho tiempo finiquitada. “Desde hace más de un siglo”, escribe en la p. 51, “múltiples disciplinas científicas han acumulado un conjunto coherente de resultados sólidamente establecidos que, suponiendo que pudieran entrar en competencia cognitiva con la Tesis, no podrían sino decretar su defunción”. Es que el dogmatismo inherente al positivismo (o al naturalismo) procede claramente de una seguridad excesiva depositada en los “saberes mejor compartidos” (p. 53); Schaeffer se parapeta detrás de ellos, válidos no porque su mirada sea más penetrante, sino por eso, porque son “mejor compartidos”, rasgo que milagrosamente le libra de criticarlos. Lo interesante sería comprobar si el estructuralismo, igualmente hostil a la fenomenología, se ampara en la Institución Científica —mucho más que en su “racionalidad”— a fin de combatirla en su terreno; lo veremos enseguida. Que la crítica de Schaeffer sea científica le resta muchísima agudeza —y hasta honestidad; se conduce como el niño que avienta la piedra y corre a guarecerse entre las piernas de sus mayores. Inquietante es que desde el comienzo confunda los niveles; Husserl arremetió contra el psicologismo porque su método es poco riguroso, pero nunca porque se haya propuesto salvar a cualquier costo esa presunta excepcionalidad-superioridad, esa insularidad o extraterritorialidad del ser humano respecto de la naturaleza. Confusión que, en un vistazo necesariamente apresurado y superficial, constituye el punto más vulnerable de su objeción; no es verdad que la filosofía esté empeñada en “inmunizarse” contra las verdades de la ciencia, en un trabajo de blindaje destinado en el fondo a proteger una verdad revelada —a saber, que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de su Señor— y a situarla en un nicho inexpugnable. Me interesa hacer notar que, a semejanza de Blumenberg, la ciencia y su verdad permanecen intocadas; para Schaeffer, esta verdad es, sin discusión posible, la verdad. ¡Y acusa a los fenomenólogos de inmunización epistémica! No deja de entristecer que la ciencia se comporte con la religión peor que la religión con ella; y más grave si cabe cuando esa intolerancia se traslada al horizonte filosófico. En su cuestionamiento de Cogito cartesiano, por ejemplo, la acusación se puede fácilmente volver en su contra: la ciencia también se ha inmunizado, y de modo más perfecto, contra la infección filosófica (que el autor confunde a la ligera con la metafísica tal cual). “El análisis que llevamos a cabo hasta ahora”, señala como resumen, “permitió mostrar que la fuerza principal de la teoría de la excepción humana está ligada a una tesis epistemológica. Esta tesis, segregacionista, pretende inmunizar la teoría de la excepción humana contra toda objeción formulada en nombre de los conocimientos externalistas que, por otra parte, podemos elaborar con respecto al ser humano. Para quien piense que la Tesis nos propone una visión problemática de la identidad humana y nos conduce a un atolladero, pues, es indispensable evaluar la pretensión segregacionista gracias a la cual la Tesis se pone a resguardo de toda objeción ‘naturalista’…” (p. 55). Invirtamos los papeles; ¿no es la Institución Científica la que —por temor al contagio “metafísico”— se ha hundido en su escafandra? Es observable, pues, en la exposición de la “tesis”, una persistente exageración: no vale la pena perder tiempo examinando la crítica de Husserl al naturalismo (y al positivismo); basta, para Schaeffer, con denunciar su raigambre teológica. Pero bueno, si a fin de cuentas no es nada excepcional —y hay que admitir, con Schaeffer, que no lo es, al menos en el sentido teológico del término—, ¿cómo determinar de verdad lo exclusivo de la especie, y de qué manera justificarlo?
5

“Lo humano”, para el estilo estructuralista de Claude Lévi-Strauss, consabidamente adverso a la fenomenología —frente a la cual, según se ha visto, Schaeffer hace causa común—, no se determina solamente por la conciencia (y la razón), sino por la (compleja) interacción con una dimensión inconsciente —otra bestia negra para los enfoques cognitivistas, naturalistas y positivistas—: el sujeto es esa interacción o nudo, menos de cuerpo y alma que de representaciones —conscientes e inconscientes— y de emociones —imágenes, símbolos, pulsiones— inmersas ya no en “la” realidad —que, concebida unidimensionalmente, corresponde a una clase particular de representaciones— sino en un real hecho de fluctuaciones, aleatorio y estratificado: un real fracturado, fraccionado, fractalizado. Desde este punto de vista, mucho más rico y exigente que aquel derivado del dogmatismo y de la arrogante suficiencia de las ciencias positivas, el Cogito cartesiano y su avatar fenomenológico exhiben su flanco más rígido y reactivo. El yo está perforado —y preformado— por el otro (y por los otros) en una suerte de monadología despanzurrada que por lo demás no tendría para qué amenazar directamente a los ordenamientos sociales —del mismo modo en que la poesía se abre a lo demoníaco sin derrocar los poderes cohesionantes, comunicativos y tranquilizantes de los sistemas lingüísticos—. En suma, el yo no es “liberado” ni tampoco hecho prisionero (o “rehén”, como pide la fenomenología levinasiana): es asumido (no subsumido) en su posición excéntrica e inestable, en su función articulatoria y de compromiso —incesantemente revocable— entre los movedizos estratos y rizos de lo real —que es justo lo que ha descubierto y descrito Freud y proseguido, muy gongorinamente, por Lacan. Al cogito cartesiano hay que complicársela, no refutarlo ingenuamente con los “saberes mejor compartidos” de Schaeffer.

Que lo humano resulta inconcebible sin una remisión explícita a lo no humano queda perfectamente establecido por Lévi-Strauss en su análisis del totemismo; pues no es cosa de humanizar el mundo, empresa civilizatoria por antonomasia, sino, a la inversa, de animalizar, vegetalizar, mineralizar a lo humano: tal es la lógica, sutil y rigurosa, del pensamiento salvaje, constituido por una resuelta fidelidad —que no desconfianza, ni metódica ni espontánea— a las cualidades sensibles, a la sabiduría ancestral de los sentidos. Esta lógica no es formal ni mucho menos dialéctica: a semejanza de las figuras de un caleidoscopio, incorpora el azar en lugar de exorcizarlo, dando espacio para configuraciones siempre nuevas y cambiantes. Lo humano, a ojos de esta peculiar antropología antifilosófica que es así mismo una filosofía irónicamente antihumanista, no es en ningún caso un presupuesto incuestionable, y aún menos un deber-ser prescrito genética, evolutiva o teológicamente (en este respecto vienen siendo lo mismo), sino un efecto posible, una desembocadura como en delta.

El prodigioso —por melancólico— relato de Tristes Tropiques (1955) expone este carácter “terminal” —pero abierto— de lo humano como un encuentro (que no re-encuentro) consigo mismo a condición de llegar, en su sentido físico y metafísico, literal y figurado, hasta el fin del mundo. En este sentido, tampoco Lucien Lévy-Bruhl, con frecuencia invocado en oposición a Lévi-Strauss por su evolucionismo, considera que lo humano pueda determinarse por el cogito cartesiano —en breve, el yo-pienso elevado a principio y garantía de existencia—, sino (en sintonía con aquello que años después observará el estructuralista) por la posibilidad de entablar con lo real un vínculo fundado en el respeto y la fidelidad a las cualidades sensibles. La “mentalidad primitiva” —aquella que precisamente ha sido reprimida por la civilización occidental-cristiana— se ordena en virtud de la “ley de participación” (la sincronicidad de los taoístas), según la cual todo está en todo y cada cosa puede ser (y es) al mismo tiempo otra cosa: una planta que es un dios que es un venado que es un astro que es un símbolo… El sujeto (humano) lo es del inconsciente, por más que no se le llame así y se le reconozca en cuanto tal, apareciendo bajo la forma de un haz de “fuerzas ocultas” y “fenómenos místico-numinosos”, y muy esporádica o puntual o displicentemente de la conciencia moral. ¿Inmoralismo? Más bien, qué paradoja, extensión indiscriminada de la moral, pues el sujeto del inconsciente que capta la antropología de Lévy-Bruhl es responsable de sus propios sueños y presagios, y no nada más de sus actos conscientes y voluntarios. Dentro de esta perspectiva —cuyo entramado evolucionista se va atenuando con los años— la unidad de lo consciente y lo inconsciente, lo visible y lo invisible, lo manifiesto y lo oculto, lo real y lo irreal, lo natural y lo sobrenatural, lo uno y lo otro, efectos todos de esta pretendida lógica de la participación, desembocan —a diferencia de lo que piensa Lévi-Strauss— en una proscripción del azar: para el “primitivo” (no para “ellos”, sino para el primitivo que en el fondo —o en la superficie— seguimos siendo) la casualidad simplemente no existe. Todo, hasta el más insignificante o ínfimo detalle, se halla sobredeterminado. ¡Lógica del Ello!

6
No hay lugar para profundizar en estas cuestiones; pero nos hemos asomado a ellas, percibiendo su profundidad, su atracción e incluso su urgencia. Pues, tal y como discurría el Conde Yorck de Wartenburg a fines del siglo XIX, el ser humano —hombre, mujer, y todas las mezclas imaginables— es un “fenómeno” que porta su (lo) otro en sí mismo; lo determina su propia historia, con el agravante (o atenuante, según se vea) de que esa historia no es del todo “propia”. Consciente de sí mismo —mas como otro; en tal imposibilidad —lógica, epistemológica, psicológica, ontológica— radica su “humanidad”. Porque cada individuo realmente existente es otro y su singularidad es irreductible, por ello es estéril convertirlo en objeto de los saberes institucionales de las ciencias, y esto a pesar de que sean reconocibles ciertas posiciones vitales: china, hindú, griega, judía, cristiana, moderna… También pueden ser reconocidas en ellas determinadas actitudes básicas: en la griega, por ejemplo —y esta es una espléndida intuición que también han desarrollado pensadores como Blumenberg o como Eric Voegelin, entre muchos otros—, no rige —como sí lo hace en la actitud moderna— la apropiación y el usufructo, es decir, el dominio y la conquista, sino (y ya hemos dicho algo de ello) la contemplación, cuyo órgano rector es la mirada; en la cristiana —sin limitarnos a sus vertientes reformadas; baste pensar en la judía-católica Simone Weil, para la cual todo hombre es malvado y egoísta: sólo la fe y la obediencia a Dios tienen el poder de sacarlo de su ensimismamiento— el (lo) humano es determinado como una existencia descarriada, víctima de su amor propio. De no ser por la Biblia, como perora Zwinglio (o cualquier ministro que se precie), este ser jamás podría ser redimido; Cristo se ha entregado a Dios como muestra de lo que debe regir la existencia de cada uno: autocastigo y autoconocimiento que acaso conduzcan a la desesperación, destino que puede sobrellevarse merced a los sacramentos, es decir, a la vida vigilada y gestionada dentro de una comunidad eclesial; para la posición cristiana, el humano es un ser escindido entre el cuerpo, manchado de suciedad, y el espíritu, que es la presencia del Dios Trascendente dentro de ese cuerpo. ¡Santa esquizofrenia! Aquí pudo haber exclamado Ludwig Ziegler: ¡Dime qué dioses adoras y te diré qué clase hombre eres! En fin, ¡hay para escoger! No las ciencias, pero sí las filosofías (si es legítimo el plural) nos han conducido a un paraje, justamente, pluralista; Wittgenstein se detendrá en esa “facultad” que consiste en “hablar”, astucia por cuya intercesión somos introducidos a un mundo que nos permite comprendernos entre nosotros pero que al mismo tiempo nos lo prohíbe: al querer atenernos al sentido quedamos enredados en confusiones, ilusiones, falsas atribuciones (Marx diría entonces que somos el animal ideológico); para Wittgenstein, en cualquier caso, un ser que se pone en juego en la multiplicidad de juegos de lenguaje (que no son “juegos” inocentes, sino modos de vida). Un animal paradójico, atormentado, contradictorio: Max Weber —en sintonía con Wittgenstein— lo determinará como un ser inserto en innumerables juegos de razón que desembocan, en prácticamente todos los casos, a perderla; un ser tan ilimitadamente plástico que, al igual que Dédalo, muy a menudo termina prisionero de sus propias creaciones. ¿Resultado? Si no cada individuo, cada cultura, según instruye Benjamin Lee Whorf, es un mundo, y, en cuanto tal, por su configuración lingüística, inconmensurable y heterogéneo a cualquier otro.
En consecuencia, ¿existe el hombre?
Sobre esto dejemos crecer la hierba
(Lichtenberg, 2008: 307).

Referencias bibliográficas.
- Blumenberg, Hans (1979), Arbeit am Mythos, Suhrkamp, Fráncfort del Meno.
- Blumenberg, Hans (1981), Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Fráncfort del Meno.
- Blumenberg, Hans (2004), El mito y el concepto de realidad, tr. C. Rubies, Herder, Barcelona.
- Blumenberg, Hans (2011), Descripción del ser humano, tr. G. Mársico, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
- Gray, John (2011), La Comisión para la Inmortalización. La ciencia y la extraña cruzada para burlar a la muerte, tr. C. Camps, Sexto Piso, Madrid.
- Lévi-Strauss, Claude (1955), Tristes Tropiques, Plon, París.
- Lichtenberg, G. Ch. (2008), Aforismos, ed. J. del Solar, EDHASA, Barcelona.
- Schaeffer, Jean-Marie (2009), El fin de la excepción humana, tr. V. Goldstein, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.

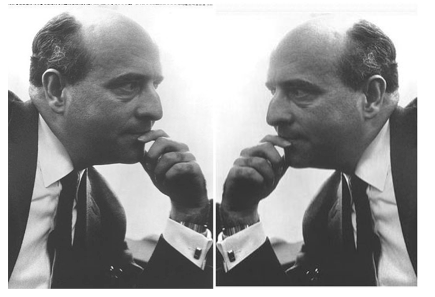
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.