
Resumen
En este artículo, no tenemos otra intención que sostener la siguiente modesta tesis: frente a la rigidez conservadora del lenguaje institucionalmente administrado y frente a la ligereza posmo-liberal del uso de lo que llamaremos el cuantificador-X (todxs, lxs, etc.) es posible una política cultural de género que —basada en lo que llamaremos el cuantificador personal— sea conceptualmente estable, gramaticalmente parsimoniosa y, sobre todo, éticamente robusta y relevante.
Sostendremos, a partir de una reconsideración de la idea de política cultural de Richard Rorty, que el contenido conceptual de las palabras y nuestra responsabilidad teórica y práctica con respecto a ellas se determina a partir de los juicios teóricos y prácticos en los que las empleamos y no por los signos con los cuales las representamos.
Palabras clave: política cultural, género, pragmatismo, feminismo, ética, lenguaje.
Abstract
In the present article, we have no intention other than to sustain the following modest thesis: against the conservative rigidity of institutionally administered language and against the postmodern lightness of the use of what we will call the X-quantifier (todxs, lxs, etc. in spanish) is possible a cultural gender policy that —based on what we will call the personal quantifier— is conceptually stable, grammatically parsimonious and, above all, ethically robust and relevant.
We will argue, from a critical reconsideration of the cultural policy idea of Richard Rorty, that the conceptual content of the words and our theoretical and practical responsibility with respect to them is determined from the theoretical and practical judgments in which we use them and not by the signs with which we represent them.
Keywords: cultural politics, gender, pragmatism, feminism, ethics, language.
Antes de comenzar propiamente con lo que aquí pretendemos, es preciso hacer explícitas ciertas premisas que, si bien aparecerán en distintos lugares del presente artículo, consideramos que, debido al tono polémico que nosotras aquí adoptaremos, el hecho de no hacerlas explícitas desde el comienzo podría provocar malentendidos.
La primera premisa es que el silogismo práctico que soporta al feminismo en general es no sólo razonable, sino deseable y realizable. Si asumimos que la forma de un silogismo práctico es:
- Traer E a cuenta, implica hacer A.
- Debo traer E a cuenta.
- Por tanto, debo hacer A.
El silogismo práctico del feminismo (SPF) en general sería:
- Crear una sociedad igualitaria implica reivindicar la equidad de género.
- Debo crear una sociedad igualitaria.
- Por lo tanto, debo reivindicar la equidad de género.
La segunda premisa es que compartimos plenamente con un gran número de feministas que, para la consecución de SPF, el lenguaje es un ámbito esencial, pues trae consigo una potencia creativa y transformadora de nuestras prácticas. Por lo tanto, compartimos también lo apremiante que es echar mano de estas potencias para contrarrestar el conservadurismo lingüístico que administra institucionalmente el lenguaje a través de instituciones como la RAE que obstaculizan el efecto transformador del lenguaje en función del gran número de prácticas sociales en las que el asunto de género se encuentra involucrado.

Finalmente, pero no menos importante, la tercera premisa es que, dado que recurriremos a dichos términos a lo largo del presente artículo, es preciso distinguir entre lo que entendemos por ética y lo que entendemos por moral.
A contracorriente de aquellos que utilizan indistintamente estos términos o aquellos que consideran que la ética es simplemente la disciplina filosófica que se encarga del estudio de la moral entendida como el código de normas sociales, culturales y religiosas que marcan los criterios de corrección entre lo bueno y lo malo, nosotras entenderemos la ética como una práctica de la libertad a partir de la voluntad de ponerse de acuerdo con uno mismo a través de la relación con otras personas.
En este sentido, estas premisas juntas nos conducen a sostener que:
- Debemos reivindicar la equidad de género.
- Para cumplir a) es preciso ocuparnos del lenguaje en función de su potencia transformadora de prácticas.
- Que a) y b) son tareas eminentemente éticas.
Partiendo de estas premisas y de los compromisos que involucran, consideramos que hasta ahora el gran problema se encuentra en la manera en la que se ha querido llevar a cabo b). El problema consiste en que la potencia transformadora del lenguaje ha quedado entrampada entre dos posturas: por un lado, en una sensibilidad posmoderna que se contenta con la mera ocurrencia estética y confunde la invención con la creación y la apariencia con la sustancia. Y, por otro lado, hacia una sensibilidad liberal sustentada en una exagerada preocupación por lo “políticamente correcto” que, a nuestro parecer, confunde lo moralmente conforme y lo neutralmente discursivo con lo éticamente relevante. En este sentido, compartimos la intuición de Roger Scruton de que: “Aquellos que se autonombran liberales están mucho más interesados en neutralizar que en liberar a sus congéneres”.

A pesar de las diferencias tanto formales como de contenido que ambas sensibilidades guardan entre sí, lo desastroso consiste en que ambas forman una sensibilidad posmo-liberal que comparte su ineficacia para hacerle frente al conservadurismo.
De estos puntos y distinciones nos ocuparemos a detalle más adelante. Por ahora basta decir que, a partir de ellos y a contracorriente de las más vigorosas de sus intenciones críticas, el asunto de la potencia transformadora del lenguaje y el papel que el feminismo y los estudios de género pueden jugar a través de éste, se ha convertido, o bien en teorías que hinchan el discurso al punto de que resultan tan sólo inteligibles dentro de contextos académicos e intelectuales por demás limitados y exclusivos, o bien en manuales de buenas costumbres que tan sólo domestican los comportamientos y actitudes en los reducidos contextos institucionales y corporativos, pero que carecen de toda fuerza normativa y de todo compromiso sustancial en torno a las posibles prácticas que serían efectivamente éticas, es decir, capaces de transformaciones integrales y coherentes en función de las relaciones de género.

En ese sentido, frente a lo sofocantemente rígido del conservadurismo y su administración institucional del lenguaje, pareciera que las únicas alternativas con la que contamos son con lo ocurrentemente ligero de la posmodernidad o con lo aguadamente neutral de la institucionalización de prácticas políticamente correctas con respecto al género basadas en manuales.
Debido a ello, ha quedado, si no clausurada, al menos sí ensombrecida aquella vía que nos permitiría abordar este problema —para continuar con las metáforas de la consistencia— no desde la rigidez ni desde la ligereza, sino desde lo estable.
Dar cuenta de este fenómeno en su totalidad, es decir, en todos los usos, prácticas y contextos en los que se involucran cuestiones de género, nos llevaría mucho más tiempo y espacio del cual nosotras podemos ocupar aquí, por lo que no nos queda más que limitarnos a una de las manifestaciones más llamativas del mismo, a saber, el uso de elementos para cuantificar y articular juicios y expresiones relativas al género, a lo cual podríamos llamar, a falta de mejor nombre, “el problema de la cuantificación de género”, es decir el problema de cómo referirnos en plural a un conjunto de personas de distinto sexo y/o género.

En este sentido, y tomando en cuenta todo lo anterior, en el presente artículo nosotras no tenemos otra intención que sostener la siguiente y por demás modesta tesis: que frente a la ya mencionada rigidez conservadora de instituciones como la RAE, pero también frente a la ligera neutralidad posmo-liberal y su intento por solucionar el problema de la cuantificación de género a partir del uso de lo que llamaremos el cuantificador-X expresado principalmente en el uso de pronombres indefinidos (todxs, algunxs, unxs o ningunxs) y de artículos definidos (lxs), aunque también en sustantivos (amigxs, alumnxs, trabajadorxs, etc.), es posible encontrar otra alternativa recurriendo a una política cultural de género que —basada en lo que llamaremos el cuantificador personal— sea, como hemos dicho ya, conceptualmente estable, pero no sólo eso, sino también gramaticalmente parsimoniosa y, sobre todo, éticamente relevante.
Para ello sostendremos que el contenido conceptual de las palabras y nuestra responsabilidad ética con respecto a ellas se determina a partir de los juicios teóricos y prácticos en los que las empleamos y no por los signos con los cuales simplemente las representamos. En pocas palabras, consideramos que la función transformadora del lenguaje no es un asunto de gramática, sino de pragmática. En suma, proponemos dicha tesis como la mejor manera para reivindicar la intención de tratarnos entre nosotras como personas.

Para realizar lo anterior, procederemos de la siguiente manera: en el segundo apartado expondremos la noción de “política cultural” que Richard Rorty[1] pone en juego y la manera en cómo ésta opera en función de sus críticas a cierto tipo de feminismo.
Asimismo, sostendremos que su postura se queda corta debido a que ofrece tan sólo una versión débil de política cultural, por lo que es preciso robustecerla con la concepción de la determinación inferencial del contenido conceptual que Robert Brandom[2] ofrece y que, curiosamente, el mismo Rorty dice reivindicar.
Una vez contando con la idea de una política cultural fuerte, en el tercer apartado veremos cómo ésta resulta una propuesta atractiva frente a las deficiencias de la cuantificación de género a partir del cuantificador-X.
Política cultural, contenido conceptual y transformación social
Richard Rorty entiende por política cultural aquella práctica en la que se ofrecen argumentos en torno a qué palabras debemos utilizar y cuáles debemos desechar. En este sentido, afirma Rorty, “Cuando decimos que los franceses deberían dejar de referirse a los alemanes como Boches, o que la gente blanca debería dejar de referirse a los negros como niggers, estamos practicando la política cultural”.[3]

Siguiendo su compromiso con el pragmatismo, para Rorty la política cultural es el mejor y más serio reemplazante de la ontología,[4] es decir, una política para ofrecer una práctica lingüística relevante que evite la necesidad de determinarnos en función del ser y para transitar hacia una construcción de nuestro ser en función del hacer. La política cultural no sería sólo un remplazante de la ontología entendida en términos metafísicos, es decir, en función de esencias, sino también de la ontología en términos cientificistas y la pretensión de determinarnos no en función de esencias, sino de naturalezas. En este sentido, la política cultural se opone a lo que Rorty llama “filósofos universalistas”, lo cuales consideran que “[…] las verdades importantes sobre lo que está bien y lo que está mal pueden, no sólo formularse, sino también hacerse plausibles en el lenguaje con el que ya contamos”.[5]
Desde la política cultural, por el contrario, la expansión del espacio en el que se naturaliza o se hipostasian ciertas palabras es una condición para el progreso moral.
La política cultural se sostiene también bajo la idea de que, si bien tenemos naturaleza y por tanto somos creaturas naturales o biológicas, no somos naturaleza. La naturaleza motiva ciertas disposiciones, pero no determina; lo que nos compromete y determina son nuestras prácticas y nuestras acciones que, en gran medida, se encuentran mediadas lingüísticamente. En este sentido, sólo podemos ser aquello de lo que somos capaces de hacernos responsables y consecuentes. Las cuestiones del ser o de lo que somos, “[…] se reducen a las cuestiones acerca de aquello que sirve para crear un mundo mejor”.[6]
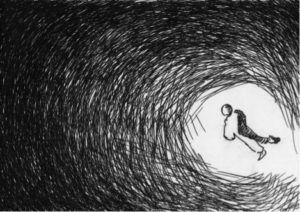
En suma, la política cultural sostiene que: “Solamente si alguien tiene un sueño, y una voz para describirlo, lo que parecía naturaleza empezará a verse como cultura, y lo que parecía destino como una aberración moral”.[7]
Siendo así, la política cultural tiene como objetivo principal “[…] incrementar el grado de tolerancia de ciertos grupos de personas hacia otros a partir de promover el abandono de ciertas prácticas lingüísticas”.[8]
En este sentido, enfocándose en el nivel del “discurso”, Rorty considera que una de las cuestiones centrales de la política cultural es, por ejemplo, “[…] si debemos, con la intención de preservar viejas tradiciones, permitir a los padres perpetuar un sistema de castas al elegir parejas matrimoniales a sus hijos”.[9] Lo cual guarda una analogía directa y plantea una cuestión semejante a la de si debemos permitir que una institución o instituciones decidan qué y de qué forma debemos utilizar palabras.
Como bien afirma Rorty, las preguntas que dan paso a la práctica de la política cultural alcanzan sus puntos fuertes (y sensibles) en aquellos momentos en que nuevas prácticas sociales comienzan a competir con las viejas.
Para apreciar la manera en que la política cultural puede operar en las cuestiones que surgen dentro del contexto del feminismo y los asuntos de género, podemos recurrir al propio Rorty, quien afirma, siguiendo a McKinnon, que “Una manera de cambiar las reacciones emocionales instintivas es suministrar un nuevo lenguaje que facilite reacciones nuevas”.[10]

Rorty está de acuerdo con McKinnon en que “[…] lo que las feministas necesitan es modificar los datos de la teoría moral más que formular principios que se ajusten mejor a los datos preexistentes. Las feministas están tratando de conseguir que la gente sienta indiferencia o satisfacción ante lo que antes la hacía retroceder, y repulsión y rabia donde antaño sentía indiferencia o resignación”.[11]
Por tanto, la política cultural desde una óptica feminista consistiría en “[…] modificar nuestras prácticas para que se puedan tener en cuenta descripciones nuevas de lo que ha venido sucediendo”.[12]
Es decir, la única manera de sensibilizar en torno al problema de género y en torno a la situación de la mujer es llevando a cabo una política cultural que nos permita desechar prácticas lingüísticas instauradas, institucionalizadas y conservadas de manera paternal.
Ahora bien ¿qué entiende Rorty por un “nuevo lenguaje”?
Un nuevo lenguaje tendría dos características:
- i) La creación e introducción de palabras nuevas.
- ii) La desviación creativa en el uso de las ya existentes.[13]
La creación de un nuevo lenguaje, es decir, la práctica de la política cultural en torno al género, nos posibilitaría, en un sólo movimiento, para abandonar los criterios aparentemente objetivos (ontológicos en sentido metafísico o científico) que determinarían lo que sería una percepción distorsionada o no distorsionada de la realidad política y moral, pues ello supondría seguir estando subordinados a la reivindicación paternal e institucional de las prácticas y también nos posibilita hablar “[…] de la necesidad de modificar nuestras prácticas para que se puedan tener en cuenta descripciones nuevas de lo que ha venido sucediendo”.[14]
Ahora bien, Rorty nos advierte de los problemas que podría presentar la realización de (i) y (ii), pues corremos el peligro de que “[…] el único lenguaje en el que formular premisas relevantes es un lenguaje en el que las premisas emancipatorias relevantes suenan insensatas”.[15]

Esto quiere decir que, si la creación de un nuevo lenguaje a partir de la creación de nuevas palabras o de la desviación creativa de las mismas tiene como guía la mera ocurrencia, la mera invención o la mera hinchazón de un vocabulario que aparente profundidad, entonces nos alejaremos del objetivo primordial de la política cultural, el cual consiste en “[…] intentar actualizar posibilidades hasta ahora no soñadas poniendo en juego nuevas prácticas lingüísticas y de otro tipo y erigiendo nuevos constructos sociales”.[16]
Para Rorty, corremos el peligro de caer en algo así como una fetichización del lenguaje que nos conduzca a considerar, apresuradamente, que su potencia transformadora se reduce a la transformación del lenguaje mismo y no en la transformación de las realidades, hechos o situaciones (por más contextuales que estas puedan ser) de las que dicho lenguaje pretende expresar.
En otras palabras, para que (a) y (b) cuenten realmente como elementos que constituyan una práctica relevante y efectiva de política cultural, deben tener como condición —siguiendo la cita anterior— el erigir nuevos constructos sociales y no solamente vocabularios que, por su novedad, puedan parecer atractivos.
En este sentido, si bien la política cultural renuncia a decirnos qué y cuál es la realidad última de las cosas, jamás renuncia a la posibilidad de intervenir en el mundo socialmente constituido. Y, aunque dicha intervención está necesariamente mediada por nuestras prácticas lingüísticas, la mera transformación dentro de éstas no resulta suficiente para construir una política cultural.

Es en este tenor que Rorty nos plantea se encuentra la siguiente exigencia: “[…] la única forma que puede adoptar semejante crítica es imaginar una comunidad cuyas prácticas lingüísticas y de otro tipo, sean diferentes de las nuestras”.[17]
Otro aspecto interesante de la política cultural es el hecho de que admite la posibilidad de expandir el espacio lógico, y, por lo tanto, de apelar al valor y a la imaginación más que a criterios “espuriamente neutrales”.
Este punto, como se verá en el siguiente apartado, será de gran relevancia para el asunto que nos atañe, pues lo atractivo de la política cultural en torno al género y a la situación de las mujeres es que nos permite realizar juicios de valor, y no sólo eso, sino ir más allá de la mera neutralidad.
En suma, podemos cerrar la idea de política cultural que Rorty ofrece, diciendo que, a final de cuentas, una intervención lingüística de este tipo nos permite reivindicar la idea de que lo que experimentamos en nuestras prácticas morales y políticas es aquello que somos y lo que somos depende de “[…] cómo tiene sentido que te describ[a]s a ti mismo dentro del lenguaje que sabes hablar”.[18]
Una vez caracterizada entonces la noción de política cultural y su propuesta, lo que quisiéramos ahora es evidenciar que, a pesar lo atractiva que resulta esta idea, consideramos que algunas de sus premisas y el nivel en el que éstas nos sitúan, resulta insuficiente para la comprensión de un nuevo lenguaje para los fines que se propone alcanzar.
Robert Brandom: hacia una política cultural fuerte
Si bien es cierto que, como hemos dicho más arriba, simpatizamos plenamente con la tarea que la política cultural propone en torno a la creación de nuevos lenguajes capaces de expresar una concepción de nosotras mismas y nuestras prácticas más allá de la institucionalización paternal de las mismas, consideramos que lo que Rorty plantea es lo que podríamos llamar una política cultural débil incapaz de ser consecuente con todo lo que se propone.

El problema de la política cultural propuesta por Rorty es que se enfoca casi exclusivamente en el nivel del uso y la transformación de palabras, tratándolas como si fueran la unidad mínima en la cual radica el contenido conceptual que decidiría, en última instancia, la efectividad tanto de la crítica al lenguaje establecido, así como la posible redescripción que nosotras mismas podríamos hacer en función de un nuevo lenguaje.
Pero a nuestra consideración, una política cultural que se reduce al rechazo, aceptación o creación de palabras es incapaz de trascender el mero ámbito de lo que en la introducción hemos llamado la ocurrencia posmodera y la neutralidad liberal de lo políticamente correcto, es decir, es incapaz de ir más allá de la transformación del lenguaje mismo y no, como el mismo Rorty desea, una transformación más robusta de la realidad al que el lenguaje apunta.
Siendo así, consideramos que es preciso rescatar los elementos sustanciales de la propuesta de Rorty, pero a la vez robustecerla para obtener así una política cultural fuerte.
Para ello no es necesario alejarnos demasiado de Rorty, puesto que él mismo sugiere que la idea de política cultural se le debe mucho a su alumno Robert Brandom. Pero si bien es cierto que Rorty y Brandom están de acuerdo en que la elección de un vocabulario trae implícitamente distintos tipos de compromisos[19] y que estos son un asunto de prácticas sociales y no de hechos objetivos, es curioso que Rorty sea incapaz de reivindicar la tesis brandomiana de que los juicios son la unidad mínima de sentido y, por lo tanto, en donde se manifiesta la plena asunción de responsabilidades con respecto a una comunidad.

En este sentido, mientras que Rorty limita la función de la política cultural a las palabras que usamos, Brandom sitúa la relevancia de ésta en los juicios a partir de los cuales nos comprometemos a ciertas prácticas que determinan plenamente aquello que somos a partir de lo que hacemos, a saber, personas entendidas como creaturas fundamentalmente sapientes:
“Las creaturas sapientes son conocedores y agentes. Hacen juicios y llevan a cabo acciones intencionales. Quizá la idea más básica de Kant es que aquello que distingue a los juicios y las acciones intencionales del comportamiento responsivo de las creaturas meramente sentientes es que los juicios y las acciones son cosas de las cuales somos responsables de un modo distintivo. Estos expresan nuestros compromisos; son ejercicios de autoridad, posiciones que autorizamos”.[20]
Dicha responsabilidad y dicha autoridad son, además, estatus eminentemente sociales, pues como afirma Brandom, estos no existen hasta que las personas adoptan actitudes prácticas y normativas entre ellas. Sólo es posible ser persona dentro del contexto de una comunidad: “La práctica de dar y pedir razones es lo que hace posible que pensemos y actuemos, que nos comprometamos a nosotros mismos, que asumamos responsabilidad, en pocas palabras, que seamos PERSONAS”.[21]
Ahora bien, si ser persona es ser fundamentalmente sapiente y si la sapiencia es consciencia conceptual, es decir, un tipo de mentalidad que se empareja con el entendimiento más que con el sentimiento, entonces para ser personas y contar con estados sapientes, uno debe aprehender los conceptos que articulan su contenido.[22] Y, más aún, si los conceptos sólo articulan contenido dentro del contexto de juicios y las acciones intencionales a los que nos comprometen, entonces no son las palabras sino los juicios en donde una política cultural fuerte debe enfocarse.

Comprender la política cultural a partir de Brandom nos permite apreciar que el aplicar conceptos es algo común, tanto al juzgar como al actuar intencional. La aplicación de un concepto para la acción determina la manera en que nos vemos comprometidas a cómo hacer las cosas para que el compromiso práctico que expresamos sea exitoso. Aplicar conceptos en el juicio y en la acción son dos caras de la misma moneda.
En suma, para conseguir una política cultural fuerte, ésta debería enfocarse, no en palabras, que utiliza Rorty sino en aquellos contenidos conceptuales que sólo cobran sentido dentro de un juicio, el cual determina la concepción que tenemos de dichas cosas o situaciones y que, por tanto, determina también la responsabilidad que asumimos al expresarlas y el compromiso de actuar con respecto a ellas.
Una política cultural fuerte nos permitirá, entonces, en palabras de Brandom: “[…] interpretar a los miembros de la comunidad en el sentido de que éstos se toman y tratan unos a otros en la práctica como PERSONAS que asumen compromisos de contenido intencional y otros estatus normativos”.[23]

En este sentido, una política cultural fuerte es capaz de generar una dimensión eminentemente ética, pues posibilita el “[…] crear vocabularios que podemos utilizar para interpretar, comprender, constituir y, sobre todo, transformarnos a nosotros mismos”.[24] En este sentido, no trasformaría simplemente nuestra actitud referencial y descriptiva en torno a cosas, personas y situaciones, sino que transformaría nuestra actitud judicativa y práctica hacia ellas para comprometernos e intervenir en y desde ellas, activa y efectivamente; nos permitirá no sólo utilizar nuevas palabras, sino también propiciar la generación de nuevos tipos de relaciones éticas, es decir, relaciones que se encuentran dentro del juego de ponernos de acuerdo con nosotros mismos a partir de los otros. En palabras de Brandom, una política cultural fuerte sería “[…] un análisis de quiénes somos. Pues se trata de un análisis de aquella clase de ente que se constituye a sí mismo como ser expresivo, como una creatura que hace explícito y que se hace explícita a sí misma […] No sólo se trata de hacerlo explícito, sino que también nos hacemos explícitos a nosotros mismos”.[25]

A nuestra consideración, sólo bajo estas condiciones es como la tarea de cambiar o crear palabras puede cobrar relevancia en función de las cuestiones éticas más apremiantes que hoy enfrentamos, entre las cuales sin duda se encuentra la cuestión del género y la situación política y social de la mujer.
Una vez caracterizadas las condiciones y consecuencias de una política cultural fuerte, en lo que sigue veremos la manera en que ésta aplicaría en el caso del problema de la cuantificación de género.
El uso del cuantificador personal como política cultural de género
[La persona] hipócrita hace habitualmente preparativos que no precisa en modo alguno para la consecución de su fin y que, por consiguiente, sólo pueden tener el propósito de suscitar la atención.
[…] Mera palabrería virtuosa no sirve para nada y no da ningún buen ejemplo, sino uno pésimo, al fortalecer la incredulidad en la virtud. En ese aspecto, [la persona franca] se muestra especialmente consecuente. Sus hechos son como sus palabras.
Fichte
Como hemos advertido ya en la introducción, nos encontramos en un escenario de tal índole que pareciera que la única alternativa posible para hacer frente al conservadurismo lingüístico en general y en materia de género en particular, sería la sensibilidad posmo-liberal que conduce a la mera ocurrencia ausente de compromiso y a la neutralidad bajo las cifras de lo políticamente correcto.
Como hemos visto, los criterios que Rorty nos ofrece para crear un nuevo lenguaje son:
- a) La creación e introducción de palabras nuevas.
- b) La “desviación creativa” en el uso de las ya existentes.
Lo cual nosotras, siguiendo a Brandom, hemos robustecido al sostener que aquello que hace efectiva una práctica a partir de un nuevo lenguaje no es el cambio de palabras, sino de conceptos, los cuales adquieren su contenido en el contexto del juicio entendido como la unidad mínima de responsabilidad judicativa y práctica.
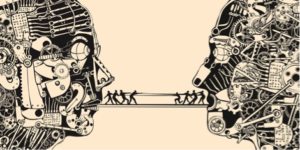
A nuestro entender, esta idea es reivindicada por la feminista Miranda Fricker[26] quien elocuentemente sostiene que:
“El feminismo nos invita a interesarnos sobre todo por la política de la experiencia vivida. Y esto debería llevarnos a centrar nuestra atención en el dominio de lo práctico, de forma que aspiramos a hacer filosofía de un modo que esté conformado por, y también conforme a nuestros mejores juicios cotidianos acerca del carácter de los intercambios discursivos”.[27]
A contracorriente de la ocurrencia posmoderna y la neutralidad liberal antes descritas, para Fricker “[…] una política feminista adecuada representará algo más que la exigencia de que se la incluya; representará una exigencia de cambio”.[28]
Quisiéramos detenernos un poco más en este asunto, pues es importante ensayar un ejemplo en el cual se pueda apreciar el hecho de que cambiar de palabras no implica necesariamente cambiar conceptos, juicio y, por lo tanto, prácticas. Recordemos que los conceptos sólo adquieren contenido y relevancia en función de la manera en que los articulamos en juicios y en la medida en que nos comprometemos, a partir de estos, para guiar nuestras posiciones teóricas y prácticas.
En este sentido, quisiera tomar como ejemplo el reciente esfuerzo por cambiar de palabra para referirnos a las personas que laboran en tareas domésticas de limpieza en casas ajenas a cambio de un salario, a saber, de las hasta ahora conocidas, en su tono más agresivo, como “sirvientas”, y en su tono más generoso “muchachas” o su contracción “chachas”.
Recientemente, entre las clases medias pretendidamente “cultas” (whatever that means) que por lo regular gozan de este tipo de servicio doméstico, se ha llevado a cabo un ejercicio de aparente sensibilización y conciencia social, a partir del cual se pretende —en el tenor de lo que hemos llamado política cultural débil— cambiar dichas palabras, debido a su tono despectivo y clasista, por palabras más dulces y no ofensivas como “asistentes del hogar”.
Pues bien, como dijimos, este es un claro ejemplo de aquello que no pasa de ser una política cultural débil, pues sólo aparentemente parece contribuir a tratar a las personas que ejercen dichas labores, con mayor dignidad.

Si decimos que es sólo una apariencia es porque, a nuestro entender, cambiando de palabras para dar cuenta de una persona y su situación laboral, no sólo no implica un trato con mayor dignidad, sino que el ejercicio de la política cultural débil, basada en el uso de eufemismos para describir una realidad fáctica, no sólo no contribuye a cambiarla, sino que la reafirma al contentarse y vanagloriarse de que con el cambio de palabras hemos cumplido con nuestra tarea. Se trata, entonces, de un mero fetichismo eufemista del lenguaje en el que nos congratulamos de nosotros mismos al cambiar palabras, pero mantener las cosas y situaciones a las que nos referimos exactamente como están.
Siendo así, si recurrimos a las exigencias éticas y políticas (y no meramente morales, como las que los manuales plantean en términos de mera corrección) de una política cultural fuerte, si en realidad nos interesa, como Miranda Fricker exige, transformar la realidad de nuestra relaciones sociales a partir de cambiar nuestro lenguaje, lo que tendríamos que plantearnos sería lo siguiente: a la luz de la premisa implícita que en esta situación se asume, es decir, la premisa de que “el trabajo doméstico es digno de respeto”, entonces las preguntas serían las siguientes: ¿cambiar la palabra “sirvienta” o “chacha” por la de “asistente del hogar” viene acompañado de un incremento salarial o de mayores garantías sociales para la persona que lo ejerce? O siendo un poco más exigentes ¿el cambio de dichas palabras se traduce en acciones efectivas para terminar con las relaciones reales de servidumbre que prevalecen en nuestras sociedades tardocapitalistas?

Nos parece que la respuesta a ambas preguntas es evidentemente negativa, pues dicho cambio de palabras no pasa de ser una manera de aparentar que no transforma las relaciones. No pasa de ser aquello que Fichte —siguiendo el epígrafe del presente apartado— llama una actitud hipócrita, una mera palabrería en la cual difícilmente las palabras son como los hechos.
Si nos hemos demorado con este ejemplo es para poder concluir hasta ahora que, con el mero cambio de palabras, se muestra que tanto la ocurrencia como la neutralidad resultan insuficientes.
Siendo así, consideramos que no es necesario recurrir a un gran número de casos prácticos o de evidencia empírica para notar las semejantes inconsistencias que el uso del cuantificador-X tiene, por ejemplo, en las redes sociales, en las cuales el uso de éste difícilmente puede llegar a ser constante y consistente en todas las prácticas discursivas.
Bástenos aquí tomar como ejemplo el manejo de las redes sociales de la revista Debate Feminista. Llama la atención que en el post de Facebook con el que se promovió el lanzamiento del número 51 de dicha revista, no utilizaron en sus redes sociales el cuantificador-X, sino el tradicional uso del masculino y del femenino (todos y todas, los y las). Por el contrario, en Twitter, los días 24 abril del 2013 y 5 de febrero del 2014 apreciamos el uso de “todxs” y “lxs”. Posteriormente, el 20 de agosto y el 5 de septiembre del 2016, hay un retorno al uso de todas y todos y lectoras y lectores, respectivamente. Pocos días después, el 9 septiembre del 2016 se utiliza “lectorxs”. Y finalmente el 20 febrero del 2017 se regresa a “todas y todos” en tanto que el 2 de mayo se hace uso de “diseñador/a”.

En este sentido, si una comunidad discursiva que se congrega fundamentalmente bajo el feminismo y todos los compromisos que ello implica, es incapaz de asumir plena, consistente y consecuentemente el cuantificador-X, pareciera poco promisorio que la aplicación de éste fuera de una comunidad discursiva o de una meramente académica y comprometida con los asuntos de género, pudiera ser exitosa. Basta aclarar que la falla en el uso del cuantificador-X no es de aquellos que lo utilizan, sino del propio cuantificador y su poca parsimonia de uso.
Si bien es cierto que podemos compartir con Mariana di Stefano[29] el pensamiento de que la escritura es por sí misma una práctica lingüística que no necesita de su recurso al habla para considerarse como tal, nos parece que, cuando lo que está en juego es el uso de la escritura en su dimensión ética, requiere de una vinculación entre ambas y su consecuente implicación con los compromisos prácticos que guardan los juicios en que se articulan.
Siendo así, nosotras no tenemos empacho en sostener que, al menos hasta ahora, el uso del cuantificador-X no ha pasado ni pasará de ser, siguiendo nuevamente el epígrafe de Fichte en el peor de los casos, mera palabrería ocurrente carente de todo compromiso ético y, en el mejor de los casos, una manera políticamente correcta de neutralizar el género en espacios y tiempos laborales.
El cuantificador personal como solución al problema de la cuantificación de género
En función de lo que aquí hemos defendido, consideramos que es posible ir más allá no sólo del cuantificador-X, sino de la convención todos-todas, pues independientemente del sexo, género o preferencia sexual que tengamos, basta con el cuantificador y el artículo que hoy llamamos femenino (todas o las), pero que, para efectos eminentemente éticos, debería llamarse el cuantificador personal, pues a lo que se refiere, lo que engloba y, principalmente, lo que expresa plenamente, es decir a lo que nos compromete, no es con un determinado sexo o género sino con la posibilidad de tratarnos, siguiendo la política cultural fuerte que desde Brandom hemos proyectado, como personas.

Por ello no necesitamos dos cuantificadores, uno masculino y uno femenino; pero tampoco necesitamos de ocurrencias para encontrar uno capaz de unificar personas.
El uso del cuantificador-X sigue basándose en el hecho de que nos estamos tratando en función del género, mientras que, en el uso del cuantificador personal (el femenino utilizado para toda persona independientemente de su género), el contenido conceptual se modifica, pues implica que, más allá de la ocurrencia y de la neutralidad, nos estamos tratando éticamente, es decir, nos estamos tratando entre nosotras como personas.
Recordemos que, siguiendo a Brandom, una persona es aquella creatura autoconsciente que: “[…] aquello que ella realmente es… depende de aquello que ella considera que es… un ser autoconsciente puede cambiar lo que es en sí misma al cambiar lo que ella considera que es”.[30]
En este sentido, desde el punto de vista de la política cultural fuerte, es evidente que el hiato entre habla y escritura clausura la efectividad del uso del cuantificador-X en muchos tipos de expresiones en donde se requiere enfatizar el hecho de que nuestros juicios implican y se comprometen con el trato entre nosotras como personas. Y esto no se reduciría a los meros juicios doxásticos expresados en teorías o en intercambios deliberativos, sino en otro tipo de expresiones a las que podemos considerar como vehículos efectivos para propiciar la acción, como son, por ejemplo, la música o demás artes.
Por contraste, en el caso del cuantificador personal, es mucho más fácil de comprender y de asimilar el hecho de que su contenido puede ser fácilmente modificado en función de los juicios en los que los utilizamos.

Por tanto, consideramos que, gracias al cuantificador personal, no tenemos que ser ni conservadoramente intransigentes como las instituciones hegemónicas que determinan los criterios de corrección del uso del lenguaje y aquellas que lo reproducen apelando a la autoridad de éstas; no tenemos que conservar los prácticamente inofensivos pero evidentes sesgos de género del lenguaje, pero tampoco tenemos que dejarnos llevar por una inoperante moda intelectual que pretende que cambiando, en el mejor de los casos, simplemente palabras, y, en el peor de los casos como el que aquí nos ocupa, simplemente letras.
Lo que sí podemos cambiar son los juicios que determinan nuestras prácticas en particular y su influencia en el orden social en general.
No está demás repetirlo, la unidad mínima de sentido y responsabilidad práctica se encuentra a nivel de juicios y los contenidos conceptuales que estos expresan. Y, por tanto, decir “todos” o “todxs” resulta prácticamente indistinguible, pues además de que tienen la misma función, por sí solas, ambas opciones carecen de expresión, de compromiso y responsabilidad práctica alguna y, por tanto, también de cualquier efectividad para transformar nuestras prácticas y nuestra realidad social.
Como podemos ver, tanto uno como otro pueden conducirnos proposicional y prácticamente a expresar compromisos de los que se desprenden prácticas y acciones excluyentes, violentas, discriminatorias, etc.
Por lo tanto, pareciera que el carácter violento o excluyente del lenguaje no radica ni en su sintaxis ni en su gramática, sino en el aspecto pragmático que se manifiesta en el contenido proposicional y en las prácticas que éste restringe o que posibilita.

Gracias a lo hasta aquí argumentado, nosotras podemos concluir que frente a la rigidez conservadora del lenguaje institucionalmente administrado y frente a la ligereza posmoderna y la neutralidad liberal, manifestadas principalmente en el uso de lo que hemos llamado el cuantificador-X, es posible y plausible proponer una política cultural de género fuerte que, basada en lo que hemos llamado el cuantificador personal, es conceptualmente estable, gramaticalmente parsimoniosa y, sobre todo, éticamente relevante.
En pocas palabras hemos mostrado que si se pretende que el silogismo práctico del feminismo sea éticamente efectivo es necesario comprender la potencia transformadora del lenguaje, no como un asunto de gramática o como un asunto meramente sígnico o simbólico, sino como una tarea eminentemente pragmática.
Bibliografía
- Brandom, R., Making it Explicit, Massachusetts, Harvard University Press, 1994.
- _______, Reason in Philosophy, Massachusetts, Harvard University Press, 2009.
- Di Stefano, M., El anarquismo de la Argentina, Buenos Aires, Cabiria Ediciones, 2015.
- Fichte, J.G., Ética, Madrid, Akal, 2005.
- Fricker, M., “Feminismo en Epistemología: Pluralismo sin Posmodernismo” en Feminismo y Filosofía, Madrid, Idea Books, 2001.
- Rorty, R., Verdad y Progreso, Buenos Aires, Paidós, 1998.
- _______, Philosophy as Cultural Politics, New York, Cambridge University Press, 2007.
- Scruton, R., The Roger Scruton Reader, Londres, Bloomsbury Academic, 2011.
Notas
[1] cf. Rorty, Philosophy as Cultural Politics, ed. cit.
[2] cf. Brandom, Making it Explicit, ed. cit. y Reason in Philosophy, ed. cit.
[3] ibid., p. 3.
[4] ibid., p. 5.
[5] Rorty, Verdad y Progreso, ed. cit., p. 244.
[6] Rorty, Philosophy as Cultural Politics, ed. cit., p. 5.
[7] Rorty, Verdad y Progreso, p. 245.
[8] idem.
[9] Rorty, Philosophy as Cultural Politics, p .6.
[10] Rorty, Verdad y Progreso, p. 246.
[11] ibid., p. 246.
[12] ibid., p. 248.
[13] ibid., p. 246.
[14] ibid., p. 248.
[15] ibid., p. 250.
[16] ibid., p. 251.
[17] ibid., p. 258.
[18] ibid., p.266.
[19] cf. Brandom, Reason in Philosophy, ed. cit., p.131.
[20] ibid., p. 141.
[21] ibid., p. 144.
[22] ibid., p. 135.
[23] Brandom, Making it Explicit, ed. cit., p. 117.
[24] Brandom, Reason in Philosophy, ed. cit., p. 149.
[25] Brandom, Making it Explicit, p. 909.
[26] cf. Fricker, “Feminismo en Epistemología: Pluralismo sin Posmodernismo”, ed. cit.
[27] ibid., p. 176.
[28] ibid., p. 164.
[29] cf. Di Stefano, El Anarquismo de la Argentina, ed. cit.
[30] Brandom, Reason in Philosophy, p. 146.


Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.