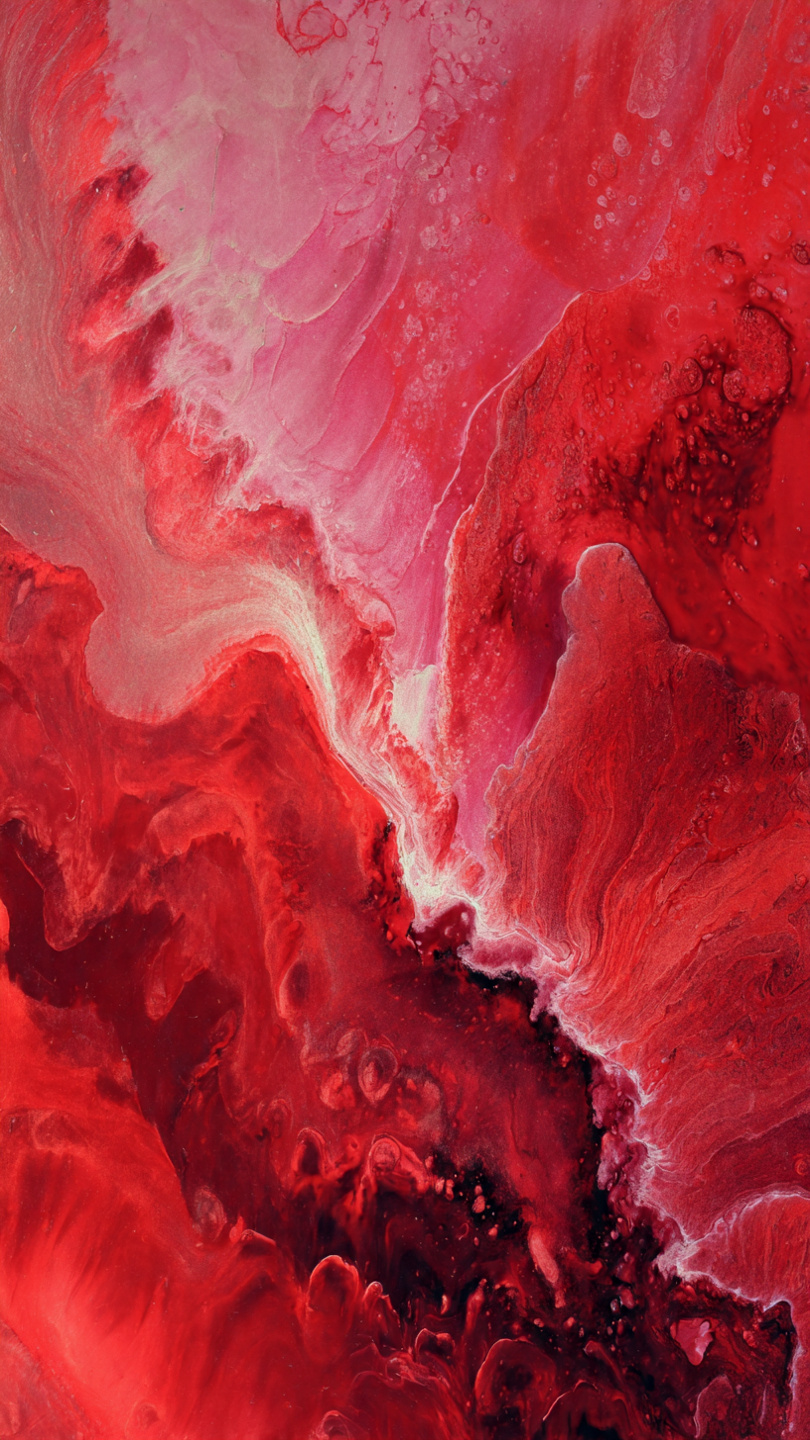Resumen
El presente artículo examina la aplicación de las categorías filosóficas griegas de téchne/poiesis, prâxis y theoría al pensamiento de Karl Marx. Se propone un modelo que evidencia la interconexión entre producción, relaciones prácticas y contemplación teórica en una estructura dialéctica. Se argumenta que la crítica de Marx al capitalismo se focaliza en la enajenación del trabajo, elemento que distorsiona los componentes antes mencionados y que resulta fundamental para comprender la lucha de clases y el capitalismo. El modelo tiene como objetivo analizar los escritos de Marx, estableciendo una conexión entre la filosofía clásica y el materialismo marxiano, a fin de ofrecer una perspectiva matizada de su crítica a la modernidad.
Palabras clave: modelo epistemológico, poiesis, enajenación, materialismo histórico
Abstract
This article examines the application of the Greek philosophical categories of téchne/poiesis, prâxis, and theoría to the thought of Karl Marx. A model is proposed that demonstrates the interconnection between production, practical relations, and theoretical contemplation in a dialectical structure. It is argued that Marx’s critique of capitalism focuses on the alienation of labor, an element that distorts the aforementioned components and is fundamental to understanding class struggle and capitalism. The model aims to analyze Marx’s writings, establishing a connection between classical philosophy and Marxian materialism, in order to offer a nuanced perspective of his critique of modernity.
Keywords: epistemological model, poiesis, alienation, historical materialism
Introducción
Las ideas de Marx son unas de las más estudiadas en la historia del pensamiento, su posición sobre tan diversas cuestiones conllevó a que sus trabajos formaran parte de una cosmovisión del mundo, una forma distinta y enfrentada a la que se encontró en su tiempo: el liberalismo. Sus estudios y conclusiones sobre las fuerzas productivas, las relaciones sociales y las consecuencias históricas para la humanidad de la lucha de clases siguen siendo parte importante de pensadores adscritos al espectro político de la izquierda socialista-comunista. Dentro de esa tradición política, se podría afirmar que el marxismo es la piedra de toque, ya sea para criticarlo y negar algunos de sus postulados, o para defender su actualidad y vigencia[1].
En ese sentido, se hace patente establecer una manera de aproximarse a esa piedra de toque que no tenga la intención, a priori, de aceptar o negar ninguno de sus postulados, sino de entenderlos en su núcleo y así identificar de qué manera se ha convertido en esa cosmovisión, en esa forma de ver el mundo. En buena medida, la pregunta que motiva este escrito no sería ¿qué es el marxismo?, sino ¿qué es el marxismo de Marx? Dado que la primera de ellas incluye a una cantidad ingente de pensadores y políticos que van desde Lenin hasta Žižek; mientras que la primera busca delimitarse a lo que el pensador alemán escribió. La idea es dar un paso atrás ante todas las interpretaciones que se han hecho y buscar el núcleo del pensamiento de Marx; un núcleo que tiene sus orígenes históricos, según se propone en este artículo, en la antigua Grecia, en la que se puede encontrar un modelo que sirve como mapa para llegar a ese centro de las ideas de Marx.
El primer paso conlleva a un problema epistemológico, es decir, el problema de cómo aproximarse al saber: “A menudo se considera que el problema central de la epistemología es el de explicar cómo podemos saber lo que sabemos”[2]. Para explicar, entonces, cómo se puede saber lo que se sabe de Marx, en función de este artículo, habría que establecer una forma de aproximarse a sus escritos, lo que equivaldría a tomar otros aspectos del saber y construir una herramienta que lo permita. Así entendido, dicha construcción teórica tendría como objetivo servir como instrumento para aprehender los elementos nucleares del pensamiento de Marx, aquellos que conforman esa cosmovisión planteada.
La intención es introducir un modelo epistemológico para el análisis del marxismo en tanto las ideas escritas por Marx y, en menor medida, Engels. Dicho modelo epistemológico sería de naturaleza teórica, en función de tres conceptos u órdenes, a través de los cuales los griegos, en sus polis, entendían su cultura; en especial la terminología establecida por Aristóteles en sus tratados sobre ética (en especial la Ética Nicomaquea). La terminología aristotélica sobre la organización de la polis (téchne/poiesis-prâxis-theoría) resulta paradigmática para entender las ideas de Marx, así como descubrir ciertas cuestiones que, tal vez, se encontraban ocultas.
La polis y su organización
Para construir la herramienta planteada es necesario establecer esos criterios del saber que se usarán para ella, de allí la importancia de partir con la polis. Las polis fueron esa forma de organización que encontraron los griegos antiguos ante el aumento y florecimiento de sus culturas, tanto a nivel demográfico como a nivel intelectual, y que significó un antes y un después para la cultura Occidental, dadas las creaciones que de dichas ciudades-estados surgieron: organización del trabajo y la economía; organización social, política y jurídica; y organización de las ideas y el pensamiento; “La aparición de la polis constituye, en la historia del pensamiento griego, un acontecimiento decisivo”[3].
En la polis es donde se hace vida, literalmente donde se hacen las cosas que generan y mantienen esa vida, donde se adquieren los insumos necesarios, donde se recogen las tradiciones, donde se afianzan en la cotidianidad, donde se disfruta, donde se contempla. La aparición de la polis representó un cambio radical en la forma de ver el mundo por parte de los griegos del VIII y VII siglo a.C. En dicha época hay un giro hacia una cierta mentalidad que se puede encontrar en sabios como Anaximandro, aunque los 7 sabios son paradigma de esto. Anaximandro analizó aspectos astronómicos y consideraba el espacio desde una perspectiva geométrica y no mítica; este pensador antiguo, como aquellos que llegan hasta hoy, se preguntaba cosas importantes y, sin que sus respuestas fueran exactas, sus preguntas cumplían el criterio de incitar a la mente a la búsqueda intelectual. Bien lo plantea Vernant en su libro Mito y pensamiento en la Grecia Antigua cuando se pregunta sobre ese cambio de pensamiento, que tiene como gran cisma la aparición de la polis:
Grecia presenta un fenómeno notable, se podría incluso decir extraordinario. Por primera vez, en la historia de la humanidad, parece delimitarse un plano de la vida social que es objeto de una búsqueda deliberada, de una reflexión consciente. Las instituciones de la ciudad no implican solamente la existencia de un “dominio político”, sino también de un “pensamiento político”[4].
Este fenómeno que es la creación de la polis, Vernant lo ubica entre la época que va de Hesíodo a Anaximandro, en los siglos citados anteriormente, lo que le da al último de estos pensadores una forma distinta de ver la realidad, de analizar la cotidianidad, no solo en los aspectos que tienen que ver con la supervivencia natural, sino en esos aspectos políticos que vienen de la tradición y que significan reglas para el actuar. La polis es el lugar donde se desarrolla el grupo y donde se expresa el individuo. Sigue Vernant:
Hay, en efecto, para el griego, en la vida humana, dos niveles bien separados: un dominio privado, familiar, doméstico (lo que los griegos llaman economía: οἰκονομία) y un dominio público que comprende todas las decisiones de interés común, todo lo que hace de la colectividad un grupo unido y solidario, una polis en sentido propio[5].
Este grupo unido y solidario contiene en su interior unos elementos que serán creación de la σοφία-sophia griega, de esas etapas que describe Aristóteles en un texto que hoy en día se conoce solo por referencia[6]. Texto en el que se plantean las etapas por las que ha tenido que pasar la humanidad luego de ciertas catástrofes, entre ellas la del diluvio de Deucalión. Dichas etapas tienen una especie de espiral ascendente que va desde las necesidades básicas como “el moler con muelas el trigo y el sembrar, y otras cosas por el estilo” Acerca de la filosofía (como se citó en García Gual, 1996, p. 20), pasando por la creación de cosas bellas, los asuntos cívicos y el estudio de la naturaleza, hasta llegar a meditar “sobre las mismas cosas divinas, supramundanas y por completo inmutables, y al conocimiento más elevado” Acerca de la filosofía[7].
A los conocedores de cada uno de estas etapas se les determinaba como sabios, como poseedores de la sabiduría que les permitía abrir los caminos para esa comunidad naciente, haciendo de la vida algo más amable y duradera. Este grupo de personas encontraron unas formas en esa sabiduría que les permitieron replicar ese modelo de organización exitoso en tres palabras clave: téchne-prâxis-theoría. La clave de la primera tenía que ver con la creación de cosas, con la construcción y producción (conocida como poiesis), de la etapa que tiene que ver con los asuntos cívicos vienen los famosos 7 sabios de Grecia[8] y la prâxis, además que de ellos parte un modelo a seguir para los filósofos posteriores: Sócrates, Platón y Aristóteles. En especial los últimos dos, cuyo trabajo sobre la vida contemplativa, la theoría, marca al mundo Occidental en su núcleo más profundo.
Ahora bien, en ese transcurrir de la creación de la polis la constitución de la misma conllevó a la separación de dos aspectos centrales de la vida humana: la naturaleza y la cultura. La primera de ellas era la phýsis (φύσις), la realidad biológico-natural que recibe el ser humano y que lo incrusta en un contexto con otras realidades biológico-naturales; otros animales, plantas, hongos y clima aparecen en la realidad sin que dependan de la acción humana. La segunda de ellas aparece como una contraposición de la primera, como una creación humana en el estricto sentido, no animal, no individual, no divina, humana. Sobre esto, Jacinto Choza comenta:
En el mundo occidental, desde que se inicia la reflexión teórica en la Grecia antigua, la cultura es tematizada en tanto que contraposición a la naturaleza como contraposición entre phýsis (naturaleza) y nomos (ley, norma), o como contraposición entre logos de la naturaleza física y logos de la vida social y política[9].
El territorio donde se ejecutan esos tres órdenes, téchne-prâxis-theoría, y donde aquel grupo unido y solidario logra ciertos cometidos de supervivencia es el segundo, luchando contra el primero. La naturaleza (φύσις) se presenta misteriosa, poderosa y potencialmente destructiva; mientras que el desarrollo de la cultura se presenta como una oportunidad, como el ámbito donde se desarrollan las potencialidades de aquellos sabios en las artes, las buenas prácticas sociales y la búsqueda de una vida contemplativa, es decir, el desarrollo de la téchne-prâxis-theoría. Sin embargo, la cultura no es y se afirma tal cual la naturaleza, sino que deviene en una relación dialéctica continua con sus creadores; son los humanos quienes le dan forma y, al mismo tiempo, la reciben como una especie de ambiente natural en el que se nace.
Lo anterior refleja una doble cuestión que es propia del humano: así como recibe una carga natural, recibe también una carga cultural en una medida casi tan poderosa como la carga natural. La cultura vendría a ser una segunda phýsis en la que se inserta el humano y se moldean comportamientos, hábitos y demás aspectos de una personalidad que, luego, será la que inserte nuevos cambios en esa relación dialéctica con ella. El animal humano no se basta, entonces, con la primera phýsis, sino que se inventa una segunda; “Aparece, pues, en la intimidad del hombre un espacio que no lo llena la phýsis, un amplio dominio de posibilidad que hay que roturar, abonar y construir”[10]. Bien comenta Emilio Lledó en su Memoria de la ética:
La vida del hombre es, necesariamente, una tensión por liberarse del encierro que el cuerpo como tal cuerpo, o sea como mera animalidad, significa. Aunque esas dos «fuentes de la vida» sean imprescindibles para mantenernos unidos al inmenso círculo de la phýsis, el suelo de la cultura, exclusiva creación humana, se ha extendido ya por un espacio demasiado amplio como para reducirlo a las fronteras donde el hombre recibe solo el mensaje de la naturaleza[11].
Las tres palabras clave planteadas anteriormente tienen su asidero en esa segunda naturaleza, a través de ellas esa phýsis cultural se desarrolla y amplía los horizontes de creación humana. Creación que termina siendo dividida en esos órdenes en los que se puede desarrollar la polis y que los pensadores que aparecieron en ella, en especial entre los S. V y IV a. C. se encargaron de matizar, analizar y afianzar. Se podría encontrar en Platón, por ejemplo, la relación de estos órdenes en la polis ideal que describe en la República, donde los artesanos-productores representan a la téchne, los guerreros y organizadores a la prâxis y los gobernantes-filósofos reyes a la theoría; aunque, es con Aristóteles donde estos términos toman una dimensión más técnica y especializada, que es la que termina por informar al resto de los pensadores occidentales, Marx incluido.
Aristóteles: pensar la ética
“Aristóteles fue el primero que organizó el discurso moral; el primero que orientó esa mirada donde se reconstruye y plasma el mundo en reflejo” (Lledó, 2015, p. 14)[12]; en buena medida, decir esto equivale a que Aristóteles fue el primero que organizó esa segunda phýsis, reflejo del devenir humano. Tal afirmación no es baladí si se piensa en el uso que hace Aristóteles de las palabras en sus escritos, en especial en la Ética a Nicómaco, fuente de este análisis y fuente de la cultura occidental en términos generales. Para el filósofo griego las palabras téchne-prâxis-theoría adquieren un carácter y nivel técnico de suma relevancia para la organización efectiva de la vida en la polis, dado que es allí donde se ha de desarrollar cualquier aventura humana, cualquier potencial tiene sus condiciones de posibilidad dentro de ella. La cuestión es así: las acciones que daban realidad a esas palabras ya existían, pero es Aristóteles quien las estudia, analiza y organiza de tal manera que les da un sentido riguroso.
Para el estagirita la polis tiene una estricta necesariedad: “Aristóteles quiere demostrar el carácter natural de la polis: es como una familia ampliada, ya que se forma agrupando aldeas que reúnen, por su parte, núcleos familiares”[13]. La polis pasa a ser un terreno en el que los humanos no solo tienen que subsistir sino uno en donde se puede buscar el vivir más allá del simple alimento, de la simple satisfacción de las necesidades básicas que conllevan a no morir. Es en la polis donde “No se trata ya solo de vivir, sino de «vivir bien»(eū zên)”[14]; este es un concepto revolucionario para el animal humano, que pasa a ser un animal político porque es en la polis donde está su hábitat natural, un hábitat creado por él mismo para sí mismo y por sí mismo modificable y ampliable.
Tal como se venía haciendo en la tradición griega, Aristóteles divide la organización de ese vivir bien en los tres órdenes comentados y a cada uno lo define con una característica y lógica distinta. La forma de analizar estas lógicas por parte del filósofo es a través de la contraposición, en especial entre las dos que parecen ser más confundibles la téchne y la prâxis, que son actividades humanas bien marcadas. En principio, la primera de ellas está relacionada con una actividad creadora, productiva de cosas; esto equivale a una materialidad que se afirma en la realidad, un objeto que es llevado de una forma de la materia a otra; la segunda sería una actividad promovida a través de hábitos, la cotidianidad sería el espacio donde se desarrolla dicha actividad. En cuanto a la tercera actividad, la theoría, también la contrapone en diferentes momentos, refiriéndose a ella como una contemplación, una esfera de observación que sirve a los individuos para alcanzar conocimientos que van más allá de la materialidad y la vida cotidiana.
Para este análisis es relevante citar las palabras originales usadas, dado su grado técnico y el problema de su traducción al español. Por ello, se debe partir con lo primero que se lee en la Ética a Nicómaco, donde Aristoteles ya ofrece estas distinciones difíciles de delimitar al traducirlas al español:
Πᾶσα τέχνη[15] καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ᾽ διὸ καλῶς ἀπεφήναντο τἀγαϑόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται. (Étic. Nic. I, 1, 1094a)[16]
La traducción dice[17]:
Todo arte y toda investigación e, Igualmente toda acción y libre elección parecen tender a algún bien; por esto se ha manifestado, con razón, que el bien es aquello hacia lo que todas las cosas tienden.
Cuando los autores traducen estas primeras palabras de la Ética Nicomaquea las traducen de la siguiente forma: τέχνη-arte, μέθοδος-investigación, πρᾶξίς-acción, προαίρεσις-elección. Estas primeras diferencias en las palabras son importantes para esta investigación porque así lo eran para Aristóteles. En estas primera frase se expresan las diferencias que luego se encontrarán a lo largo del texto, en el uso de la téchne en cuanto actividad para la creación se suele traducir por arte, para prâxis se suele usar la palabra acción, pero también se encontrará más adelante traducida por el verbo hacer en diferentes tiempos verbales; todo esto conlleva a que en cada diferencia que se establece sea necesario verificar la palabra que usó Aristóteles; además de ir conectando con las ideas de Marx que se relacionan con cada órden, así como la importancia que les otorga.
τέχνη-arte y ποίησις-poiesis
Hay que partir con el primero de esos órdenes que representa la palabra τέχνη-arte, la cual tiene una relación muy estrecha con la palabra ποίησις-poiesis, dado que la primera de ellas es una actividad que genera cosas, que produce algo, que es distinto de la misma actividad, por lo que diferenciarlas resulta relevante para los propósitos de este trabajo. Emilio Lledó, analizando justamente a la poiesis y su relación con la téchne, analiza cómo estos términos se conectaron en el acontecer griego, aunque en un principio estaban separados “La significación del verbo ποιέω, denominador común de todas sus otras acepciones, es la de «hacer». Envuelve, pues, su sentido una actividad, que, primeramente, se concretó en algo material, en algo hecho por las manos”[18]. Lo básico del concepto es esto: un hacer que transforma la realidad, la labor profundamente humana de tomar la materia (uno o varios objetos) y moldearla[19]. Sin embargo, comenta el autor sobre este hacer:
lo decisivo de este «hacer» es que estaba determinado por unas normas, según las cuales tenía que encauzarse. Estas normas no son todavía las de las τέχναι, concepto posterior en el sentido de «obra de arte», y que adquirirá importancia en la filosofía platónica y aristotélica[20].
Ahora bien, aunque la relación con la téchne no había quedado establecida desde un principio, la lógica de su uso cotidiano las iba a llevar a su encuentro, dado que “Para los primeros poetas griegos, la palabra que significaba la actividad de los hombres dentro de la sociedad, era la τέχνη; en ella quedaban comprendidos desde el rapsodo al carpintero, desde el adivino al escultor”[21]. La actividad humana sobre la polis devino en una especie de arte-técnica que aplicaban los individuos en ella y, tal como sucede en las cosas humanas, estas se fueron especializando, y en esa especialización surgió la conexión que Lledó plantea ya en los tiempos de Platón y Aristóteles, donde la poiesis significó ese poder de producir algo nuevo a partir de objetos inconexos naturalmente.
Precisamente este modo de creación presentaba una peculiaridad nueva con respecto a la τέχνη. El objeto de esta última se independizaba de ella una vez creado; la «técnica» de esta creación no era más que la forma, por así decirlo, de la misma; las normas que regulaban la creación de algo que, al ser creado, adquiría ya una existencia independiente de ellas[22].
En esta última referencia Lledó habla en términos aristotélicos, haciendo referencia al modo de creación y a la relación estrecha pero diferenciada de la τέχνη-arte y su ποίησις-producción. Así lo comenta el estagirita al plantear que hay una relación racional entre la actividad creadora y lo creado, aunque dicha creación se separa de aquella actividad una vez se materializa:
ἐπεὶ δ᾽ ἡ οἰκοδομικὴ τέχνη τίς ἐστι καὶ ὅπερ ἕξις τις μετὰ λόγου ποιητική, καὶ οὐδεμία οὔτε τέχνη ἐστὶν ἥτις οὐ μετὰ λόγου ποιητικὴ ἕξις ἐστίν[23].
Ahora bien, puesto que la construcción es un arte y es un modo de ser racional para la producción, y no hay ningún arte que no sea un modo de ser para la producción.
No es baladí que Aristóteles use como ejemplo la construcción de casas, puesto que intenta establecer un punto: la actividad humana de moldear la realidad puede llegar a tener unas reglas (si no se siguen reglas básicas no se puede construir una casa, por mucho que se tenga la intención), dichas reglas representan un modo de ser racional que tiene como objetivo producir cosas; la relación entre ese modo de ser, mediando lo racional, y la producción, genera cosas, moldea efectivamente la realidad.
Ahora bien, la siguiente cuestión es de gran relevancia puesto que se refiere al objetivo de este artículo: establecer un modelo epistemológico para el pensamiento de Marx. Tal como lo explica Lledó en la última cita; El objeto de esta última se independizaba de ella una vez creado, es decir, el objeto que se produce ya no necesita de la τέχνη-arte, una vez hecho ya es, resulta en una afirmación irrestricta frente a la realidad que nada tiene ya que ver con su fuente creadora, que no depende de ella. En el resto del pasaje Aristóteles plantea que lo que determina, entonces, a esa actividad, es una posibilidad de ser que está regida por la afirmación de la mente sobre el mundo, que termina generando un objeto:
ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλὰ μὴ ἐν τῷ ποιουμένῳ[24].
cuyo principio está en quien lo produce y no en lo producido
Ahora, que el principio sea quien lo produce, porque podría haberlo hecho de otra manera, no quiere decir que una vez producido siga dependiendo de aquel. Sobre este respecto analiza Lledó:
El acto de creación está motivado por una interna afirmación, que imprime el desarrollo de una orientada enérgeia, contextualizada en obras que afirman, pasivamente, la activa realidad de su producción. El que algo «llegue a ser» es afirmarlo. Precisamente porque no tiene, necesariamente, que ser, la afirmación actúa, por así decirlo, con más fuerza[25].
La poiesis en Marx
Para Marx, los humanos tenemos una diferencia radical con los animales en tanto somos capaces de expresar nuestra mente en cosas en el mundo, proyectarla a objetos que no existen por sí solos y que necesitan de los procesos de la mente para llegar a ser. La materia producida por el hombre es la expresión de su existencia, todo lo que recibe el hombre de la cultura, su segunda phýsis, es objeto producido por él, en el sentido humano abstracto y, por supuesto, histórico. En ese sentido, lo que el individuo hace con la materia es transformarla: toma madera y hace una silla, toma arcilla y hace vasijas; etc. Esta materialización de la conciencia en la realidad que plantea Marx tiene la misma lógica que explica Aristóteles: hay un artesano creador, principio de la cosa, que decide producirla, según su creatividad y modo de ser racional, pero que una vez producida deja de depender del productor y adquiere plena independencia. Esto no tiene ningún problema en lo que atiende a la idea de trabajo propio, donde el mismo productor se sirve de su producción.
Esta expresión material de la vida desde sus inicios ha sido complicada, dado que dicha objetivación del trabajo conlleva a una relación con los demás, es decir, en base al trabajo los hombres se relacionan, incluso, en un sentido muy primitivo. El mismo Marx[26] consideraba complicado plantear el proceso que llevó a pasar de esa propiedad privada generada por el trabajo propio al modo de producción capitalista; así comenta en las páginas finales de El Capital:
La transformación de la propiedad privada dispersa, basada en el trabajo propio de los individuos, en propiedad privada capitalista constituye, desde luego, un proceso incomparablemente más largo, violento y dificultoso que la transformación de la propiedad capitalista, en la práctica ya basada en el proceso social de la producción, en propiedad social[27].
Ahora bien, lo que importa a Marx de estas cuestiones no es, entonces, los procesos del pasado donde la poiesis, lo producido por el individuo, era de su disfrute y uso, sino del proceso posterior que derivó en la sociedad capitalista de su tiempo. Tampoco el plan es volver a ese punto inicial, sino avanzar a uno posterior, inevitable a los ojos del autor alemán. Dicho proceso, Marx lo explica de forma moral y filosófica en Los Manuscritos, de manera económica en El Capital (Los Grundrisse también son importantes en este sentido) y de manera política en Crítica del programa de Gotha; tres escritos separados por los años pero con un hilo conductor importante: el análisis de la relación entre trabajo subjetivo y trabajo objetivado como problema del sistema capitalista.
Lo central a los trabajos mencionados es lo siguiente: el modo de producción capitalista lleva a que lo producido por el trabajador cada vez le sea más ajeno. El concepto de enajenación es fundamental en este sentido, y en toda la obra de Marx, pues es el que le permite aproximarse desde enfoques distintos a una misma cosa. Esa cosa es la relación que existe entre el trabajo y el capital, es decir, entre obrero y burgués. Desde Los Manuscritos se define esta relación como conflictiva: “El capital es trabajo acumulado”[28], y al llevarla al término subjetivo significa que el capital acumulado por un burgués es su apropiación del trabajo de los obreros. En ese sentido:
El obrero es más pobre cuanta más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuantas más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas[29].
El mundo que el trabajador construye no le pertenece, por el contrario, se enfrenta a él; es decir, la relación entre trabajo subjetivo (el hombre) y trabajo objetivado (su creación) se encuentra extrañada. En las palabras que busca construir este modelo epistemológico: hay un extrañamiento en la poiesis. De acuerdo a los planteamientos de Marx, este extrañamiento en el proceso primigenio del ser humano es lo que conlleva a la destrucción del resto del mundo humano, que ya no solo será el de la cosa producida, sino de las relaciones de producción sobre esa poiesis. La definición de la poiesis en los términos esbozados en Los Manuscritos sería la siguiente: “El producto del trabajo es el trabajo que se ha fijado en un objeto, que se ha hecho cosa; el producto es la objetivación del trabajo. La realización del trabajo es su objetivación”[30].
Esta definición de la poiesis concuerda con los planteamientos de Aristóteles en tanto se refiere a lo que el humano hace y pone sobre la materia para producir un objeto. Sin ese humano no existe dicho objeto, en ese sentido, el objeto es para el sujeto. Así entendida la relación, no existe ningún tipo de extrañamiento, hay una relación prístina entre creador y creación, entre trabajo subjetivo y objetivado. El problema es que bajo las condiciones capitalista dicha relación se enrarece: “Bajo estas condiciones económicas, esta realización del trabajo aparece como una pérdida de realización para el trabajador, la objetivación como pérdida del objeto y servidumbre a él, la apropiación como extrañamiento, como enajenación”[31].
En ese sentido es que Marx comenta en Los Grundrisse: “el capital es la antítesis del obrero”[32]; esto es así porque invierte la relación planteada más arriba, ahora el sujeto es para el objeto. Ya no lo crea para su uso sino para un intercambio que él mismo no decide como creador, sino que hay otro individuo que se apropia de dicho objeto en las relaciones de intercambio y lo vuelve contra su creador. En este punto resulta relevante hacer una acotación que siempre señala Marx en sus escritos:
El último punto sobre el cual debe llamarse la atención, en cuanto a lo concerniente al trabajo que se contrapone al capital, es que el trabajo, como aquel valor de uso que se contrapone al dinero puesto como capital, no es tal o cual trabajo, sino el trabajo puro y simple, el trabajo abstracto: absolutamente indiferente ante su carácter determinado particular, pero capaz de cualquier carácter determinado[33].
La relación entre estas dos fuerzas representa un choque de abstracciones que, si bien se materializan en condiciones particulares, son expresiones históricas que Marx consideraba como propias del devenir humano desde sus inicios, de allí que considere que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Esta lucha, para el momento que atiende Marx se concentra entre los abusos cometidos por el capital y el empobrecimiento del trabajador a raíz de ello. La poiesis resulta extrañada y con cada avance civilizatorio se extraña aún más, derivando en una sociedad más y más enrarecida, donde eso que el humano produce, no es expresión de su vida, al contrario, lo rivaliza:
Todos los adelantos de la civilización, por consiguiente, o en otras palabras todo aumento de las fuerzas productivas sociales o, if you want, de las fuerzas productivas del trabajo mismo -como resultado de la ciencia, los inventos, la división y combinación del trabajo, los medios de comunicación mejorados, creación del mercado mundial, maquinaria, etc. – no enriquecen al obrero sino al capital[34].
Esta relación antagónica que plantea Marx en Los Grundrisse donde la poiesis (lo producido por el trabajador), se le enfrenta y sirve más bien a los intereses del capital, se explica de manera más profunda, a nivel económico, en El Capital, en especial el capítulo donde habla de las diversas fórmulas para la tasa del plusvalor. Los conceptos clave para entender el extrañamiento de la poiesis serían los siguientes: plusvalor, plustrabajo y trabajo impago. Ya que de estos elementos es que surge el trabajo enajenado; lo que permite que el trabajo se acumule en capital, que dicho capital sea la antítesis del trabajo y que el trabajador solo pueda empobrecerse en este sistema, lo que, por ende, resulta el origen del extrañamiento en la poiesis. La siguiente fórmula sería la explicación económica de dicho extrañamiento:
Plusvalor/Valor de la fuerza de trabajo = Plustrabajo/Trabajo necesario = Trabajo impago/Trabajo pago[35].
Esta fórmula se explica de la siguiente manera: el trabajo, en tanto ente particular, realiza una serie de actividades en ciertas horas, en las que hay una cantidad de trabajo necesario; en ese tiempo, el trabajo produce la cosa, Marx establece ese tiempo en 6/12 horas en el ejemplo de este capítulo. Estas 6 horas serían el 100% en términos económicos, y este sería el pago que recibiría el trabajador, es decir, el salario que le cuesta al capital que dicho trabajador esté ahí. Ahora, el obrero no trabaja 6 sino 12 horas, por lo que en esas otras 6 horas produce un plusproducto, un plusvalor en base al plustrabajo que está realizando de 6 horas. Sin embargo, sobre ese producto extra no recibe nada, sobre esas 6 horas no hay pago, y a esto a lo que Marx llama trabajo impago, y es el propio origen del enriquecimiento del burgués: su apropiación del trabajo ajeno.
Con este análisis, Marx busca desenmascarar la mentira de que el capitalista paga el trabajo, lo que en realidad paga es la fuerza de trabajo. Es de esto último de lo que el capitalista termina apropiándose. El capitalista paga un salario que solo es una fracción del trabajo realmente efectivo del obrero; por ello, Marx critica a la economía clásica planteando: “El capital, en ese sentido, no es solo disponer de trabajo, como afirma A. Smith. Es esencialmente disponer de trabajo impago”[36]. El extrañamiento en la poiesis, el centro de la problemática que ve en la sociedad Marx y de donde derivan todos los demás males, encuentra su núcleo aquí: en la idea de apropiación del plustrabajo por parte del capitalista. Aquí está el núcleo del pensamiento de Marx y su tendencia a afirmar que el problema, en su esencia más profunda, es económico; no político, ni social, ni cultural, económico. De esta forma es que afirma en Los Grundrisse:
Así, la productividad de su trabajo, de su trabajo en conjunto, en tanto no es una capacidad sino un movimiento, un trabajo real, se convierte en una fuerza ajena al trabajador. El capital, a la inversa, se valoriza a sí mismo mediante la apropiación de trabajo ajeno[37].
Entre Los Manuscritos, Los Grundrisse y El Capital queda claro el papel que tiene la poiesis en todo el trabajo de Marx. El resto de las cuestiones devienen en consecuencia de este extrañamiento en la poiesis, que se agrava en la sociedad capitalista a tales niveles que solo puede servir para aumentar cada vez más la miseria del trabajador. Sin embargo, en función de reforzar la idea, la Crítica del programa de Gotha, resulta útil. Marx usa los argumentos de sus escritos pasados contra los estatutos establecidos en dicho programa, comentando:
se había puesto en claro que el obrero asalariado tiene permitido trabajar para mantener su propia vida, es decir, a vivir, en la medida en que trabaja gratis durante cierto tiempo para el capitalista (…) que todo el sistema de producción capitalista gira en torno a la prolongación de este trabajo gratuito alargando la jornada de trabajo o desarrollando la productividad, o sea, acentuando la tensión de la fuerza de trabajo, etc.; que, consecuentemente, el sistema del trabajo asalariado es un sistema de esclavitud, una esclavitud que se hace más dura a medida que se desarrollan las fuerzas productivas sociales del trabajo, esté el obrero mejor o peor remunerado[38].
Marx usa aquí la batería de conocimiento que fue acumulando en años, tomando en cuenta que esta crítica fue publicada en 1875. Mediando más de 30 años entre estas afirmaciones y las que usa en Los Manuscritos escritos en París entre 1843-44, se puede ver una línea argumental inequívoca; que evolucionó, efectivamente, pero que mantuvo la misma esencia argumentativa, así como su núcleo centrado en el extrañamiento de la poiesis. La siguiente cita, para terminar esta sección, aclara dichas cuestiones; además de expresar las consecuencias políticas que derivan de esa injusticia primigenia que ve Marx y que debe ser superada:
De la relación del trabajo enajenado con la propiedad privada se sigue, además, que la emancipación de la sociedad de la propiedad privada, etc., de la servidumbre, se expresa en la forma política de la emancipación de los trabajadores, no como si se tratase sólo de la emancipación de éstos, sino porque su emancipación entraña la emancipación humana general; y esto es así porque toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del trabajador con la producción, y todas las relaciones serviles son sólo modificaciones y consecuencias de esta relación[39].
La frase, toda la servidumbre humana está encerrada en la relación del trabajador con la producción, es el quid de la cuestión y es el núcleo que permite establecer este primer elemento del modelo epistemológico aplicado a Marx: la poiesis está en el centro del análisis marxiano de la sociedad capitalista; su extrañamiento esconde toda la historia de la servidumbre humana, por lo que la revelación de esta injusticia es vital para que el resto de la sociedad se libere.
πρᾶξίς-prâxis
La diferencia anterior entre lo producido y quien lo produce sirve muy bien para comprender la diferencia que existe ahora con el siguiente órden, cuyo modo de ser resulta distinto al anterior. Aristóteles define el principio de la prâxis en la Ética Eudemia cuando plantea la relación que existe entre virtud, elección y rectitud del fin. Aristóteles define al fin (τέλος) como el principio (ἀρχὴ) del pensamiento (νοήσεως) pero a la conclusión (τελευτή) de este pensamiento es a lo que él llama principio de la acción[40]. Así entendida, la prâxis tendría una relación estrecha con los procesos de decisión que en la mente suceden; es decir, en las opciones de actuar de una forma u otra frente a una situación determinada. Para Aristóteles el fin es la virtud (ἀρετή) pero esta no puede ser algo que está inerte y se mueve en un mundo distante a la realidad práctica de los individuos, por lo que su forma de bajarla a tierra[41] es conectarla con la actividad deliberativa que sucede en la mente y que conlleva a la acción. La mejor forma de entender la prâxis está, entonces, en la práctica, en el actuar diario, de allí que Aristóteles plantea la diferencia con la τέχνη y su modo de ser racional de la siguiente manera:
ἕτερον δ᾽ ἐστὶ ποίησις καὶ πρᾶξις[42]
la producción es distinta de la acción.
Y sigue:
ὥστε καὶ ἡ μετὰ λόγου ἕξις πρακτικὴ ἕτερόν ἐστι τῆς μετὰ λόγον ποιητικῆς ἕξεως[43]
El modo de ser racional práctico es distinto al modo de ser racional productivo.
La razón de esta diferencia entre estos modos de ser Aristóteles la plantea de la siguiente manera:
ἔτι οὐδ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ἐπί τε τῶν τεχνῶν καὶ τῶν ἀρετῶν· τὰ μὲν γὰρ ὑπὸ τῶν τεχνῶν γινόμενα τὸ εὖ ἔχει ἐν αὑτοῖς: ἀρκεῖ οὖν ταῦτά πῶς ἔχοντα γενέσθαι· τὰ δὲ κατὰ τὰς ἀρετὰς γινόμενα οὐκ ἐὰν αὐτά πως ἔχῃ, δικαίως ἢ σωφρόνως πράττεται, ἀλλὰ καὶ ἐὰν ὁ πράττων πῶς ἔχων πράττῃ, πρῶτον μὲν ἐὰν εἰδώς, ἔπειτ᾽ ἐὰν προαιρούμενος, καὶ πρροαϊιρούμενος δι᾽ αὐτά, τὸ δὲ τρίτον ἐὰν καὶ βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως ἔχων πράττῇ[44].
Además, no son semejantes el caso de las artes y el de las virtudes, pues las cosas producidas por las artes tienen su bien en sí mismas; basta, en efecto, que, una vez realizadas, tengan ciertas condiciones; en cambio, las acciones, de acuerdo con las virtudes, no están hechas justa o sobriamente si ellas mismas son de cierta manera, sino si también el que las hace está en cierta disposición al hacerlas, es decir, en primer lugar, si sabe lo que hace; luego, si las elige, y las elige por ellas mismas; y, en tercer lugar, si las hace con firmeza e inquebrantablemente.
Las virtudes son cuestiones prácticas, acciones del día a día que Aristóteles adscribe a la vida cotidiana y que construyen en su quehacer diario lo que al final termina siendo las relaciones sociales dentro de la polis. La polis, en este caso, deriva en una segunda phýsis que busca ese buen vivir, el buen hacer de esas cosas que dan pie a esa vida cotidiana llena de virtudes y, por ende, felicidad. De allí que se encuentren en el texto de la Ética Nicomaquea frases que aparentan cierta tautología pero que en realidad esconden lo que propone el autor para entender el actuar humano:
ἡ μὲν δικαιοσύνη ἐστὶ καθ᾽ ἣν ὁ δίκαιος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου[45].
la justicia es la virtud por la cual se dice del justo que practica deliberadamente lo justo.
Así lo dice en páginas anteriores:
οὕτω δὴ καὶ τὰ μὲν δίκαια πράττοντες δίκαιοι γινόμεθα, τὰ δὲ σώφρονα σώφρονες, τὰ δ᾽ ἀνδρεῖα ἀνδρεῖοι[46]
Así también practicando la justicia nos hacemos justos; practicando la moderación, moderados, y practicando la virilidad, viriles[47].
La prâxis en Marx
La relación que establece Marx en este punto es bien conocida, pues en la contraposición con el elemento anterior, la poiesis, se conforma su visión topográfica de la sociedad. La poiesis estaría en la base de la estructura, mientras que la prâxis estaría en la superestructura y representaría la expresión de las relaciones establecidas en función a la anterior. En este sentido es que se preguntaba Marx, retóricamente, en la citada Crítica del programa de Gotha: “¿Las relaciones económicas están reguladas por conceptos jurídicos o no, por el contrario, las relaciones jurídicas surgen de las económicas?”[48].
En esta parte, Marx critica la idea de distribución equitativa que se proponía en el plan, como si a través de las leyes, es decir, de la prâxis surgida del propio sistema burgués, se pudiera cambiar algo que solo puede ser revolucionado, no transmutado. Lo anterior se explica por la relación que establece Marx entre poiesis y prâxis, relación que se puede leer en la pregunta retórica más arriba, pero que forma parte de su acervo desde mucho antes. Así comenta en Los Manuscritos: “Una consecuencia inmediata del hecho de estar enajenado el hombre del producto de su trabajo, de su actividad vital, de su ser genérico, es la enajenación del hombre respecto del hombre”[49].
La cuestión es así: una vez extrañada la poiesis, todo el resto de las expresiones que surgen de ella se encuentran extrañadas. La prâxis, al ser esa expresión de la vida cotidiana de los hombres, como lo plantea Aristóteles, resulta una expresión de la injusticia devenida históricamente por el extrañamiento de la poiesis. Para Marx, entonces, no se podría hablar de la práctica de la justicia para hacernos justos, si dicha justicia proviene de una concepción alienada de la vida, donde la explotación del hombre por el hombre es la fuente de dicha justicia. Obviamente esta relación no la establecía Aristóteles, es Marx quien la hace. Incluso, se puede leer en El capital:
Originariamente, el derecho de propiedad se nos apareció como un derecho basado en el trabajo propio. A lo menos, esta suposición debimos aceptarla por cuanto solo se enfrentaban poseedores de mercancías con los mismos derechos, siendo el único medio de apropiación de la mercancía ajena en la enajenación de la propia, y esta última únicamente era producible por el trabajo propio. La propiedad se manifiesta ahora, de parte del capitalista, como el derecho de apropiarse de trabajo ajeno en pago o de su producto; de parte del obrero, como la imposibilidad de apropiarse de su propio producto[50].
El tipo de relación con respecto a la cosa ha variado en función del extrañamiento del trabajador de su poiesis, por ende, también variarán las relaciones entre los hombres establecidas alrededor de dicho extrañamiento. En ese sentido, comenta en Los Manuscritos:
El medio a través del cual el extrañamiento se presenta es un medio práctico. Así, a través del trabajo enajenado no sólo produce el hombre su relación con el objeto y con el acto de la propia producción como con poderes que le son extraños y hostiles, sino también la relación en la que los otros hombres se encuentran con su producto y la relación en la que él está con estos otros hombres[51].
La relación entre poiesis y prâxis en Marx establece el segundo elemento del modelo epistemológico: la prâxis, en tanto expresión de las relaciones entre los hombres, queda determinada por las condiciones de extrañamiento en la poiesis. Así, el derecho, la política o las costumbres, en tanto formas cristalizadas de la relación entre los hombres, es una expresión del trabajo enajenado, de la explotación del hombre por el hombre, que es en sí ese medio práctico del que habla Marx.
θεωρός-theoría
Tal como hace en todo el texto, Aristóteles va comparando unos órdenes con otros en tanto su peculiaridad y aristas. La theoría es una contemplación de la realidad, una mirada profunda y atenta que permite a quien la ejecuta encontrar elementos que están escondidos para la vista rápida, que no se pueden aprehender sino a través de la atención específica y bien pensada. Este bien pensar conlleva a que se evoquen imágenes en la mente, a la reconstrucción de la realidad vivida y/o a la creación de mundos posibles, la deliberación toma aquí un carácter profundo y muy personal. De allí que Aristóteles comente:
ὁ μὲν δίκαιος δεῖται πρὸς οὖς δικαιοπραγήσει καὶ μεθ᾽ ὧν, ὁμοίως δὲ καὶ ὁ σώφρων καὶ ὁ ἀνδρεῖος καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος, ὁ δὲ σοφὸς καὶ καθ᾽ αὑτὸν ὧν δύναται θεωρεῖν, καὶ ὅσῳ ἂν σοφώτερος ἧ, μᾶλλον βέλτιον δ᾽ ἴσως συνεργοὺς ἔχων, ἀλλ᾽ ὅμως αὐταρκέστατος.[52]
el justo necesita de otras personas hacia las cuales y con las cuales practicar la justicia, y lo mismo el hombre moderado, el valiente y todos los demás; en cambio, el sabio, aun estando sólo, puede teorizar, y cuanto más sabio, más; quizá sea mejor para él tener colegas, pero, con todo, es el que más se basta a sí mismo.
La prâxis es una cotidianidad, por lo que resulta necesario para ella que aparezcan otros seres humanos en escena y en esos hábitos conseguir establecer una realidad común, esto no resulta tan necesario para el σοφὸς-sabio, este amerita tiempo solo, tiempo consigo mismo, es allí donde nace la theoría, que puede encontrar sus formas de expresión a través de los diálogos y/o los escritos, pero que al final surge de esa inmensidad del yo que yace en cada individuo. Aristóteles le asigna el valor más alto a esta actividad humana, para él la vida contemplativa es la que permite a los hombres mirar al mundo tal y como es; la mejor forma de plantearla es a través de lo que justamente hace el estagirita:
fue Aristóteles quien marcó el origen de la teoría moral. Fue él quien abordó, plenamente, la construcción de un saber orgánico sobre la desorganizada y problemática experiencia. Una experiencia en la que los hombres comenzaron a sentir la dificultad de coordinar los elementos que constituyen su insuperable e «insociable sociabilidad»[53].
Los análisis de Aristóteles sobre la realidad son una teoría moral, una mirada profunda y atenta a su realidad para crear una forma de ver el mundo que incluya aspectos que no son teóricos pero que pueden ser contemplados justamente como lo que son. Estos aspectos son los que se han planteado hasta ahora y que buscan crear una especie de circuito social en el que se inserta el individuo que vive en sociedad, o polis, un circuito que conecta esos tres órdenes: téchne/poiesis-prâxis-theoría. Es decir, estas cuestiones no están inconexas y cada una funciona aislada, sino que interactúan constantemente y en su fricción crean o dan realidad a una sociedad y su cultura. Bien matiza estas cuestiones Aristóteles luego de plantear que el sabio podría bastarse a sí mismo para teorizar:
Δεήσει δὲ καὶ τῆς ἐκτὸς εὐημερίας ἀνθρώπῳ ὄντι οὐ γὰρ αὐτάρκης ἡ φύσις πρὸς τὸ θεωρεῖν, ἀλλὰ δεῖ καὶ τὸ σῶμα ὑγιαίνειν καὶ τροφὴν καὶ τὴν λοιττὴν θεῤαπείαν ὑπάρχειν.[54].
Sin embargo, siendo humano, el hombre contemplativo necesitará del bienestar externo, ya que nuestra naturaleza no se basta a sí misma para la contemplación, sino que necesita de la salud corporal, del alimento y de los demás cuidados.
El individuo tiene la posibilidad de contemplar, de vivir esa vida, pero necesita de productos diarios y de reglas que permitan la convivencia y resolución de conflictos; de allí nace el circuito que va y viene entre las artes y sus cosas creadas, las acciones y buenos hábitos, y la teoría y sus miradas profundas a la realidad. Con Aristóteles ese circuito se devuelve: la poiesis que crea los productos y comodidades, y la prâxis que permite la convivencia, reciben su mirada atenta, analítica y filosófica para encontrar en ellas algo más allá de sus modos de ser y poder llevarlas a un terreno que no solo busca conocerlas, sino conocerlas para mejorarlas, para no solo sobrevivir, sino vivir bien.
La theoría en Marx
Es bien conocido el llamamiento de Marx a transformar la sociedad a través del despertar o conocimiento de las leyes que rigen la historia. En ese sentido, su propio trabajo busca superar esa idea de que la filosofía es una suerte de análisis etéreo de la sociedad y se convierte, más bien, en una fuente de subversión ante las injusticias de la vida. Esta crítica deviene de algo que lógicamente construye durante toda su obra: las expresiones filosóficas también estarían infectadas por el extrañamiento primigenio de la poiesis. Así, cristalizaciones de la contemplación humana como la Religión o la propia historia, estarían alienadas de origen. Para Marx, este orden no distaba mucho de la lógica de la prâxis, a los que en realidad considera epifenómenos; en Los Manuscritos plantea esto:
Es fácil ver que todo el movimiento revolucionario necesariamente encuentra su base, tanto empírica como teórica, en el movimiento de la propiedad privada; en la Economía. Esta propiedad privada material, inmediatamente perceptible, es la expresión material perceptible de la vida humana enajenada. Su movimiento –producción y consumo– es la revelación perceptible del movimiento de toda la producción hasta ahora, es decir, la realización o la realidad del hombre. La Religión, la familia, el Estado, el derecho, la moral, la ciencia, el arte, etc., son sólo modos particulares de producción y caen bajo su ley general. La trascendencia positiva de la propiedad privada, como apropiación de la vida humana, es, por tanto, la trascendencia positiva de todo extrañamiento, es decir, el regreso del hombre de la Religión, la familia, el Estado, etc., a su ser humano, es decir, a su existencia social[55].
La theoría, como se verá a continuación, forma parte de ese circuito que establece Marx entre el poder de la fuerza productiva, que es la que mueve al mundo, y sus expresiones lógicas. En otras palabras: una poiesis extrañada, produce instituciones, ya sean prácticas o teóricas, alienadas. Así queda establecido este tercer elemento del modelo epistemológico aplicado a Marx.
El circuito téchne/poiesis-prâxis-theoría: una propuesta de modelo epistemológico
La sabiduría griega establece un circuito humano que conecta las actividades propias de una polis con dos cuestiones que la llevan de un mero circuito estático a ser uno dinámico: la ἀρετή-aretḗ y el λόγος-logos. Estos elementos mueven al individuo en la sociedad para que pase del mero vivir al vivir bien, lo que conlleva a un movimiento, una actividad constante, la ενέργεια-enérgeia aristotélica. Existe, entonces, un ir y venir entre la téchne/poiesis-prâxis-theoría que serviría como estructura fundante de las relaciones sociales y de todo lo necesario para que una polis funcione.
El circuito queda establecido de esta forma con una poiesis que refiere a todas esas cosas producidas en una sociedad y que permiten la subsistencia material de la especie, con una prâxis que brinda las reglas diarias que conectan a los individuos en una cotidianidad y construyen una comunidad, y con una theoría que otorga esa mirada profunda sobre toda la realidad y las cuenta a través de mitos, leyendas e historias. La relación entre ellas es de ida y vuelta, ya que tanto el que contempla necesita de lo producido como el que produce necesita de la contemplación para hacer cada vez mejor lo que ha de producir, así como los hábitos cotidianos condicionan ambas cuestiones. Sobre este circuito, comenta Choza:
Desde el nacimiento de la cultura occidental en el mundo greco-romano, la cultura suele estudiarse en tres órdenes. El primer orden es el de la técnica (en terminología filosófica, orden de la poiesis), que comprende desde la construcción de vivienda hasta la más amplia variedad de herramientas de madera, piedra, hueso, metal, etc. El segundo orden es el de la organización y articulación de funciones, o sea, el del derecho (en terminología filosófica, orden de la praxis), que comprende la gran variedad de organización política, costumbres y reglas morales. El tercer orden es el de las palabras y las ideas (en terminología filosófica, orden de la theoría), que comprende la gran variedad de relatos religiosos y filosóficos sobre el origen del cosmos, de los hombres, y del propio pueblo[56].
Estos órdenes informan a toda la cultura Occidental y sus pensadores a lo largo de los siglos, la conformación de las sociedades modernas, incluso, se ha concentrado en desarrollar efectivamente esos terrenos hasta llevarlos a su mayor esplendor y perfeccionamiento; Marx no escapa de ello. La idea de buscar el buen vivir en la polis por parte de Aristóteles se puede apreciar en su especialización conforme la sociedad ha avanzado en el tiempo. Por un lado, la poiesis ha avanzado al terreno que le es natural, la economía, cuyo objetivo clásico es administrar bienes escasos ante demandas crecientes, es decir, administrar la producción y lo producido; segundo, la prâxis se ha topado con revoluciones que han hecho cambios radicales en la concepción del humano y su participación del mundo social, la Revolución francesa es el ejemplo perfecto, de ella nacen los derechos del hombre y del ciudadano, y con ella los derechos humanos universales; y, por último, la theoría en Occidente ha profundizado en temas centrales sobre los sucesos anteriores, analizando su conveniencia y su forma de verlos, el Idealismo alemán es un gran ejemplo de ello, sus análisis sobre los acontecimientos históricos, el mismo concepto de historia y filosofía representan esa mirada profunda propia de este orden.
Cada uno de esos sucesos representan una especie de intención dirigida al perfeccionamiento, en aras de conseguir mejoras para el vivir humano. Marx queda inserto en esta lógica, toda su obra se trata de conjugar una serie de actos que van desde los filosóficos, pasando por los políticos hasta llegar a los económicos, para generar el cambio necesario y radical que lleve a la humanidad a un estadio distinto y, por supuesto, mejor. Un ejemplo de ello es su tesis XI sobre Feuerbach: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”[57]. Esta frase se extiende por todo el pensamiento de Marx, no es algo dicho para el mundo, es algo que él trata de aplicar a su propio pensamiento y en ello encuentra una forma de perfeccionar a la propia theoría, es decir, de usarla mejor para el objetivo de vivir bien. En ese sentido, Marx no dista mucho de las intenciones que tenía Aristóteles, por ende, usa los mismos elementos para tratar de hacer eso posible.
Marx analiza en las XI tesis la relación entre prâxis y theoría, tratando de hacer ver que esta última no debe pertenecer al terreno del mero misticismo e interpretación contemplativa de lo que sucede, sino que debe conllevar a una acción (Entendida en ese lenguaje técnico que usa Aristóteles para referir a la prâxis), porque como lo dice en la VIII tesis: “La vida social es, en esencia, práctica”[58], no se está inventando nada Marx, simplemente está replicando aquella información que surgió en Grecia y que se mantuvo por siglos en la cultura occidental. En ese sentido, Marx habla en términos griegos, y analiza el mundo según esa información que llegó a él, en especial aquellos elementos analizados más arriba, en las formas que habían tomado para su tiempo: economía inglesa, política francesa y la filosofía idealista alemana (principalmente la hegeliana)[59]. No se trata aquí de decir lo obvio, sino de analizar que esos elementos que llegan a Marx representan justamente una evolución de esos órdenes de los que habla Choza y que sirven para establecer el modelo epistemológico propuesto y aplicarlo al pensamiento de Marx.
Ahora bien, aunque para Marx la prâxis resulta muy importante en tanto la vida humana es social y en ella se establecen los parámetros para las siguientes generaciones, el núcleo de todas estas cuestiones está un poco más al fondo de esas relaciones sociales, está en las fuerzas productivas propiamente, en el quehacer material con respecto al mundo que rodea al individuo. La transformación de la materia es el centro del materialismo histórico, es aquello que mueve realmente a las sociedades humanas y conlleva a establecer el resto de las relaciones en torno a eso. Así lo plantean Marx y Engels en su libro Ideología alemana, específicamente cuando hablan de las premisas del materialismo histórico:
El hombre puede ser distinguido de los animales por la conciencia, por la religión o por lo que se quiera. Pero el hombre mismo se diferencia de los animales a partir del momento en que comienza a producir sus medios de vida, paso éste que se halla condicionado por su organización corporal. Al producir sus medios de vida, el hombre produce indirectamente su propia vida material[60].
El punto de partida de Marx y Engels es que “Tal y como los individuos expresan su vida, así son. Lo que son coincide, por consiguiente, con su producción, tanto con lo que producen como con el modo cómo producen”[61]. Hablando en términos griegos: los individuos son lo que expresan a través de su poiesis. El problema que ve Marx es que dicha poiesis no se expresa en la realidad social, en la prâxis, tal y como debería, sino que se ha encontrado atrapada a lo largo de la historia en una dialéctica de la lucha de clases interna que le impide a aquel que produce realmente ser lo que expresa materialmente. La evolución de las fuerzas productivas llevó a la revolución burguesa, lo que hizo que esa dialéctica de lucha de clases se simplificara y agravara:
La burguesía, desde su advenimiento, apenas hace un siglo, ha creado fuerzas productivas más variadas y colosales que todas las generaciones pasadas tomadas en conjunto. La subyugación de las fuerzas naturales, las máquinas, la aplicación de la química a la industria y a la agricultura, la navegación a vapor, los ferrocarriles, los telégrafos eléctricos, la roturación de continentes enteros, la canalización de los ríos, las poblaciones surgiendo de la tierra como por encanto[62].
Marx y Engels se refieren en este pasaje del Manifiesto comunista a la revolución de la poiesis, por ello consideran que “La burguesía, históricamente, ha jugado un papel muy revolucionario”[63], básicamente porque han ejercido una revolución sobre la producción y lo producido sin precedentes, porque han llevado a la poiesis a terrenos nunca antes vistos, lo que lleva a la sociedad en general a terrenos nunca antes vistos tampoco, tanto a nivel social como filosófico. De allí que Marx entienda a la sociedad en lo que se considera una visión topográfica: una estructura en la base y una superestructura que se levanta sobre ella. La primera de ellas se identifica con la poiesis, que engloba las fuerzas productivas y la segunda se identifica tanto con la prâxis como la theoría. La primera determina a la segunda y este es el materialismo histórico definido por Marx.
En ese sentido, Marx sigue el modelo del circuito griego téchne/poiesis-prâxis-theoría, asignándole una suerte de preeminencia a lo que considera la base de todo, la poiesis, que es el elemento económico en una sociedad. En Ideología alemana se puede apreciar esta relación y la preeminencia de la poiesis: “Los hombres son los productores de sus concepciones, ideas, etc., y precisamente los hombres condicionados por el modo de producción de su vida material, por sus relaciones materiales y su desarrollo posterior en la estructura social y política” [64]. La relación entre la poiesis-prâxis-theoría queda establecida como un circuito que hace que la energía surgida de las fuerzas productivas (poiesis) atraviese y recorra tanto a la prâxis, como a la theoría.
Sin embargo, esto no queda así, el circuito va y viene en su dialéctica, por lo que la theoría devuelve la energía transformada ahora en mitos e historias, incluso, filosofía. El problema que ven Marx y Engels en ese camino de vuelta de esa energía es que no expresan realmente las condiciones materiales de los individuos, sino que se presentan como extrañadas, alejadas del centro que les dio su nacimiento. Las costumbres, hábitos, reglas sociales; así como las manifestaciones espirituales y teóricas se presentan ajenas a quien produce; cuando la energía que una vez salió de la poiesis vuelve a ella, no es más que una energía ideológica, donde la poiesis aparece invertida “como en una cámara oscura”[65]. La prâxis y la theoría no son independientes, sino que expresan lo que sucede a lo interno de la poiesis, reflejando su extrañamiento y ayudando a que se mantenga así:
Los fantasmas formados en el cerebro de los hombres son también, necesariamente, sublimaciones de su proceso de vida material, que es empíricamente verificable y está ligado a premisas materiales. La moral, la religión, la metafísica y todo el resto de la ideología, así como las formas de conciencia correspondientes a éstas, por lo tanto, ya no conservan la apariencia de independencia. No tienen historia, no tienen desarrollo; pero los hombres, al desarrollar su producción material y sus relaciones materiales, alteran, junto con esto su mundo actual, también su pensamiento y los productos de su pensamiento. No es la conciencia la que determina la vida, sino la vida la que determina la conciencia[66].
En palabras de Marx, el problema en el sistema burgués es el hecho de que las relaciones de producción no son coherentes con las fuerzas de producción (se puede decir que a nivel de la poiesis esto se refiere a una relación con ella misma), en últimas, que quien produce no se ve expresado en las relación sociales de su producción. La prâxis y la theoría (separadas de lo anterior) solo sirven para mantener ese extrañamiento en el fuero interno de la poiesis; de allí lo que Marx llamaba alienación; que quien construye el mundo lo ve como algo extraño: hace zapatos, pero no se los pone; produce pero no se ve a sí mismo expresado en su producción, ni en lo social ni en lo espiritual.
Esta escisión es solo necesaria cuando existen las clases, porque son las clases (la dominante) la que necesita este extrañamiento en la poiesis; pues, con ese extrañamiento consigue mantener subyugadas a las fuerzas productivas. Esta clase necesita alienar a la poiesis de la prâxis y la theoría para así prolongar el extrañamiento a lo interno de la poiesis. La prâxis le sirve para organizar lo político/jurídico, la theoría para crear mitos ideológicos necesarios que le impidan al proletariado (aquel en las entrañas de la poiesis) darse cuenta de ese extrañamiento, y en el caso de que lo haga, sea sometida por el aparato coercitivo de la prâxis.
Conclusión
El modelo epistemológico quedaría establecido de la siguiente manera: la poiesis es el elemento primordial para entender las relaciones sociales, es la fuente de energía de la sociedad, y se identifica con la categoría topográfica de la estructura. La prâxis representa esas reglas sociales establecidas, los modos de ser tradicionales y demás cuestiones asociadas al derecho y la política. La theoría serían todas aquellas representaciones de consciencia que forman la historia de una comunidad, incluida la propia filosofía. Estas dos últimas quedan asociadas a la categoría topográfica de la superestructura. Este modelo determina que la poiesis es la que informa al resto de la sociedad como elemento clave, aunque los otros dos elementos no pierden su importancia, ya que es a través de ellos que el circuito se rompe y sucede el extrañamiento en la poiesis. Engels afirma esto en una de sus últimas cartas, dirigida a J. Bloch:
Según la concepción materialista de la historia, el elemento determinante de la historia es en última instancia la producción y la reproducción en la vida real. Ni Marx ni yo hemos afirmado nunca otra cosa que esto; por consiguiente, si alguien lo tergiversa transformándolo en la afirmación de que el elemento económico es el único determinante, lo transforma en una frase sin sentido, abstracta y absurda. La situación económica es la base, pero en el curso del desarrollo histórico de la lucha, ejercen influencia también, y en muchos casos prevalecen en la determinación de su forma, diversos elementos de la superestructura: formas políticas de la lucha de clase y sus resultados, es decir, las Constituciones impuestas por la clase triunfante después de su victoria, etc., las formas jurídicas, e incluso el reflejo de todas estas batallas reales en el cerebro de quienes participaron en ellas, las teorías políticas, jurídicas y filosóficas, las convicciones religiosas y su evolución posterior, hasta convertirse en un sistema de dogmas. Hay una interacción de todos esos elementos, dentro de la interminable multitud de accidentes[67].
Ni Engels ni Marx afirmaron, tampoco, las categorías griegas que se han usado en este artículo para establecer su modelo de pensamiento y que sirviera como explicación para que el resto del mundo lo entendiera, ellos plantearon las cosas según el lenguaje de su época. Esto no significa que no escribieran informados por la cultura y el conocimiento del que procedían, de allí que sea necesario encontrar esos elementos detrás de las palabras, esos conceptos que yacen en la base de los pensadores, incluso, sin que estos mismos se hayan dado cuenta en vida. De allí la relevancia, también, de establecer un modelo epistemológico que sirva como punto de partida desde el cual analizar autores asociados al pensamiento de Marx, ya que con este modelo se pretende tener una visión completa del pensamiento marxiano, donde no se tomen frases sueltas o una sola de sus obras, sino la estructura argumental de la que parte el propio autor y esa estructura está fundamentada en la relación que otorga a los órdenes téchne/poiesis-prâxis-theoría.
De esta manera, este modelo epistemológico sirve como piedra de toque al momento de analizar las interpretaciones marxistas sobre los escritos propios de Marx y sus ideas, sin esta relación-circuito entre téchne/poiesis-prâxis-theoría que explica muy bien Engels en la carta citada, dicha interpretación marxistas quedaría en tela de juicio ante la misma tradición que defiende. Engels defiende el circuito creado por Marx, el paso de energía que va y viene entre los diferentes órdenes que terminan por influenciarse en sus incesantes fricciones. Aunque la poiesis no es el único determinante, sí es, en última instancia, el determinante de la historia, solo que tanto la prâxis como la theoría interactúan de tal manera que su influencia no es mínima, generando una interminable multitud de accidentes; por ende, será en la poiesis donde se deberá buscar el núcleo del pensamiento de Marx, en la relación de esta con ella misma y en su relación con el resto de los órdenes, lo que es, propiamente, la dialéctica del materialismo histórico.
Bibliografía
- Aristóteles. Ética Nicomáquea: Ética Eudemia. Editado por Emilio Lledó. Traducido por Julio Pallí Bonet. Gredos, 1985.
- Choza, Jacinto. Filosofía de la cultura. Thémata, 2013.
- Engels, Frederick. Engels to Joseph Bloch. 21-22 September. 49, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Engels 1890-1892, 33-37. Lawrence & Wishart, 2001.
- García Gual, Carlos. Los siete sabios (y tres más). Alianza, 1996.
- Jeffrey, Richard C. «Chapter 4. Probable Knowledge.» En Readings in Formal Epistemology: Sourcebook, 47-65. Springer International Publishing, 2016.
- Lichtheim, George. Breve historia del socialismo. Traducido por Josefina Rubio. Alianza, 1975.
- Lledó, Emilio. El concepto “Poíesis” en la filosofía griega: Heráclito, Sofistas, Platón. Editado por Alfonso Silván Rodríguez. Dykinson, 2010.
- —. Memoria de la ética: una reflexión sobre los orígenes de la “theoría” moral en Aristóteles. Taurus, 2015.
- Marx, Karl. Vol. 35, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx. Lawrence & Wishart, 1996.
- Marx, Karl. Critique of the Gotha Programme. 24, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx and Engels 1874-1883, 75-99. Lawrence & Wishart, 1989.
- Marx, Karl. Economic and Philosophic Manuscripts of 1844. 3, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx and Engels 1843-1844, 229-346. Lawrence & Wishart, 1975.
- Marx, Karl. Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 1857-58) [First Instalment]. 28, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx 1857-1861, 49-537. Lawrence & Wishart, 1986.
- Marx, Karl. Theses on Feuerbach [Original version]. 5, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx and Engels 1845-1847, 3-6. Lawrence & Wishart, 1976.
- Marx, Karl, y Frederick Engels. Manifesto of the Communist Party. 6, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx and Engels 1845-1848, 477-519. Lawrence & Wishart, 1976.
- Marx, Karl, y Frederick Engels. The German Ideology. 5, de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works: Marx and Engels 1845-1847, 19-539. Lawrence & Wishart, 1976.
- Vernant, Jean-Pierre. Los origenes del pensamiento griego. Paidos, 1992.
- —. Mito y pensamiento en la Grecia antigua. Ariel, 1973.
Notas
[1] Bien lo plantea George Lichtheim en su libro Breve historia del socialismo cuando analiza a Marx: “es la figura central de la historia del socialismo, como reconocen incluso sus críticos. Sin embargo, es más difícil lograr un «consensus» general sobre las razones de su obvia preeminencia, y es totalmente imposible llegar a un acuerdo, incluso entre los marxistas, sobre el significado de todo lo que dijo e hizo” ed. cit., p. 92.
[2] Richard Jeffrey, “Chapter 4, Probable Knowledge”, ed. cit., p. 47. Traducción propia.
[3] Jean-Pierre Vernant, Mito y pensamiento en la Grecia antigua, ed. cit.,p. 61.
[4] Ibid., p. 188.
[5] Ibid., p. 189.
[6] Se trata de Acerca de la filosofía y la referencia se extrae de Juan Filópono.
[7] Lo cita Carlos García Gual, Los siete sabios (y tres más), ed. cit., p. 20.
[8] Estos sabios eran: Tales de Mileto, Bías de Priene, Pítaco de Mitilene, Cleóbulo de Lindos, Solón de Atenas, Quilón de Esparta y Periandro de Corinto.
[9] Jacinto Choza, Filosofía de la cultura, ed. cit., p. 30.
[10] Emilio Lledó, Memoria de la ética: una reflexión sobre los orígenes de la “theoría” moral en Aristóteles, ed. cit., p. 172
[11] Ibid., p. 77.
[12] Ibid., p. 14.
[13] Jean-Pierre Vernant, Los orígenes del pensamiento griego, ed. cit., p. 89.
[14] Emilio Lledó, Memoria de la ética: una reflexión sobre los orígenes de la “theoría” moral en Aristóteles, ed. cit., p. 127
[15] La intención de las palabras resaltadas es remarcar su uso, algo que resulta importante para los objetivos de este trabajo.
[16] Aristóteles, Ética Nicomaquea, I, 1, 1094ª.
[17] La edición utilizada para todo el trabajo es: Aristóteles. (1985). Ética Nicomáquea: Ética Eudemia (E. Lledó, Ed.; J. Pallí Bonet, Trans.). Gredos.
[18] Emilio Lledó, El concepto “Poíesis” en la filosofía griega: Heráclito, Sofistas, Platón, ed. cit., p. 19.
[19] Ya sea convertir la madera en silla o el fuego en arma.
[20] Ibid., p. 20.
[21] Ibid., p. 58.
[22] Ibid., p. 59.
[23] Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 4, 1140a6-9.
[24] Ibid., VI, 4, 1140a13-14.
[25] Emilio Lledó, Memoria de la ética: una reflexión sobre los orígenes de la “theoría” moral en Aristóteles, ed. cit., p. 97.
[26] Todas las citas de Marx y Engels son extraidas de Karl Marx and Frederick Engels. Collected Works. Lawrence & Wishart. Recopilación de todos los trabajos de estos autores, publicada en inglés entre 1975-2004. Las traducciones son propias.
[27] Karl Marx, Capital, ed. cit., p. 751.
[28] Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts, ed. cit., p. 247.
[29] Ibid., pp. 271-272
[30] Ibid., p. 272.
[31] Idem.
[32] Karl Marx, Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 1857-58) [First Instalment], ed. cit., p. 234.
[33] Ibid., p. 222.
[34] Ibid., p. 234.
[35] Karl Marx, Capital, ed. cit., p. 534
[36] Idem.
[37] Karl Marx, Outlines of the Critique of Political Economy (Rough Draft of 1857-58) [First Instalment], ed. cit., p. 233.
[38] Karl Marx, Critique of the Gotha Programme, ed. cit., p. 92.
[39] Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts, ed. cit., p. 280.
[40] La traducción de las palabras se extraen de la E. E.,X, 11, 1226b32-33
[41] Haciendo referencia al choque entre la forma de ver la virtud de Aristóteles y Platón, un clásico de la literatura filosófica.
[42] Aristóteles, Ética Nicomaquea, VI, 4, 1140a2.
[43] Ibid., VI, 4, 1140a3-5.
[44] Ibid., II, 4, 1105a25-33.
[45] Ibid., V, 5, 1134a1-2.
[46] Ibid., II, 1, 1103a35-1103b2.
[47] Lo importante no está en los sustantivos, ni los adjetivos, sino en el uso técnico del verbo, de la prâxis.
[48] Karl Marx, Critique of the Gotha Programme, ed. cit., p. 84.
[49] Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts, ed. cit., p. 277.
[50] Karl Marx, Capital, ed. cit., p. 583.
[51] Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts, ed. cit., p. 279.
[52] Aristóteles, Ética Nicomaquea, X, 7, 1177a30-1177b1.
[53] Emilio Lledó, Memoria de la ética: una reflexión sobre los orígenes de la “theoría” moral en Aristóteles, ed. cit., p. 14.
[54] Aristóteles, Ética Nicomaquea, X, 8, 1178b34-36.
[55] Karl Marx, Economic and Philosophic Manuscripts, ed. cit., p. 297.
[56] Jacinto Choza, Filosofía de la cultura, ed. cit., p. 31.
[57] Karl Marx, Theses on Feuerbach [Original version], ed. cit., p. 5.
[58] Idem.
[59] Esta interpretación es un continuo para referirse a las fuentes de Marx; desde Engels, pasando por Lenin, así como historiadores de la talla de George Lichtheim en su Breve historia del socialismo o Ernest Mandel en El lugar del marxismo en la historia y otros textos, hacen notar estas tres líneas de influencia que recibe Marx.
[60] Karl Marx y Frederick Engels, The German Ideology, ed. cit., p. 31.
[61] Idem.
[62] Karl Marx y Frederick Engels, Manifesto of the Communist Party, ed. cit., p. 489.
[63] Ibid., p. 486.
[64] Karl Marx y Frederick Engels, The German Ideology, ed. cit., p. 36. Se debe resaltar que este es el manuscrito original.
[65] Idem.
[66] Ibid., pp. 36-37.
[67] Frederick Engels, Engels to Joseph Bloch. 21-22 Septembre, ed. cit., pp. 34-35.