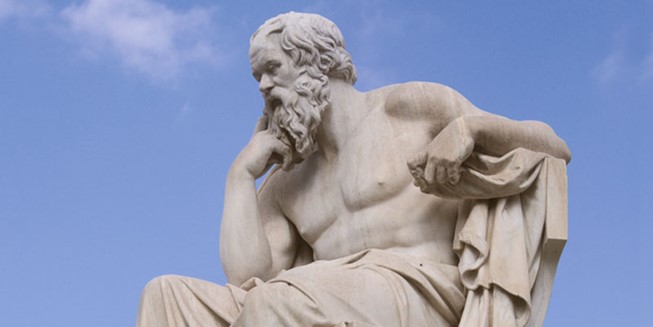Resumen
En varios pasajes de los diálogos platónicos, Sócrates se interesa por someter a escrutinio, una idea que luce como una fecunda aporía: nadie obra mal voluntariamente.
En este escrito, se dialoga con ese problemático pensamiento, con la mira puesta en sus implicaciones en el terreno la responsabilidad personal, la justicia, el peso de la intención en la vida práctica, la sociabilidad humana, el sentido ontológico y ético del bien, la función moral de la ley, los nexos entre los ‘actos jurídicos’ y la moralidad de quien juzga y otros asuntos de interés teórico.
Palabras clave: bien, intención, sociabilidad, justicia, relación éthos-ley.
Abstract
In several passages of the Platonic dialogues, Socrates is interested in examining an idea that seems like a suggestive aporia: no one does wrong voluntarily.
This paper discusses this problematic thought, focusing on its implications for personal responsibility, justice, the weight of intention in practical life, human sociability, the ontological and ethical meaning of the good, the moral function of law, the links between ‘legal acts’ and the morality of the judge, and other matters of theoretical interest.
Keywords: good, intention, sociability, justice, ethos-and-law relationship
- En estas notas, me propongo extraer algunas consecuencias, modestos atisbos, de un cauto acercamiento a una intuición[1] defendida por Sócrates como una representación digna de asentimiento pleno —es decir: una certeza—, aunque siempre he visto en ella las trazas de una aporía.
La intuición en referencia es registrada en varios diálogos platónicos, aunque pienso que es en Gorgias donde se expone de manera más contundente: “…nadie obra mal voluntariamente”.[2] Platón pone al propio Sócrates a proferir esa frase, en medio de un largo intercambio de palabras con Calicles, un personaje de dudosa entidad histórica, aunque con trazas de ser un joven avezado en el manejo de la retórica deliberativa: la que practican los políticos. El filósofo recuerda, en esa parte de su parlamento, que con apego al uso pertinente de la razón se ha puesto de acuerdo con Polo, en ese punto. Ciertamente, bastantes páginas antes, Sócrates aparece departiendo con este otro discípulo de Gorgias, en estos términos: “no deseamos simplemente matar, desterrar de las ciudades ni quitar los bienes; deseamos hacer todas estas cosas cuando son provechosas y, cuando son perjudiciales, no las queremos. En efecto, queremos, como tú dices, lo bueno y no queremos lo que no es ni bueno ni malo ni tampoco lo malo.” [3]
Ya en Protágoras —diálogo que los entendidos presumen sea uno de los primeros compuestos por el todavía joven Platón— Sócrates adelanta lo esencial de la referida intuición. A resultas del riguroso examen de un fragmento de un poema de Simónides —quien a su vez aparece ahí contradiciendo al también poeta Pítaco—, en presencia de tres de los más prestigiosos sofistas, Protágoras, Pródico e Hipias, el filósofo concluye: “…estoy casi seguro de […] que ninguno de los sabios piensa que algún hombre por su voluntad cometa acciones vergonzosas o haga voluntariamente malas obras, sino que saben bien que todos los que hacen cosas vergonzosas y malas obran [así] involuntariamente.”[4] No me parece fundada la presunción de Carlos García Gual, en el sentido de que la palabra “sabios” —sophoi—, en la frase de Sócrates, esté lastrada de ironía. Lo que dice el ateniense no disuena de lo que se espera del sabio o filósofo: practicar la excelsa “ciencia de medir”, de la que se habla en otra parte del diálogo.[5] Aunque la idea aquí examinada es de clara estirpe socrática, ello no impide que haya sido estudiada de consuno con diversos pensadores. Más allá de este aspecto accesorio —aunque de interés, en la medida en que Sócrates da la impresión de que no quiere aparecer sin compañía en este asunto—, conviene dejar sentada la firmeza con que asume su tesis, pues el filósofo agrega en el mismo diálogo: “…hacia sus males nadie se dirige por su voluntad ni hacia lo que cree que son males…”[6]
No estará de más referir aquí que la imagen de un Sócrates que Platón pone a defender la intuición de que nadie actúa indebidamente de forma voluntaria es refrendada, a su manera, por Jenofonte. En efecto, las páginas de su célebre Recuerdos de Sócrates dan cuenta de la noticia de que, a criterio del filósofo, “…todos los hombres, eligiendo entre las posibilidades que tienen a su disposición, hacen lo que creen lo más ventajoso para ellos.”[7]
En nuestro tiempo, la intuición socrática en cuestión no da muestras de concitar la atención que se merece de parte de quienes se interesan en el pensamiento de Sócrates y en asuntos de ética y derecho. No obstante, hay indicios de que influyó con notoria potencia, en algunos ámbitos filosóficos, incluso muchos siglos después de haber sido expuesta.
Por ejemplo, en su célebre De consolatione philosophiae —título que, en general, los traductores se empeñan en hacer corresponder con la confusa cláusula “La consolación de la filosofía”, cuando versa sobre el consuelo por medio de o por obra de la Filosofía— Boecio actualiza, ya en el siglo VI, la llamativa intuición de Sócrates. Ciertamente, en los parágrafos 36 y 37 de la “prosa décima” del tercer libro de su obra, el filósofo —que espera en la cárcel la aplicación de la pena de muerte a la que ha sido condenado— registra las siguientes sentencias, en medio del alentador discurso de la Filosofía: “…la esencia y la razón de todos los deseos es el bien…” y “…bastará que una cosa tenga apariencia de verdadero bien, aunque no lo sea, para que la voluntad lo busque.”[8]
- La multi-referida intuición de Sócrates implica toda una red de problemas teóricos, algunos de los cuales lindan con la aporía.
Dicha visión supone, entre otras posibilidades:
- Al actuar, toda persona o agente moral, lo hace desde la presunción o la convicción de que sus actos son buenos, correctos, responden a un justo deber ser. Inmediatamente pueden alzarse innúmeras voces que expresen una interpretación polarmente opuesta a esa posibilidad; esto es: resulta factible formular, con igual pertinencia, una cuasi-antinomia de la proposición socrática: hay quien actúa mal a queriendas y a sabiendas. Sin embargo, esta opción no basta para acallar el atendible contra-argumento socratizante: quien pretende hacer el mal a conciencia, cree que eso está bien; si, por alguna razón, pensara lo contrario —que no es correcto y/o no le conviene— no emprendería los actos en cuestión.
- En el caso de que las acciones del mencionado agente sean interpretadas como malas, incorrectas, injustas —a partir de criterios como su presunta destructividad, condición corrupta, contradicción con respecto a las leyes y a las prescripciones morales, al bien común y todo lo afín a esto— deberán admitirse los efectos en la responsabilidad moral que supone el hecho de que tales actos no han sido realizados con la aceptación previa, por parte del agente, de que tienen un carácter ética y legalmente objetable, sino con base en la creencia de que se hallan en el campo del bien.
Puede darse la situación en que quien se proponga emprender determinada acción llegue a darse cuenta de que pueda ser interpretada por alguien —incluso por el propio agente— como mala; sin embargo, sea lo que sea lo que finalmente haga o deje de hacer será desde la presunción de que la opción por la que se ha decidido está bien. En ese caso, la intención o la voluntad del agente parecen liberarse de las determinaciones de la moral y la ley, del sentido del bien y del mal, del ámbito del deber ser, para adentrarse acaso en el de lo ética y jurídicamente indiferente.
- Tal posibilidad deja entrever que todo acto cumplido está signado por una bondad para sí. La realización de determinado acto implica una bondad de partida, para el agente, toda vez que solo es realizado a partir de la certeza subjetiva de que al efectuarlo está actuando bien. Sin embargo, debido a que todo acto afecta a las entidades —humanas o no; individuales o colectivas— que integran su entorno comunitario, social e incluso natural, siempre existe la factibilidad y aun la probabilidad de que tal acto no sea bueno para otro/a. Así pues, los resultados de la acción humana dan muestras de implicar siempre la viabilidad de una contradicción estructural entre una benignidad para sí y una posible maldad para otro/a.
- Lo antedicho supone, al menos, tres consecuencias: a. la paradoja de obrar bajo la presunción de estar actuando bien, incluso cuando se quiere actuar mal y, de hecho, el acto efectuado es reprobable, malo, b. todo proceso de volición-deliberación-decisión-acción en pos de este o aquel motivo sería, en realidad, indeterminable por la moral y por la ley, aunque estas siempre operen como condicionamientos potenciales de aquel y c. la estructura que se configura en el vínculo intencional acto-bueno-para-sí / acto-interpretable-como-bueno-o-malo-para-otro/a posibilita una dinámica bidireccional: todo acto emprendido en un sentido (siempre bajo el supuesto de su bondad intrínseca por parte del agente) es pasible de una reacción con idéntica característica estructural: actúa en respuesta al acto ‘padecido’, también bajo la creencia de que se guía por el bien, por parte del agente reactivo. El sistema de la acción social que articula comunidades y sociedades sería el conjunto de los dinámicos procesos de deseo-cálculo-decisión-acto que operan según sentidos contrapuestos, siempre bajo el supuesto de que sus respectivos agentes los despliegan y efectúan convencidos de que cada quien hace lo que considera que está bien, que es lo justo, que es lo que se debe hacer.
- Aflora, en estas consideraciones, una contradicción entre las determinaciones subjetivas del proceso tetrádico deseo-deliberación-decisión-acción y sus condicionantes objetivos (los órdenes moral y legal, así como la realidad económica, social, cultural y política). Aquí, dicho proceso es representado y heurísticamente manejado en un plano analítico; es bien conocida la complejidad de la realidad social efectivamente existente: una abigarrada red de procesos en interacción humana prácticamente inabarcable y, por ende, indescriptible en toda su dimensión y dinamismo. Con esta salvedad en mente, se advierte en principio que toda la dinámica subjetiva que desemboca en la acción puede operar de manera prácticamente autónoma y las situaciones objetivas, en medio de las cuales se desenvuelve, ejercerían a lo sumo un efecto constrictivo, no decisivo. Así pues, la permanente tendencia de la voluntad del agente a seguir, desde sí y por sí, el curso de acción marcado por sus motivaciones no parece tanto afrontar obstáculos reales (determinantes) cuanto sortear constricciones contingentes, ocasionales.
- En consonancia con lo anterior, el proceso tetrádico deseo-deliberación-decisión-acción se manifiesta como un hecho originariamente indiferente; es decir: se patentiza como el despliegue factual de un fenómeno que, en sí mismo, no tiene un signo ético definido. Solo la interpretación del referido proceso y de sus consecuencias, efectuada por el propio agente y por las instancias de exégesis colectivas e individuales en su entorno, es lo que caracteriza su eticidad concreta. Ahora bien, de acuerdo con lo que se ha visto, en principio, el referido agente asume su conducta como éticamente positiva; es decir: buena. Por el contrario, toda acción —que no puede ser ejecutada, sino en determinado medio comunitario y social— será juzgada conforme con referencias relativas a representaciones hegemónicas de un deber ser. En cualquier contexto comunitario-social, toda acción supera su originaria condición indiferente, por obra de la reacción del agente que la somete a interpretación y opera en contrapartida. Sea que se emprenda en un sentido o en otro, la acción recibe una marca o adquiere una coloratura ética concreta, solo en el contexto intencional en que es recibida y como resultado de la interpretación a que sea sometida.
- Toda vez que cualquier acto repercute en un contexto comunitario comporta una responsabilidad. Quien actúa lo hace siempre en medio de una alteridad objetiva y, en principio, debe responder por los efectos de sus actos. La acción siempre es intencional —esto es: su sentido radica en que siempre se dirige a algo o a alguien— y, por ello, tiene repercusiones de diversa índole en el campo de realidad hacia el que apunta. La acción nunca es inocua; ni para el agente ni para sus destinatarios intencionales. Así que, el hecho de que cada proceso tetrádico deseo-cálculo-decisión-acción responda a la certeza subjetiva de su carácter éticamente benéfico para su ejecutante, de ningún modo exime a este de responsabilidad moral. En todo caso, puede tender a generar una peculiar situación existencial para el agente: el contraste —a veces con ribetes trágicos— entre un acto motivado por la certidumbre de su bondad y las interpretaciones de signo contrario de quienes son afectados por él, en el entorno comunitario: la contraposición entre una voluntad que al actuar cree estar haciéndolo bien —o, incluso, haciendo El Bien— y agentes inscritos en determinada realidad social intencional, que interpretan ese curso de acción de manera no necesariamente coincidente con tal certidumbre.
- Las consideraciones anteriores parecen autorizar el registro de una especie de aporía —como la mayoría, paradójicamente fecunda, en el plano de la investigación del éthos—: nadie obra mal voluntariamente, pero al hacerlo está sujeto a la posibilidad de ser juzgado en sentido contrario y de ser interpelado por su entorno comunitario a propósito de los efectos de su conducta, es decir, con respecto a su responsabilidad. Esto abre la puerta a una nueva (?) posibilidad de “la peor ignorancia”, de la que hablaba el Sócrates platónico. Como se recordará —ahí tenemos, por ejemplo, lo expuesto, a este respecto, en la apología que compuso Platón en defensa de su maestro— según aquel, la peor ignorancia es la de quien cree saber lo que, en realidad, no sabe. Podríamos designar esa calamidad con el término “la peor ignorancia epistémica”. Pero, después de lo argumentado hasta acá, sería aceptable hablar de “la peor ignorancia ética”: la de quien cree que actúa bien, sin que sea el caso. En ambas opciones, el sujeto o agente opera según la correspondiente certeza subjetiva: la de índole cognitiva y la de carácter moral. No debe perderse de vista que ambas ‘ignorancias’ se complementan y que la mayoría de los seres humanos sucumbimos a ambas: con demasiada frecuencia creemos saber lo que no sabemos y actuamos conforme con la convicción de que los actos que realizamos están bien, son justos, aunque en realidad no lo sean.
- Pese a su aguda conciencia de la problemática significación epistémico-ética de esas dos “peores ignorancias” y de las complicaciones teóricas que comportan, Sócrates no da muestras de caer en la desesperanza ni de cejar en la procura de medios de carácter pedagógico y político para afrontarlas de manera apropiada. Puede pensarse —al menos como hipótesis— que las expectativas y los afanes socráticos en esa dirección se cimientan en una doctrina integrada por los siguientes elementos: a. El Bien es una realidad ontológica (no solo ética), b. El Bien se inscribe en el ámbito de los principios fundantes de lo real; esto significa que es equiparable al principio supremo de El Uno (la unidad; inseparable del principio complementario: La Díada Indeterminada, la multiplicidad, la diversidad), c. El Bien es la causa de todo lo que, en el mundo sensible, se muestra —siempre de manera limitada e imperfecta— al modo de lo que caracterizamos como bueno, d. en último término, todos los entes del universo orientan su realización y existencia hacia El Bien, e. los seres humanos —y, potencialmente todo ser volente— emprenden sus actos en función de motivos que, en último término, tienen por buenos y asumen en un sentido que consideran dirigido al bien y f. todo esto supondría la imposibilidad de colocarse más allá del bien y del mal; también podría implicar que las estructuras de nuestra subjetividad incluyen algo con las trazas de una forma a priori del bien, como condición de posibilidad de nuestra actividad, tanto en el plano técnico como en el ético.
- Las consideraciones anteriores permiten poner de relieve una caracterización antropológica que centra su atención en los efectos socio-éticos de la praxis humana. Según esa visión, el ser humano se muestra como potencia de acción, como raigal posibilidad de despliegue del proceso tetrádico deseo-deliberación-decisión-acto intencionalmente dirigido a una alteridad comunitaria, social, política, del que derivan interpretaciones y caracterizaciones. Para decirlo de modo más sintético, las acciones nunca son inocuas y, en principio, son éticamente indiferentes, aunque siempre juzgables y juzgadas en términos de bien-mal, bueno-malo. Así pues, puede afirmarse que, en el plano de la praxis, no luce sustentable la idea de un bien y un mal absolutos. El signo moral de cada acto realizado en determinado contexto comunitario depende de las interpretaciones de que sea objeto.
Desde esa perspectiva, se observa cómo la cansina disyunción ínsita en la caracterización del ser humano como natural, esencial e inevitablemente bueno o malo, desde su nacimiento hasta su muerte, resulta falsa y estéril. Perdón Maquiavelo, lo siento Hobbes, disculpas Rousseau y otros, pero sus doctrinas al respecto erraron el foco, al fijarse en una naturaleza humana estática y no en la dinámica y abierta potencialidad etho-genética y socio-genética de la polimorfa, multicolor e inabarcablemente diversa acción humana. Perdieron de vista que la fuente, la concreción y los efectos de la praxis son insoslayable pasto de exégesis; proceso, este, en el que se dirime la bondad o maldad de cada acto y de la voluntad e intención de quien lo ejecute.
Ahora bien, si el despliegue del proceso práctico y sus efectos se evidencian, por sí solos, como problemáticos, esta condición se complica, si se tiene presente aquella bondad para sí, aquella bondad de todo acto para su agente, que se ha examinado en algunos puntos anteriores, a raíz de la intuición socrática al respecto. Si nadie obra mal voluntariamente, si quien actúa lo hace con base en la convicción de que procede bien, incluso cuando se propone hacer el mal, pero su acción es pasible de ser evaluada como lo contrario, como moralmente insatisfactoria e incluso condenable y combatible, no se le ve sentido a los empeños por tomar partido en pro o en contra del signo moral de una naturaleza humana cosificada.
A partir de los raciocinios anteriores, al margen de los conocidos argumentos acerca del signo moral del modo de ser humano —eso que la tradición filosófica ha tematizado problemáticamente como ‘naturaleza humana’—, puede asumirse como manifiesta la disposición de los humanos a actuar. También puede admitirse como realidad constatable la intencionalidad social de la acción humana, junto con la potencialidad ethogenética y sociogenética de esta. Prestigiosos ‘relatos’ pueden predicar que el ser humano viene al mundo por haber sido creado de la nada por una divinidad omnipotente (mito judeo-cristiano del génesis) o que las personas somos ‘multiplicaciones’ espacial-temporales desgajadas o incluso caídas en el mundo desde el seno de la physis, la Naturaleza absoluta (el socratismo platónico), o que derivamos de la negatividad que dinamiza al Espíritu en un proceso de interdeterminaciones que nos constituye como individuos, al tiempo que constituimos las instancias de la realidad socio-política, desde la familia hasta el Estado (Hegel), o que somos objetivaciones fenoménicas —subjetividades representantes y volentes— de una voluntad nouménica (Schopenhauer)… Sea cual sea la narración antropogénica, lo que resulta de ella siempre es un ser actuante, práctico (de praxis).
Por lo demás, ahí es donde radica la humana potencia constructora de comunidad y sociedad, pero también es en esa dinámica donde toman entidad los vectores y factores entrópicos que siempre ponen en riesgo cualquier orden comunitario-social. Es la praxis, el permanente obrar humano, lo que hace y deshace lo social. Es esa paradoja la que Immanuel Kant caracterizó con la locución ‘insociable sociabilidad’ (ungesellige Geselligkeit), en su obra Idea de una historia universal en sentido cosmopolita: los humanos somos socio-generadores, pero también encarnamos las tendencias a desestructurar y disolver la cohesión de las formaciones sociales. Como se ha visto, el proceso tetrádico deseo-cálculo-decisión-acción se cimienta en la certeza subjetiva de que lo que se decide hacer es lo que se debe hacer, de que lo hecho está bien. Pero, por su parte, desde la certeza subjetiva de que se procede con análoga benignidad, ese acto puede ser reprobado e interpretado como motivo de conflicto, por quien padece aquella acción. También quien resulta objeto de la acción actúa reaccionando en contra de esta, desde la certidumbre de que ello es lo apropiado. La ‘acción buena’ 1 se topa con la ‘acción buena’ 2 y ello puede ser —como sucede con demasiada frecuencia— causa de confrontación interhumana más o menos violenta.
Para expresar de manera plástica esa paradoja, Arthur Schopenhauer —epígono parcial y, sobre todo, incómodo de Kant— expuso, en su libro Parerga y paralipómena,[9] una especie de parábola: las tribulaciones sociales de un grupo de puercoespines en un día de invierno. En esa situación, estos optan por arrimarse y aún apretujarse, para contrarrestar los efectos del frío por medio de la mutua transmisión del calor de sus propios cuerpos. Pero, al hacerlo, se clavan sus púas unos a otros, lo que genera dolores suficientes como para deshacer la oportunista unión inicialmente alcanzada; es decir: para desintegrar una experiencia concreta de asociación.
Aunque no lo plantee en esos términos, puede ser lícito pensar que Kant cifró en el imperativo categórico la posibilidad de superar la contradicción inherente a la demasiado humana insociable sociabilidad. Si encauzamos nuestra subjetividad por el canal de la elaboración de máximas morales de carácter universal, a partir de nuestras personales máximas hipotéticas —primera forma del imperativo categórico— y si asumimos al prójimo como un fin y no como un medio —segunda forma del mencionado imperativo— es razonable esperar la anulación de las tendencias entrópicas y antisociales. La vía schopenhaueriana, por su parte, en la procura de la misma meta, es muy distinta: la compasión y la negación de la voluntad: captar la universalidad de lo humano desde la conciencia de la universalidad del sufrimiento compartido con el otro y controlar las manifestaciones del deseo, tanto a partir del conocimiento de las características de su orientación natural como del cuestionamiento de la pertinencia de sus motivos.
Sabemos que hay y se ponen en práctica otras opciones menos sofisticadas: la socialización global y vertical de la gente, desde la infancia, con base en un orden hegemónico de valores, sostenida e impulsada por instituciones y estructuras ad hoc —por ejemplo los inesquivables medios de comunicación, ahora con la potencia agregada de las redes sociales—; la educación formal —concedamos en llamarla así— instrumentalizada y uniformada, sin consideración de las singularidades de sus víctimas; las instancias de coacción relacionadas con el monopolio del ejercicio de la violencia legítima, diseminadas en los espacios público y privado; los diversos dispositivos de disciplinamiento y de control social… Todas esas posibilidades y las que les son afines se desentienden del hecho, aquí examinado sumariamente, de la determinación subjetiva de la acción y la reacción humanas, por obra del constitutivo sentido del bien de cada agente.
- Es comprensible que ese juego de acción-reacción fundado en la disposición al bien de cada agente —incluso, recordemos, cuando puede estar deseando ejercer el mal—, en general, no esté en el campo de conciencia de las personas e instancias encargadas de gobernar y de garantizar una cohesión político-social mínima, la obediencia de las personas situadas en sus clases y grupos sociales de pertenencia y referencia, así como la seguridad personal y comunitaria y la imprescindible paz social y política. A su vez, esto permite entender que ese llegue a ser el encuadre normal, permanente, del sentido en que se funda el ordenamiento jurídico destinado a regular las conductas personales y las relaciones interpersonales, tanto en el espacio privado como en el comunitario y el ámbito público general.
En principio, no parece seriamente cuestionable la organización de sistemas jurídicos, es decir, las redes de instancias y organismos que asuman la responsabilidad de impartir justicia, con base en leyes, garantías, reglamentos, otras normas y todo lo asimilable a esto. Lo que sí cabe poner en cuestión son los fundamentos de ese orden. Y, a la hora de pensar en ellos, luce obligante hacerse cargo de la praxis humana y de sus potencialidades generadoras de comunidad y anti-comunidad, sociedad y anti-sociedad. Ignorar y desdeñar esto equivale a condenar la impartición de justicia a un ejercicio básicamente formalista sustentado en el principio de coherencia entre normas heterónomas procedentes de determinados actos y efectos de poder y la acción de los agentes sujetos a derecho.
Ha de tenerse en cuenta que la impartición de justicia también es un modo de la praxis. Su esencia consiste en juzgar —esto es, interpretar y evaluar— el sentido ético y la justeza de actos que sus agentes consideraron apegados a su idea de lo bueno y lo justo. Al ejercer los llamados ‘actos jurídicos’, quien juzga actúa desde la certeza subjetiva de que procede con corrección, con apego a los valores que estima y a los procedimientos legales, los pasos procesales establecidos como referencias ética y técnicamente positivas. Pero eso, que básicamente resume el proceder de juzgadoras/es, debe hacerse cargo de al menos estos tres problemas: a. quien juzga ¿debe ser solo un aplicador de normas procedimentales, alguien que reduce la buena intención de fondo de sus actos al plano técnico-formal, o un ser humano que se compromete con el bien —incluso un bien que rebase el personal, relativista, ‘bien’ con el que autolegitima sus actos, tal como lo hace cualquier agente— desde el ejercicio de una responsabilidad ética, social y política?, b. ¿es lícito ignorar la intención raigalmente buena a que responde cada proceso de deseo-deliberación-decisión-acto, pese a que contravenga una normatividad moral y legal, por definición abstracta y heterónoma, e incluso ocasione así efectos negativos en un orden comunitario-social? y c. dado que todos los seres humanos vemos acotadas nuestras acciones entre el límite de una intención que se autorepresenta como buena y las lindes de juicios y actos reactivos autosustentados, igualmente, en una bondad supuesta (hecho ético-social que también engloba a quien cuenta con facultades para ejercer la justicia legal), ¿no sería justo y necesario procurar referencias de juicio universales, que resulten de iniciativas destinadas a superar el endemoniado juego o colisión de relativismos que apenas logran registrar estas líneas?
La formulación de estas preguntas —a reserva de otras de carácter afín que puedan hacerse— me impele a exponer algunas consideraciones teóricas provisionales, de las que paso a dar cuenta a continuación, no con la intención de dar lecciones a quienes no las necesitan, sino para estimular la investigación filosófica colectiva: a. el ejercicio sin cortapisas significativas —es decir, libre— de actos que se autolegitiman por la voluntad, la intención, la conveniencia y algunas certezas subjetivas (infundadas) de sus agentes solo puede derivar en consecuencias negativas en la convivencia social; la combinación de certidumbre autorreferencial de la bondad del acto propio con libertad (aspecto, este, que ameritaría una reflexión específica), sin límites autocríticos ni adecuada intervención legal, social, política, se antoja de lo más efectivo para convertir a la delincuencia en un fenómeno explosivo, inmanejable e insuperable, b. las confusiones acerca de la voluntad de valor y los valores mismos, así como sobre las responsabilidades inherentes a una justa idea del deber ser, las ideas de lo bueno y lo malo o lo justo e injusto, favorecen la autocomplacencia en los procesos personales de deseo-cálculo-decisión-acción y, con ello, una irresponsable propensión a efectuarlos desde la convicción de que ello es éticamente lícito, c. en tanto que individuo y miembro de un orden comunitario-social, también a quien juzga le concierne lo expuesto en las líneas precedentes acerca del carácter, intencionalidad, destino y consecuencias de sus procesos de deseo-cálculo-crisis-acción; esto implica, por tanto, que la superación de las ‘dos peores ignorancias’ referidas en su momento, también le concierne a quien imparte justicia, d. asimismo, en tanto que ser humano, quien tiene la potestad de juzgar no puede limitar sus actos al cumplimiento de esa tarea —pese a su innegable relevancia—; también está obligada/o a promover la conciencia de ese deber ser, desde su propia conciencia y desde su obligación pedagógico-social de promover la superación de las mencionadas ‘dos peores ignorancias’ en el ámbito social-comunitario; desde luego, conviene que esa labor de quien juzga se apoye en una legislación casada con la virtud; esto no es idea mía y merece ser pensada: ya fue formulada por Platón —muy a su manera y siguiendo al poeta Teognis de Mégara— cuando pone al “Ateniense” que participa en su diálogo Leyes a concluir esto, a propósito de las normas jurídicas vigentes en Creta: “…más que cualquier otro, también el legislador de esta ciudad, que tiene su ciencia de Zeus, […] siempre dará sus leyes con la vista puesta especialmente en no otra cosa que la virtud más importante. Esta es, como dice Teognis, esa fidelidad en los peligros que podría denominarse la justicia perfecta.”[10], e. esa labor comporta la armonización de sabiduría ética y formalismo procesal; es obligante pensar que quien juzgue debe dotarse de sapiencia (especialmente en la dinamización de la crisis), no limitarse al cumplimiento de mandatos heterónomos, con la mira puesta en la mera ‘verdad jurídica’, con frecuencia reñida con la verdad de hecho, f. en cuanto que juego dinámico multidireccional, multi-intencional y multicausal de relatividades epistémico-éticas, la siempre problemática relación entre individuo y entorno comunitario-social de referencia requiere cimientos epistémico-éticos estables, sólidos, para alcanzar un equilibrio homeostático inevitablemente frágil y provisional, pero preferible a la jungla relativista (no basta con el hecho de que cada agente piense que actúa bien, sino que actúe bien de veras); de lo que se trata es de examinar a profundidad la inserción ontológica de la elección de motivos y del deseo en la compleja y paradójica andadura de los entes en pos del bien; superar la permanente colisión de certezas subjetivas sin fundamento, por medio de iniciativas que conjuguen un orden normativo comprometido con los valores más estimables y las virtudes primordiales, estructuras educativas que se hagan cargo de la formación ética de la ciudadanía, el diálogo entre las diversas representaciones del deber ser y de la justicia, la revisión igualmente dialógica de las intenciones y certidumbres irreflexivas enfrentadas, el cuestionamiento bien fundado de la noción hegemónica de libertad con la mira puesta en ideas del libre arbitrio más comprometidas con la responsabilidad personal-social y el sentido de lo justo, la iluminación de las conciencias acerca de la responsabilidad de las prácticas, ético-sociales más todo lo análogo a tales empresas y, por último, g. en consonancia con los planteos anteriores, acaso viene a cuento ampliar la función educativa —formativa, de fuerte tonalidad ética— de los sistemas jurídicos del presente, más allá de los aspectos básicamente procesales ya referidos; por ejemplo, dada la ingrata inevitabilidad de la aplicación de penas y medidas de reparación por actos delictivos que vulneran la integridad, la vida, la propiedad… a escala individual y colectiva, tal vez conviene pensar a fondo la pertinencia y posibilidad de un cambio de mentalidad acerca de la punición; tampoco esto es idea de mi autoría: el Sócrates platónico exhorta, en el diálogo Gorgias, a asumir el castigo como una medicina que cura al alma de la ‘enfermedad’ de la injusticia y actuar en consecuencia, tanto desde el presunto reo como desde los tribunales.[11]
En fin, más allá de la eventual tentación de sucumbir al principio de autoridad, es decir, sin renunciar nunca al sentido crítico, viene al caso escuchar a los viejos sabios, sumergirnos en la corriente de fecundidad teórica de su pensamiento, siempre tan vital pese a la cuenta indetenible de los siglos.
Bibliografía
- Boecio, La consolación de la Filosofía, trad. de Pablo Masa, Aguilar, Buenos Aires, 5ª ed., 1977.
- Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, int., trad. y not. de Juan Zaragoza, Gredos, Madrid 1982.
- Platón, “Gorgias”, en Diálogos II, int., trad. y not. de J. Calonge, Gredos, Madrid, 1983.
- Platón, “Leyes”, en Diálogos VIII (Lib. I-VI), int., trad. y not. de Francisco Lisi, Gredos, Madrid, 1999.
- Platón, “Protágoras”, en Diálogos I, int., trad. y not. de Carlos García Gual, Gredos, Madrid, 1981.
- Schopenhauer, A. Parerga y paralipómena II, , trad. y not. de Pilar López de Santa María, Trotta, Madrid, 2009.
Notas
[1] En la tradición filosófica, la palabra ‘intuición’ significa el proceso y el consiguiente resultado de contemplar, de manera inmediata, directa, determinada realidad. En ese contexto, no tiene connotación peyorativa ni refiere una representación caprichosa y deficiente de lo que se pretender conocer o demostrar. Aquí, en último término, la intuición es una visión de la misma clase que la theoría, que como se sabe, en la filosofía clásica griega, es la voz que nombra el acto de ver lo real. Así que no hay diferencia esencial entre ‘intuición’ y ‘teoría’.
[2] Platón, Gorgias, 509e.
[3] Ibid., 468c.
[4] Platón, Protágoras, 345d-345e.
[5] Ibid., 357d.
[6] Ibid., 358c.
[7] Jenofonte, Recuerdos de Sócrates, III,9,4.
[8] Boecio, La consolación de la filosofía, p. 137.
[9] A. Schopenhauer, Parerga y paralipómena, § 396, p. 665.
[10] Platón, Leyes, 630c.
[11] Platón, Gorgias, 525b-525c.